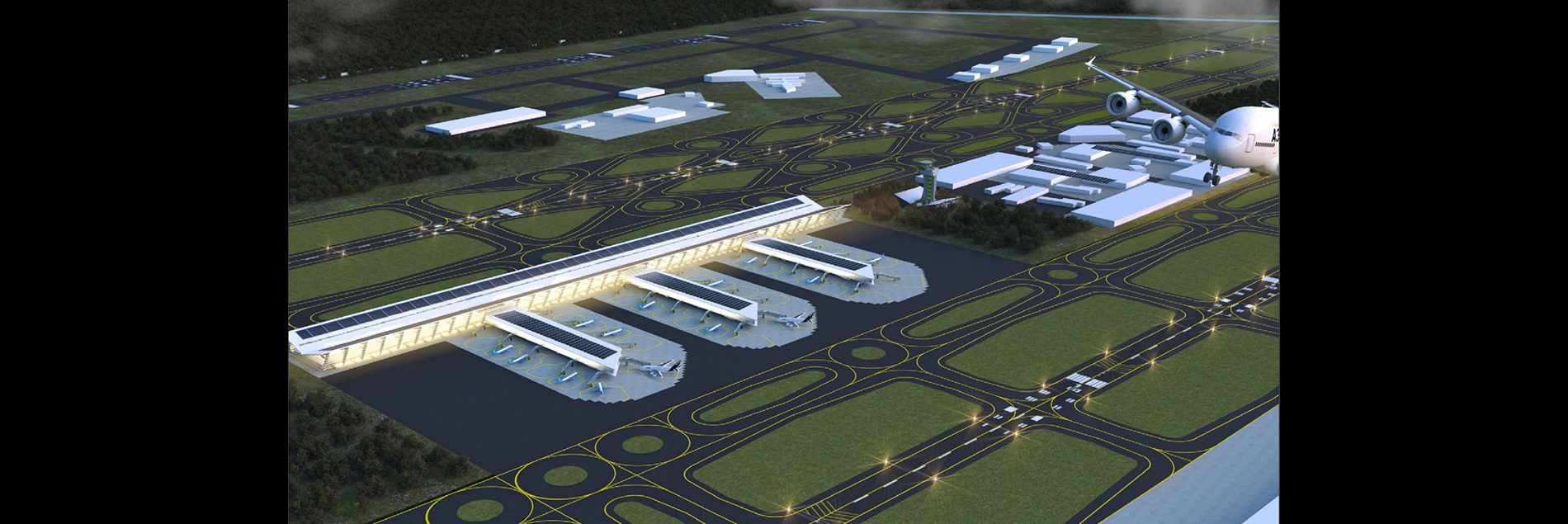La guerra fiscal ha empezado. A la alianza rocosa que forman la izquierda plurinacional y los nacionalismos periféricos le vale para señalar a Madrid como la causa de un malestar económico que actuó como catalizador del independentismo en la pasada crisis, e incluso antes: el agravio económico ha sido combustible del soberanismo al menos desde el Memorial de Greuges de 1885. Ahora se busca que ese malestar sirva al propósito común de horadar las bases territoriales del orden del 78.
A la coalición liberal-conservadora que gobierna Madrid le gusta ese espejo: frente a él puede reivindicar una política de gestión ortodoxa e impuestos bajos. Que el discurso centralizador provenga esta vez de la periferia da cuenta del estrago económico que ha causado el procés a Cataluña. No obstante, no es descabellado abordar una armonización de bases impositivas que preserve la iniciativa y la autonomía fiscal de las comunidades autónomas. En todo caso, como ha explicado Ángel de la Fuente, la financiación por habitante en Madrid se mantiene en la media de las comunidades de régimen general. No sucede así en el País Vasco y Navarra, verdaderas privilegiadas fiscales, cuya exclusión del debate de la armonización demuestra que las preocupaciones materialistas no han regresado: este es otro episodio más de una batalla ideológica que se dirime en la cultura y el relato.
Quizá por ello se eche en falta una discusión que se tome los impuestos en serio. La nación se construye sobre un sentimiento de solidaridad horizontal, un “nosotros”. La pertenencia a esa comunidad tiene que ver con la contribución que cada ciudadano hace a ella por medio del esfuerzo fiscal. Por eso se produce una identificación entre los impuestos y la idea de ciudadanía plena: “No taxation without representation” es un lema de la Gloriosa inglesa que se hizo célebre con la guerra de independencia americana, pero describe un conflicto que está presente en todas las revoluciones liberales y aun protoliberales, de Villalar a La Fronda.
La salud de la nación depende en buena medida de que haya una fiscalidad justa, solidaria y suficiente. Si los ciudadanos perciben que la fiscalidad no es justa, porque recae desproporcionadamente sobre unos más que sobre otros, sin atender a los criterios equidad y progresividad que establece la Constitución, se puede producir una desazón económica que se traduzca en disrupción política o desafección social, poniendo en riesgo la cohesión nacional.
Los ciudadanos también pueden percibir que la fiscalidad no es solidaria, esto es, que no sirve al fin de financiar prestaciones y servicios públicos de calidad que contribuyan a paliar las desigualdades sociales de origen y rindan un provecho al conjunto de la comunidad. Si los rendimientos de la fiscalidad no se observan con claridad en los beneficios del estado de bienestar, entonces los ciudadanos quizá prefieran estrecharlo a cambio de que les sea aliviado el pago de impuestos.
Por último, si la fiscalidad es insuficiente, el Estado no podrá financiar los servicios públicos propios de un estado de bienestar que provea con justicia y solidaridad.
Desde que se produjera la quiebra del bipartidismo en 2015, la polarización en torno a la fiscalidad ha aumentado en España. Como ha explicado Luis Miller, hasta esa fecha, los votantes de derechas tendían a percibir como excesivos los impuestos cuando gobernaba la izquierda, y al revés: los votantes de izquierdas percibían una mayor presión fiscal cuando la derecha estaba en el poder. La polarización en torno a la cuestión era, en cualquier caso, baja. Sin embargo, con la irrupción de los nuevos partidos la fiscalidad se ha activado como una división electoral que ha ido alejando progresivamente a los votantes de izquierda y derecha. Por un lado, los votantes del PP y, especialmente, de Vox muestran un rechazo creciente a la fiscalidad, mientras que su aceptación aumenta sobre todo entre los votantes de Podemos y PSOE, aunque también entre los de Ciudadanos.
La fiscalidad se ha convertido en una cuestión de confrontación ideológica alentada por los partidos y favorecida por el contexto económico. La precariedad y el elevado desempleo, sobre el telón de fondo de la globalización y la revolución tecnológica, han suscitado debates que pueden afectar al objetivo de una fiscalidad justa, solidaria y suficiente, y cuyas consecuencias sociales y políticas pueden ser disruptivas.
Desde el punto de vista de una fiscalidad justa, sabemos que los ciudadanos que se sitúan en el quintil de renta más baja padecen una presión relativamente mayor, lo cual entra en conflicto con el principio de progresividad. El agravio es aún mayor si tenemos en cuenta que los agujeros del sistema y la movilidad global del capital proporcionan ventajas fiscales a las grandes compañías y las rentas más altas. Ante la dificultad para gravar la actividad de las multinacionales, los estados han respondido con una bajada del impuesto de sociedades. El resultado, como ha explicado Gabriel Zucman, es la pérdida de progresividad de los sistemas fiscales y el aumento de la desigualdad. Y la desigualdad genera desconfianza social, desafección institucional, conflictividad política y desperdicio de talento para la economía.
A los creyentes de la curva de Laffer se les prometió que las políticas de impuestos bajos mejorarían la innovación y la productividad, pero Zucman advierte del error: hay países que usan la política fiscal para extraer beneficios económicos de actividades que tienen lugar en otros lugares. Y la solución ha de pasar por un gran acuerdo fiscal europeo.
El despliegue de los fondos Next Generation es un hito de la UE que invita al optimismo, pero también obligará a tomar decisiones fiscales que han de abordarse desde la ambición de justicia social. Europa ha marcado como prioridad a los estados las políticas de digitalización y transición ecológica. En este último ámbito es previsible que los estados implementen nuevos impuestos que favorezcan el cambio hacia una economía verde. No obstante, estas políticas generarán costes, especialmente para los miembros de la clase trabajadora, que deben ser tenidos en cuenta. Ayudar a los perdedores de la descarbonización en la transición ecológica será fundamental para que esta no genere más desigualdad y rechazo social.
Comprometer la igualdad es comprometer la noción de solidaridad que debe caracterizar la política fiscal. Las contribuciones solidarias han de permitir financiar un estado de bienestar que provea servicios públicos de calidad y corrija las brechas socioeconómicas de origen. En la práctica, sin embargo, el sistema español se ha revelado como poco redistributivo, en buena medida porque la mayor partida de gasto público corresponde a las pensiones, cuyos beneficiarios constituyen el grupo socioeconómico con menor riesgo de pobreza. El modelo es difícilmente sostenible habida cuenta de la precariedad laboral que padecen los miembros del grupo más productivo: los jóvenes. La trampa de exclusión, sin embargo, comienza mucho antes, desde una educación que deja sistemáticamente atrás a los hijos de las familias más humildes.
Contar con un estado de bienestar fuerte, que presta servicios públicos de calidad y redistribuye de forma eficiente es fundamental para legitimar la presión fiscal que permite su desarrollo. Hay que gastar bien, pero para ello es preciso recaudar bien antes, y eso nos lleva al último elemento de nuestro análisis: la fiscalidad ha de ser suficiente.
Hace unos días, el profesor Ángel Rivero advertía en una entrevista aquí que el liberalismo “se ha asociado engañosamente a la limitación del Estado hasta extremos en los que la vida social se hace imposible”. Efectivamente, el liberalismo es, ante todo, el corpus doctrinal que celebra la ciudadanía frente a la tribu, la igualdad frente al privilegio, el pluralismo frente al dogma y el sometimiento del poder a las leyes. Sin embargo, ha ganado notoriedad la concepción minarquista de un liberalismo tosco que bendice la tacañería y promueve la atomización social, que es tanto como erosionar la cohesión nacional.
En un contexto de polarización como el que vivimos, algunos políticos encuentran incentivos para hacer populismo con los impuestos. Y con la guerra fiscal declarada por la izquierda plurinacional y los nacionalismos periféricos, Isabel Díaz Ayuso ha lanzado un órdago al bloque de gobierno: Madrid seguirá bajando impuestos. Es una afirmación con plena significación electoral, pero que carece de sentido formulada en abstracto: ¿A quién hay que bajar los impuestos? ¿Y hasta cuándo? Una fiscalidad que aspire a ser justa, solidaria y suficiente exigirá políticas que limiten las exenciones que han agujereado la recaudación hasta hacerla lucir como un queso gruyere, contemplará alivios fiscales para las clases medias y bajas, pero también formas de gravar la riqueza que ahora consigue eludir los controles mientras sube la pleamar de la desigualdad.
Por último, el esfuerzo fiscal que se pide a la ciudadanía debe ir de la mano de una conducta fiscal ejemplar en los servidores públicos y las celebridades. Los escándalos de corrupción que han empañado el legado del rey Juan Carlos son graves no solo porque deslucen una biografía que en sus mejores días se consagró a la consolidación de la democracia, sino porque se trata de delitos cometidos contra la hacienda común. El rey emérito ha defraudado a los españoles en los dos sentidos del verbo. Es un buen momento para recordar que cumplir con las obligaciones fiscales es una forma de servir a nuestro país. Pagar impuestos también es patriotismo.
Aurora Nacarino-Brabo (Madrid, 1987) ha trabajado como periodista, politóloga y editora. Es diputada del Partido Popular desde julio de 2023.