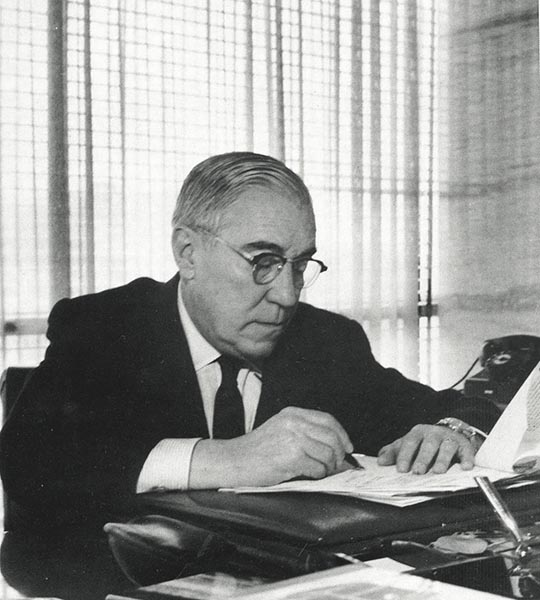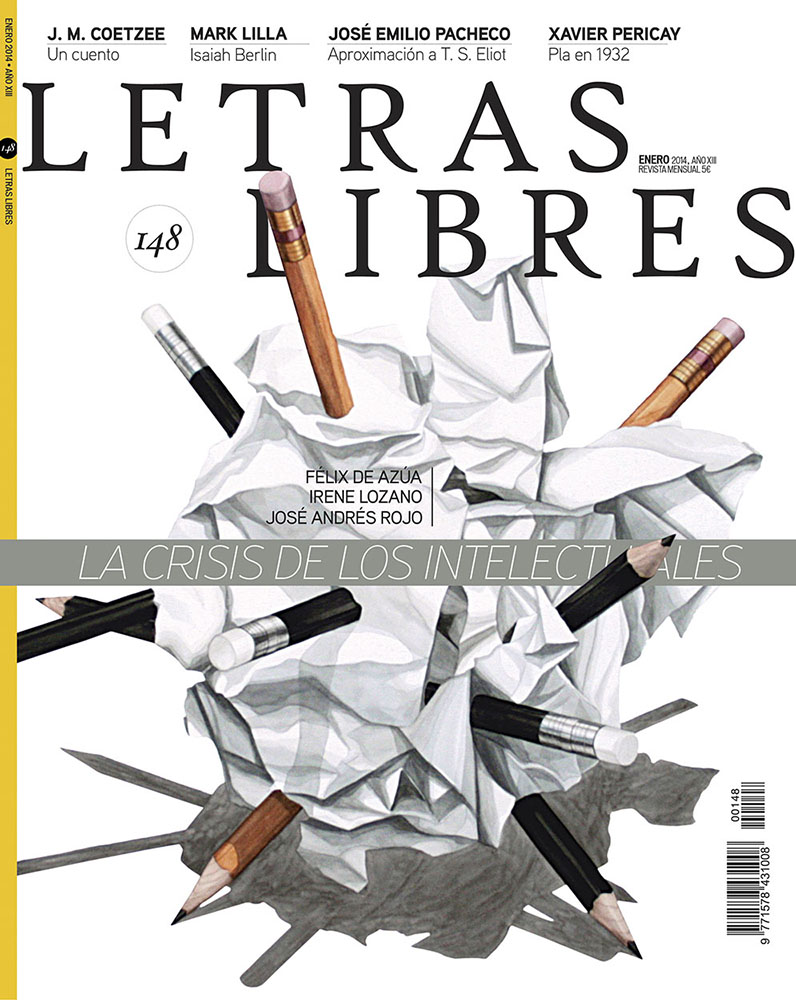El vaso de agua es un pequeño, cristalino, depósito de imágenes. O, como dice José Gorostiza, “un encendido vaso de figuras”. El tamaño de ese depósito no está en concordancia con la multiplicidad de imágenes que genera. Su simplicidad y su transparencia, por otra parte, parecen oponerse –solo en la pura superficie– a toda idea de complejidad o de dificultad conceptual. Sin embargo, el vaso de agua es capaz de conciliar o reconciliar –¿nos atreveremos a decir: de desposar?– imágenes muy diversas, que pueden incluso llegar a ser contradictorias. Nupcias imposibles, al menos en apariencia, pero tan claras al fin como el agua misma en juego.
Pocos poemas como Muerte sin fin han sabido ofrecer una imagen más rica –y más compleja– del vaso de agua. Se trata, en realidad, de la metáfora central del poema. Una metáfora doble: la del agua (la materia indeterminada, lo amorfo) y la del vaso (la forma).
A partir de ahí, las metáforas se desencadenan, se multiplican. “¿Qué significan estas dos metáforas erigidas en símbolos?”, se pregunta Ramón Xirau. “El agua, en cuya imagen el poeta, nuevamente Narciso, se descubre, significa, de manera general, lo informe, lo móvil, lo vital. También en Heráclito el agua –el río– era portadora de movilidad. El vaso, molde posible de las aguas, significa, alternativamente, forma, esencia, inteligencia. Entre estas dos metáforas se sitúa el vaivén de imágenes de Muerte sin fin. El agua quiere llegar a ser el vaso –‘atada allí, gota con gota’–, cree haber llegado a identificarse con el vaso que la contiene; pero el agua no es nunca el vaso; la existencia no alcanza nunca a ser esencia, acabada, plena, hecha y derecha.”
Si, por una parte, el agua nunca acaba de adoptar la forma que aspira a conseguir, por otra, parece tener conciencia –clara conciencia, diríamos– de la necesidad de esa forma. El propio sujeto lírico se identifica con el agua buscadora de forma, de modo que el vaso llega a ser para él una metáfora de Dios y de las fuerzas que ordenan el mundo. El vaso parece dar sentido al agua, justificarla. Porque el agua es identificada con una sustancia fluida, el tiempo, y el vaso representa una detención, una cristalización del tiempo.
Aunque el agua se reconoce a sí misma “en la red de cristal que la estrangula”, el diálogo de agua y vaso acaba reconociendo igualmente que se trata de dos entidades distintas. Sí: el vaso amolda el agua (el alma), que alcanza así una forma, pero el vaso es, al fin y al cabo, materia solamente, una frágil materia. El vaso no es sino una “máscara grandiosa” de Dios, una forma ilusoria de este. La “red de cristal” es una pura imagen o, más bien, un espejismo. Todo lo existente y todos los existentes se encaminan a la muerte, a la muerte sin fin.
Y, puesto que “el vaso en sí mismo no se cumple”, no podemos sino concluir que el agua, al fin, se ahoga en el vaso de agua:
Pobrecilla del agua,
ay, que no tiene nada,
ay, amor, que se ahoga,
ay, en un vaso de agua.
También el vaso de agua, finalmente, se desvanece, “se arrastra en secreto hacia lo informe”. La muerte es la única realidad, y la nada su emblema más cierto. Todo, en fin –incluidas la forma pura y sus representaciones: inteligencia y esencia, conciencia y tiempo–, se dirige a la “noche perfecta”. Todo
se abandona al designio de su muerte
y se deja arrastrar, nubes arriba,
por ese atormentado remolino
en que los seres todos se repliegan
hacia el sopor primero,
a construir el escenario de la nada.
Por supuesto, sería injusto –más aún: erróneo– pensar que la imagen y los sentidos del vaso de agua sintetizan o resumen la significación del poema en su conjunto. Es preciso, sin embargo, subrayar la riqueza y la polivalencia de un motivo poético que en manos de José Gorostiza alcanza insólitos reflejos y resonancias.
En ese poema, diríamos, el vaso de agua parece desbordarse. O, para decirlo con el propio Gorostiza en una de sus “Notas sobre poesía”: “La poesía ha sacado a la luz la inmensidad de los mundos que encierra nuestro mundo”. ~
(Santa Brígida, Gran Canaria, 1952) es poeta y traductor. Ha publicado recientemente La sombra y la apariencia (Tusquets, 2010) y Cuaderno de las islas (Lumen, 2011).