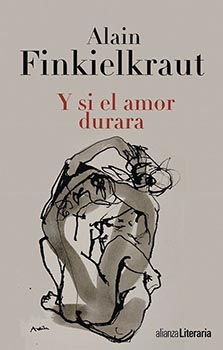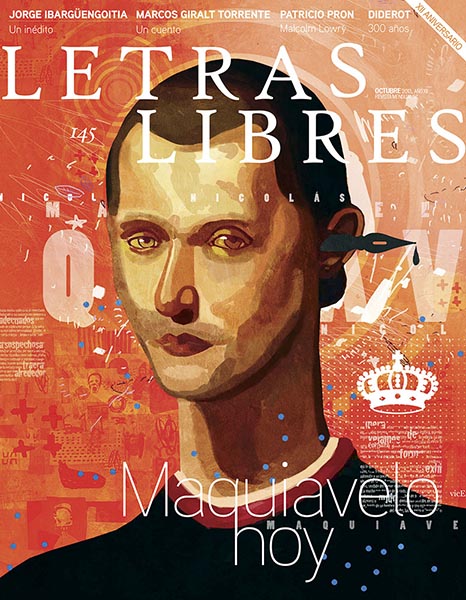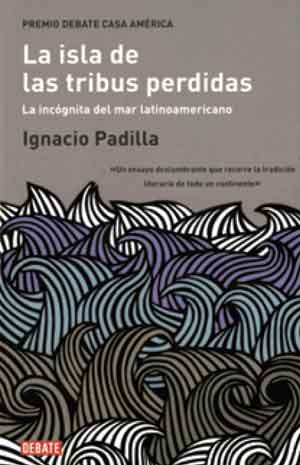Alain Finkielkraut
Y si el amor durara
Traducción de Elena M. Cano e Íñigo Sánchez-Paños
Madrid, Alianza, 2013, pp. 136
Si hay algo sobre lo que todos los hombres y mujeres tienen opinión, ese algo sin duda es el amor. Una opinión firmemente arraigada, presuntamente autorizada, generalmente inamovible (triste cualidad esta de la mayoría de las opiniones), ¿una opinión basada en la experiencia? No necesariamente. Una opinión incluso que en muchos casos contradice la propia experiencia. Pero hace tiempo que las opiniones del hombre dejaron de tener relación con su vida.
En su libro Pensadores temerarios, y a propósito de Hannah Arendt y Martin Heidegger, sobre cuyo amor tanto y tan desafortunadamente se ha especulado, llevándose la palma sin ninguna duda el delirante y oportunista librito de Elzbieta Ettinger (Hannah Arendt y Martin Heidegger), escribe Mark Lilla que “los filósofos son los únicos amantes auténticos, ya que solo ellos comprenden lo que el amor busca ciegamente”. No, no bromea, los filósofos no tienen demasiado sentido del humor. Evidentemente un disparate que solo se le podía ocurrir a un filósofo. O a un novelista. Pero lo que sí es cierto –no en el caso de Lilla especialmente– es que en ocasiones los filósofos, y los novelistas, han hablado del amor mejor que nadie. Para magnificarlo y vituperarlo, yo diría que a partes iguales. La originalidad de Finkielkraut (filósofo amante de las novelas) estriba en que analiza el milagro del amor (llamémoslo milagro mejor que fenómeno) a través de la literatura, reconociendo de paso en esta una de sus funciones esenciales: el conocimiento de uno mismo. (No, no me olvido de que la literatura puede también servir de entretenimiento, precisamente lo mismo que el amor, pero este es un asunto que no nos ocupa ahora.)
“Hemos barrido las convenciones y suprimido las constricciones que pesaban sobre el amor”, nos dice Finkielkraut en el prólogo de este libro sobre el amor, y seguramente sea verdad por lo que respecta a las convenciones y constricciones sociales y jurídicas, que no siempre coinciden (sin olvidarnos de que estamos hablando de Occidente). Pero sospechamos que hay otras constricciones más sutiles, más pertinaces y profundas de las que no nos hemos librado, y de las que tal vez no convenga que nos libremos si queremos conservar algunas de las cualidades del amor. Pero ¿queremos conservarlas? La independencia y la libertad no estriban solo en no reconocer más guía que uno mismo, sus deseos y sus caprichos. La independencia y la libertad son un derecho, pero también una conquista. Un derecho que, como la mayoría de los derechos, se conquista y se puede perder. La libertad no es una elección arbitraria, y el amor no se deja deconstruir tan fácilmente.
Finkielkraut empieza su análisis del amor con La princesa de Clèves. No es una elección casual, naturalmente. Si su tesis es la duración del amor, es decir, la no duración del amor (las tesis negativas siempre son más fáciles de demostrar), nada mejor que empezar con una novela sobre el desengaño. (¿Todas las novelas de amor hablan sobre el desengaño?) Aunque para Finkielkraut el desengaño es un ejercicio de la inteligencia, la consecuencia de la verdad, de la que luego dirá cosas poco edificantes por cierto. Finkielkraut no es un pesimista, suponiendo que ser pesimista fuera calificar de efímero al amor, y no tarda en hablarnos de “amor verdadero”, lo que significa necesariamente que hay otro, espurio, o falso. “El amor verdadero resiste a la sospecha. No es ni un testaferro ni una argucia; no es ni un medio ni una mentira.” Aunque esta afirmación casa bastante mal con las siguientes frases: “El amor no es el final de un proceso de cristalización, es un golpe, es una deflagración, es un evento puro.” Quizás el autor nos quiera decir que es una cosa y la otra a la vez. Y es de agradecer también que contradiga de paso uno de los tópicos más recalcitrantes sobre el amor: “el amor no deja ciego, el amor abre los ojos”.
La lección de La princesa de Clèves, una de sus múltiples lecciones, es que el amor no se encuentra siempre donde debería encontrarse (pero ¿dónde debería encontrarse?), y que ni puede imponerse ni puede renunciarse a él. Cuando aparece el amor “una nueva jerarquía de valores toma forma”. Pero no se queda ahí la cosa, la lección es más dura, más inapelable y paradójica, ¿más absurda también?: para conservar el amor hay que renunciar a amar. Y Finkielkraut le da la razón con otras palabras: como el amor es efímero, finito, perecedero, la única forma de conservarlo es no darse la oportunidad de perderlo, en dos palabras: renunciar a él. (Lo que me recuerda el lúcido y trágico final de la extraordinaria película francesa El marido de la peluquera.)
Siguiente capítulo. Cualquier aficionado al cine de Bergman sabe lo que este autor piensa del amor y del matrimonio. No es necesario conocer su azarosa vida. Resumiendo: que es un mal necesario, o inevitable, aunque quizás las dos palabras signifiquen lo mismo. Pero antes, claro está, de llegar a esa conclusión, hay que haberlo experimentado, haber tenido esperanzas para poderlas perder. Al contrario que La princesa de Clèves, los personajes de Bergman, y el propio Bergman, no renuncian al amor, solo renuncian a conservarlo. Bergman no cree que la verdad le siente bien al amor: “La verdad es obscena. Y la obscenidad es mortal.” Pero el amor, podríamos rebatir, también es obsceno, y también es mortal. Finkielkraut titula este capítulo El infierno del resentimiento. No, el amor no lo puede todo, en realidad más bien parece algo muy frágil. Y desde luego no puede con el resentimiento, con la vanidad, con el orgullo. “La gracia y el perdón son categorías preciosas y precarias de la existencia humana.” Tal vez esta sea la causa por la que no sobrevive el amor.
Pero posiblemente la elección más discutible de Finkielkraut para hablar del amor sea la siguiente: Philip Roth. Las novelas de Roth hablan mucho de sexo, de deseo, de perversiones, de degradación, moral y física, de miedo a la muerte, incluso de seducción si me apuran, pero no precisamente del amor, al menos en el sentido clásico de esa clásica palabra. Y como en el caso de Bergman, tampoco es necesario conocer su complicada vida. Sin embargo, es un capítulo muy necesario, porque lo que Roth pone en escena en sus novelas es precisamente la ambigüedad del discurso amoroso, es decir, la ambigüedad de llamar discurso amoroso a las palabras y los gestos del amor. La literatura, viene a decirnos, no es un mero juego de lenguaje, en la misma medida en que el amor no es un mero juego del deseo. A los procedimientos narrativos y las figuras del discurso, por no hablar aquí de la inefable deconstrucción, Roth opone la experiencia, la condición humana, el conocimiento, los hechos (título por cierto de uno de sus libros de carácter autobiográfico). Es más que posible, lo vemos en algunas de estas novelas que analiza Finkielkraut, que cuando en el amor se ve una solución a la vida, una salida más o menos honrosa a la existencia, su destino sea indefectiblemente la decepción y el desengaño. Es muy posible también que cuando se ama sin motivo ni razón, cuando el amor no se desprende de nada concreto y no se reconoce al ser amado ninguna cualidad (“un golpe, una deflagración, un evento puro”), acabe también en decepción y desengaño. ¿Podríamos decir entonces que el amor suele acabar como empieza? ¿suele acabar donde empieza?
Y finalmente Kundera, el autor de Los amores ridículos, aunque no es este el libro que analiza Finkielkraut, y otra pregunta más: ¿la madurez del amor se corresponde con la madurez de los amantes? ¿Hay amores maduros y amores inmaduros? Parece sensato pensarlo, lógico, razonable, aunque el amor no tenga nada que ver con la lógica ni con la razón. El lirismo puede que sea privativo de la juventud, quizás también de la senectud, pero la pasión no lo es. Y algo más todavía: la ruptura, la separación, la muerte, no siempre terminan con el amor, es más, en muchos casos lo alimentan.
¿La elección de las novelas? Nada que objetar al respecto. Novelistas eclécticos, cáusticos, irónicos, pesimistas, cínicos o descreídos, que más da. Todos ellos dicen haber conocido el amor y el desamor. Todos tienen algo que contar, algo también que ocultar seguramente. Aunque muchas veces cuenten lo que tendrían que ocultar y oculten lo que tendrían que contar. El fracaso del amor no es nunca el fracaso de una idea, es siempre el fracaso de hombres y mujeres concretos (novelistas y filósofos incluidos). Hombres y mujeres enamorados, honestos, generosos, compasivos, tiernos, pero también deshonestos, egoístas y crueles. ¿Puede enamorarse una persona deshonesta, una persona egoísta, una persona cruel? Quizás este librito podría haberse titulado también Las pruebas del amor (el tiempo, el resentimiento, la rutina), pues en sus cuatro capítulos es de eso de lo que se habla. Pero si el amor no dura no es porque sea de naturaleza efímera, sino sencillamente porque no supera las pruebas. Y no me refiero sólo a las pruebas de la vida cotidiana, estas suelen ser banales e intrascendentes. Así que, si “la barca del amor se rompe contra la vida cotidiana”, como decía Maiakovski y cita Finkielkraut, o la corriente era muy fuerte o la barca era muy endeble. Posiblemente las dos cosas.
Nuestros padres confundían el deseo con la voluntad, por eso sus amores eran más duraderos, pero ¿eran más felices? Nosotros, más pragmáticos, menos idealistas, más realistas, sabemos que la voluntad y el deseo son dos cosas distintas, por eso nuestros amores no duran, pero ¿somos más felices? ~
(Madrid, 1950) es crítico literario y traductor. En 2006 publicó el libro de relatos Esto no puede acabar así (Huerga y Fierro).