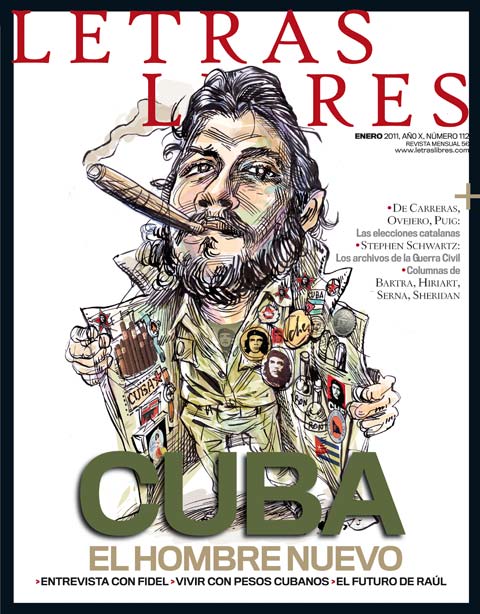La película empieza con unas largas tomas de un búfalo inquieto atado a un árbol hasta que consigue –y le lleva su tiempo– soltarse y perderse en la espesura de un campo. También salen después un perro, un enjambre de abejas inocuas, un pez hablador y lúbrico. Bresson sí que sabía filmar la ansiedad y el estado contemplativo de los animales.
Apichatpong Weerasethakul tiene, además del intrincado nombre, un lugar muy alto en el santoral del cine, pero no el de la gente del cine (exceptuando a Víctor Erice) ni el de los espectadores de cine, sino el de una casta formada por programadores de festivales, seleccionadores de ciclos, críticos de revista especializada y miembros de ciertos jurados afectos todos, unos por oportunismo y otros por convicción, a lo que llamaremos el academicismo de lo moderno. Uncle Boonmee recuerda sus vidas pasadas (¿por qué no la han traducido, más fielmente respecto al original, como “El tío Boonmee, que puede recordar sus vidas anteriores”?) es el último paradigma de un cine que hoy pasa por ser de vanguardia, como pasan por serlo, citando ejemplos recientes, la derivativa Canino, del griego Yorgos Lanthimos, o Copia certificada, la última banalidad pomposa de Kiarostami. Tío Boonmee, para abreviar el título y no enredarme yo al teclear las consonantes del patronímico de quien llamaremos a partir de aquí AW, viene entronizada además por la Palma de Oro de Cannes, entre los cinéfilos de buena fe el galardón más preciado que existe en el mundo.
Financiada por un impresionante elenco de coproductores de varios continentes, entre los que figura el español Luis Miñarro, un estimulante hombre de cine que otras veces apoya proyectos de verdadera sustancia, Tio Boonmee es una película morosa y alicorta, más que minimal, nimia, y, excepto en algún pasaje, enormemente fea, de una fealdad sin rango estético, es decir, no sujeta a la categoría del feísmo deliberado que en el arte ha tenido, en todas las épocas, gran relieve. Ni lírica, ni telúrica, ni fantasmagórica, ni patética (aunque sí involuntariamente cómica en la escena del bagre que copula en el río con la princesa), Tío Boonmee tampoco alcanza la relevancia política respecto a la situación en su país de origen, que algunos quieren verle y el propio director señala. Una secuencia de fotos fijas de cargas policiales incluida sin venir a cuento cuando la película ya está acabando trataría, según leo en una entrevista comentada de Jean-Philippe Tessé en la revista Cahiers du Cinéma, de “la historia nacional y la caza de comunistas en el noreste de Tailandia”, cerca de la frontera con Laos. La sinrazón de dichas fotos dentro del cauce narrativo de Tío Boonmee hace no hermético sino insignificante ese material, que ningún espectador ajeno a aquel Oriente puede interpretar o siquiera entender. Para explicar los significados vienen en nuestra ayuda estos mandarines de la crítica, informados antes, por supuesto, por el propio autor, proveedor de los contenidos y las sutilezas que su obra fílmica en ningún momento suministra en la pantalla. Del total de sus 114 minutos de duración, solo fui capaz de dejarme llevar por la potencia formal y el misterio de una breve escena, la que sucede en la cueva donde Boonmee orina acompañado de sus familiares, con el contraplano de los hombres-mono mirando tétricos el reguero del pis.
Aunque parece un dislate hablar de forma en una puesta en escena tan informe, lo que distingue –a la vista de los dos largometrajes suyos que conozco– el cine de AW es el cultivo de la exasperación. Los planos siempre duran una media de quince segundos más de lo que el espectador querría, e incurren a menudo en algo que yo, puede ser manía personal, encuentro siempre innecesario: encuadrar un espacio vacío y esperar con la cámara la entrada del personaje, sin cortar tampoco la toma una vez que el sujeto del relato ha desaparecido del cuadro. La fotografía (firmada por tres directores) es de calidad deficiente, los actores unos amateurs muy palmarios, supongo que por designio del director, y el sonido, que los sumos sacerdotes del templo de la vanguardia juzgan otra de las maravillas del cine de AW, consiste en un ruido insufrible (la caída de la catarata en el cuento de la princesa, las escenas de bosque) puesto a todo volumen. ¿La revelación por la mortificación? No desdeño un posible substrato metafísico en la película que, aparte de sus aparecidos del más allá, cuenta con una coda budista muy propia del espíritu new age.
Pensé, mientras me aburría soberanamente, en Bresson, en Bergman, en Mizoguchi, que sí sabía mezclar fantasmas en la realidad. Ellos eran artistas exigentes y difíciles en su momento, como lo son hoy, por ejemplo, el primer Jaime Rosales y el último Javier Rebollo, Alexander Sokurovo, o el Steve McQueen de Hunger, nunca estrenada en España. Una vanguardia alejada del formulismo de un academicismo de lo moderno que tan bien representa este notable bodrio tailandés. ~
Vicente Molina Foix es escritor. Su libro
más reciente es 'El tercer siglo. 20 años de
cine contemporáneo' (Cátedra, 2021).