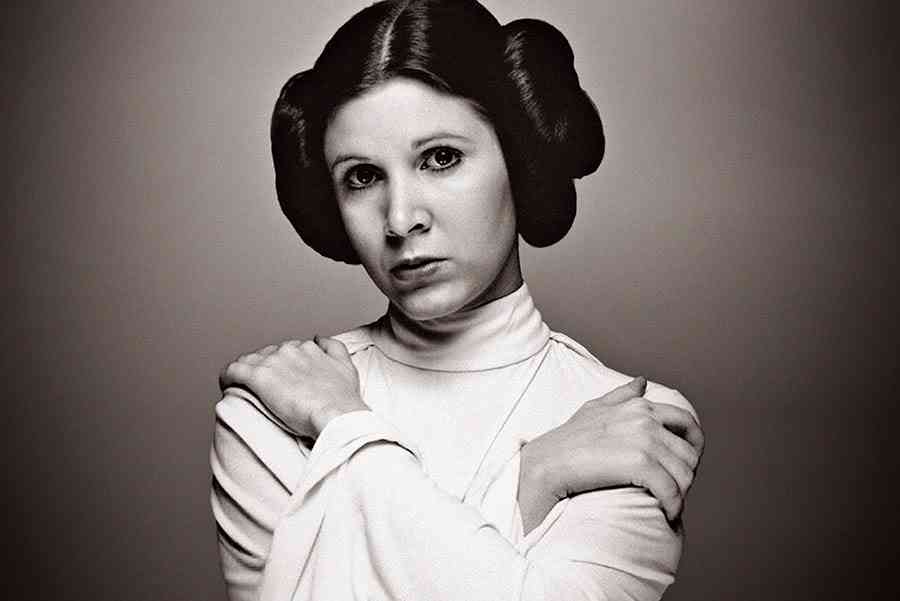En cierto momento definitorio de La niña callada (An cailín ciúin, Irlanda, 2022), el amable padre postizo Seán (Andrew Bennett) le dice a su hija transitoria Cáit (la extraordinaria debutante Catherine Clinch) que no hay nada de malo con permanecer en silencio. A veces, es lo mejor que uno puede hacer. “Muchos han perdido muchas cosas solo por haber dejado pasar la oportunidad perfecta para seguir callados”, le dice tranquilamente Séan a Cáit que, como siempre, tiene sus expresivos ojos bien abiertos, siempre en guardia, aprendiendo y aprehendiendo reglas y comportamientos que le son extraños.
Estamos en algún lugar de la campiña irlandesa, a inicios de los años 80. Cáit tiene nueve años y es la hija mayor de dos rudos granjeros que tienen cinco hijos. La mamá (Kate Nic Chonaonaigh) está embarazada nuevamente y lo poco que gana el papá (Michael Patric), cuando no lo está jugando o bebiéndoselo en alguna “cena líquida”, es insuficiente para mantener siete hambrientas bocas. Para aligerar la carga, los dos deciden enviar a Cáit un par de meses, solo durante el verano, a la granja de unos parientes lejanos, en mejor situación económica. Cáit es la mayor, puede ayudar a limpiar la casa de acogida y dar de comer a los animales. En pago de su labor, el matrimonio sin hijos la puede alimentar, porque como dice el papá al ir a entregarla, “esta niña come todo lo que le ponen enfrente”.
Basada en el cuento “Tres luces” (publicado en español por Eterna Cadencia en 2014), de la multipremiada escritora irlandesa Claire Keegan, La niña callada, dirigida por Colm Báiread, no solo logra transmitir de manera genuina la delicada melancolía del relato original, sino representarla visualmente, con una ejemplar economía de medios, a través de unos cuantos diálogos muy concisos –todos ellos salidos del cuento–, de la interpretación de un compacto reparto sin tacha alguna y, sobre todo, a través de una puesta en imágenes –fotografía de Kate McCullough– perfectamente calculada. El formato del encuadre académico 4:3 expresa, desde el inicio, el limitado mundo en el que se mueve la silenciosa Cáit, quien vive apretada entre sus cuatro hermanos menores y atrapada en su reducido horizonte de vida. La llegada a esa nueva casa, limpia y espaciosa, es todo un descubrimiento. En el cuento de Keegan, narrado en primera persona por la propia niña, Cáit se dice a sí misma que “está en una casa nueva” y, por lo tanto, “necesita palabras nuevas”.
El logro de la puesta en imágenes dirigida por Báired consiste en que el relato fílmico, desprovisto de la voz en off, reproduce de todas formas el estado de ansiedad y confusión de Cáit. No necesitamos escuchar lo que piensa la chamaquita de pocas palabras: basta ver su titubeante comportamiento, la forma en la que se mueve en su transitorio hogar, su expresiva mirada, siempre expectante, tratando de no cometer un error, de no meter la pata, de no molestar en lo más mínimo a esos dos adultos que la han recibido con una cordialidad y una atención desconocidas para ella.
Desde el momento en el que Eibhlín (Carrie Crowley) le dice que tiene que bañarse en una amplia tina con agua hasta el tope, es evidente que Cáit no está acostumbrada a esos cuidados, a esas miradas, a esas deferencias. Cuando a la mañana siguiente de su primera noche se da cuenta que se ha orinado en la cama, la mirada de molestia de Eibhlín no es contra ella, sino contra ese colchón viejo y húmedo que hay que sacar del cuarto, bajar al patio, limpiar bien y secar al sol. Y, ahora, sin una palabra de más, a lo que sigue: a desayunar, a ordeñar las vacas, cuidar los becerros, ir por agua a un pozo cercano, sin prisas, sin gritos, pero tampoco sin descanso. La insumergible serenidad de esta pareja sin hijos –aunque, ¿por qué tienen en el cuarto de ella un papel tapiz con trenecitos?– contagia lentamente a Cáit. No es que de un día para el otro su mirada sea segura y que le dé por hablar hasta por los codos. Pero ahora su silencio no proviene del temor ni de la desconfianza, sino del reconocimiento y de la comunión.
La adaptación escrita por el propio director Báired es de una delicadeza ejemplar, tan alusiva como elusiva: con todo y que la protagonista es una niña y que estamos en un escenario pastoral que a ratos coquetea con el preciosismo fotográfico, el filme jamás cae en la obviedad dramática ni en el chantaje melodramático. La narración en primera persona de la Cáit literaria es sustituida aquí por un encuadre siempre atento a sus actores, a sus miradas, a sus reacciones, a sus gestos más nimios, a ese esbozo de sonrisa de la niña, a esas lágrimas escondidas de Eibhlín, a ese gesto de orgullo de Séan cuando ve correr a Cáit para recoger el correo…
Por lo mismo, cuando llega el desenlace, esta acumulación de pequeños detalles empieza a apretar el pecho del espectador. No se necesita haber vivido como vivió Cáit ni haber sufrido lo que sufrieron sus padres temporales y adoptivos. Para entonces ya es imposible contener las emociones: las de los personajes, pero también la propia. Y sin necesidad de palabras, porque cuando uno llora no las necesita. ~
(Culiacán, Sinaloa, 1966) es crítico de cine desde hace más de 30 años. Es parte de la Escuela de Humanidades y Educación del Tec de Monterrey.