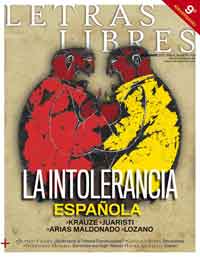En el año 1976, Claude Chabrol se sometió a sí mismo al Cuestionario Proust, proclamando allí que su ocupación preferida era la meditación; a la siguiente cuestión, su sueño de felicidad, contestaba esto: “No tener tiempo para meditar.” En la hora de su muerte, cumplidos los ochenta y con una filmografía de más de cincuenta largometrajes y muchos otros títulos cortos o televisivos, parece que aquel sueño lo pudo cumplir, pues ha sido, entre los cineastas europeos de calidad, el más prolífico.
Chabrol sumó su nombre a la imagen de marca de la Nouvelle Vague, y ya desde el principio (siendo estupenda su segunda película, Les cousins de 1958) no tuvo más remedio que contar con la sombra proyectada en torno a él por sus más radiantes amigos Godard y Truffaut. Las parcelas o cotas de poder se delimitaron pronto; Godard era el gran reinventor del relato fílmico, y Truffaut y Chabrol, más americanistas que ningún otro director del grupo salido de la revista Cahiers, se repartirían el legado de la continuidad de un cine no por personal menos sujeto a las normas de la narrativa clásica. En razón del excelente libro de entrevistas que hizo con Hitchcock en 1966, Truffaut pudo parecer (al menos hasta la aparición de Brian de Palma) el heredero formal del maestro angloamericano. Yo creo que lo fue Chabrol, quien, más calladamente que el autor de Los cuatrocientos golpes, estudió y aplicó a sus películas, sobre todo en su período cumbre de finales de los años sesenta y primeros setenta, la invención estilística y la sabiduría técnica de Hitch. En sus memorias, Et pourtant je tourne…, Chabrol declara su filiación con un homenaje de (quizá falsa) modestia: “El padre Hitchcock decía: ’I try to achieve the quality of imperfection’. ’Intento conseguir la extrema calidad de la imperfección’. Hay que pensar siempre en ello.”
Su segunda mujer, Stéphane Audran, sale como actriz en Les cousins, y casi nunca falló en sus repartos a partir de entonces, pero al casarse los dos en 1964 podría decirse que ese matrimonio (disuelto en 1980) realzó extraordinariamente la carrera del director. Entre Champaña por un asesino (1966) y Al anochecer (1971), se suceden las obras maestras chabrolianas, en un trabajo de simbiosis o entendimiento cómplice que, como señaló el crítico Robin Wood, no incurre en el trato mimoso de Fellini con Giulietta Masina ni “se permite la intrusión de liosos elementos autobiográficos”, como en el caso de Godard y Anna Karina.
Audran, trabajando junto a actores del rango de Michel Bouquet, Jean Yanne o Anthony Perkins, da a las películas de esos años su temperatura adecuada, con una intensa turbulencia aliviada a menudo por el humor. Para muchos aficionados, El carnicero es la cima del arte de Chabrol, y, sin discutirlo, yo expongo aquí mi fijación con la que aquí se llamó, en tontísimo título, Accidente sin huella (Que la bête meure, 1969). Basada en The Beast Must Die, la novela de Nicholas Blake homónima (y seudónima: Blake era el alter ego policiaco del gran poeta Cecil Day Lewis), este apólogo protagonizado por un padre que busca venganza del hombre que atropelló mortalmente a su hijo adquiere unas profundas resonancias morales sobre la culpa en el ambiguo tratamiento que se le da al desenlace, distinto al del libro, siendo magistral y muy propio del cineasta parisino el modo de irrupción de la tragedia en la placidez provincial. También es de resaltar el efecto estremecedor de la primera de las Cuatro canciones serias de Brahms en la banda sonora (un apartado, por cierto, siempre muy esmerado en la filmografía del autor, padre de un músico). Las palabras tomadas del Eclesiastés, en la traducción bíblica de Lutero que utilizó el compositor alemán, igualan en la muerte a la bestia y al ser humano, y la referencia resulta esclarecedora en un film que explora –como es frecuente en la obra de Chabrol– el sustrato animal latente en el corazón de los hombres.
Chabrol fue un hombre muy leído, el que más de la Nueva Ola junto a Rohmer, y es triste o paradójico por eso que sus adaptaciones literarias más ambiciosas, Madame Bovary (1990) o Los fantasmas del sombrerero (1982), de su admirado Simenon, no le salieran bien. Sería pertinente, y para la mayoría de espectadores no franceses muy revelador, que se reeditasen en homenaje póstumo los excelentes programas televisivos que filmó a principios de los años setenta para la ortf, entre los que destacan sus dos adaptaciones de Henry James (un autor que idolatraba) y la serie de Historias insólitas, donde hay una, que nunca he visto, a partir de un cuento de Cortázar.
La longevidad, en todo caso, no estropeó su talento. A falta de ver Bellamy, aún no estrenada, guardo muy buen recuerdo de varias de sus últimas obras (Gracias por el chocolate, La dama de honor, Borrachera de poder), en las que, tal vez más imperfecto que antes, el maestro no perdía mordacidad ni el don de convertir las frecuentes escenas de comida en un pequeño teatro del mundo pasional de los burgueses. ~
Vicente Molina Foix es escritor. Su libro
más reciente es 'El tercer siglo. 20 años de
cine contemporáneo' (Cátedra, 2021).