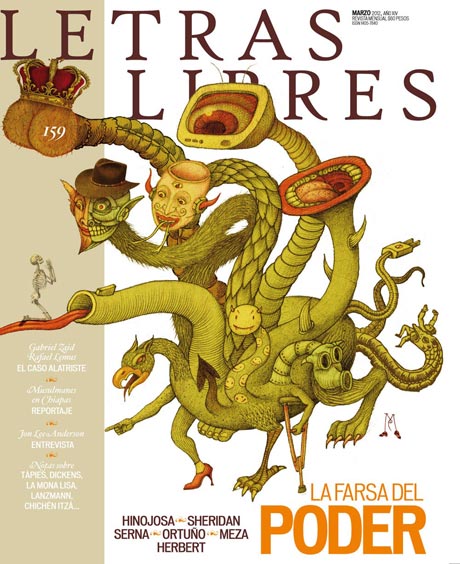Una de las líneas más difíciles de trazar es la que distingue la vergüenza del sentimiento de culpa. Antropólogos, psicólogos y filósofos se acercan al consenso cuando dicen que ambas sensaciones surgen en un ser humano consciente de que ha violentado los valores de su comunidad y eso le causa pesar. La diferencia, fascinante y terrible, es que la culpa suele ser pasajera y viene de saberse juzgado: tiene su origen en la mirada de un otro que reprueba nuestros actos. La vergüenza, en cambio, se cultiva a la sombra. Mucho más tóxica e invasiva es el desprecio a uno mismo por aquello que hace o no es capaz de hacer: el secreto sobre una preferencia o hábito ante el cual se es impotente. Tal vez nadie sospecha; no importa que sea invisible. Basta con saber que uno lo aloja dentro. Como no hay forma de expiarlo, deja de ser un sentimiento entre otros y acaba por tomar el lugar de la identidad.
La película Shame, del director inglés Steve McQueen, habla de la doble miseria de ser esclavo de una compulsión, y de saber que esa compulsión, aun si se disimula, lo convierte a uno en apestado social. En el Nueva York del presente, un treintañero llamado Brandon (Michael Fassbender) lleva una vida que varios considerarían exitosa: buen trabajo, departamento propio y el poder de seducir mujeres casi sin hacer esfuerzo. Es guapo, soltero y nadie depende de él. Nada lo distinguiría de otros en su situación, si no fuera porque invierte su tiempo libre –todo su tiempo libre– buscando cómo saciar su apetito sexual. Como su ansia es inagotable, sus opciones deben ser desechables: toneladas de pornografía, prostitutas y más prostitutas, o mujeres que buscan más o menos lo mismo que él. Sería impensable para Brandon involucrarse con alguien que exigiera emociones a cambio, ya no se diga que le pidiera moderar su libido. La única presencia constante en su vida (y eso es un decir) es su errática hermana Sissy (Carey Mulligan), una cantante de blues que viaja de ciudad en ciudad, y que llega a Nueva York a instalarse en el departamento de Brandon. Opuesta a él en todos sentidos, Sissy es voluble, efusiva y pone sus emociones en manos de quien le pase enfrente. Aunque son incompatibles, varias veces se nos sugiere que comparten el recuerdo de una niñez terrible. Queda claro que son caras opuestas de una misma moneda: incapaces de autorregularse y formar un vínculo humano que no caiga en los extremos. Sissy no marca límites que la protejan del desencanto, y Brandon ya canceló cualquier acceso a su intimidad.
Shamees de esas películas que ofenden a dios y al diablo. Una parte de la crítica la ha llamado sexista; otros han dicho que debajo de su apariencia de provocadora se esconde un mensaje sentencioso y simplón. Esto sin contar que el término “adicción sexual” aún no alcanza legitimidad. Para muchos es una coartada inventada por las “celebridades” que buscan salvar sus carreras, matrimonios y, en última instancia, dinero. La ironía de que muchas de las reacciones a Shame sean en el fondo calificaciones morales es que confirman la tesis, desgarradora, de la película: a un hombre pueden destruirlo no tanto sus compulsiones sino el aislamiento al que lo conducen, y el aislamiento solo se tolera cuando se cede a la compulsión. Hace tiempo que Brandon ya no obtiene placer del sexo; por cada escena que lo muestra masturbándose, en un burdel, con una prostituta, etcétera, sigue otra en la que se le ve con el ánimo bajo tierra. Vive para obedecer las demandas de su cuerpo y se sabe en una especie de arresto domiciliario. Intuye que si ventila el secreto no tiene probabilidades de salir bien librado. Como ya se vio arriba, no está nada equivocado.

Steve McQueen no es un narrador de fábulas con mensajes sobre el bien y el mal. En su primera película, Hunger, sobre la huelga de hambre del activista Bobby Sands (también Fassbender), hacía una disección excruciante de su deterioro corporal. Ese ángulo inesperado sacaba al personaje de su caja de héroe o villano, y hacía de la película una reflexión –sin respuesta– sobre la automanipulación del cuerpo como forma extrema de argumento.
No es coincidencia que en Shame McQueen vuelva a explorar la relación tortuosa entre espíritu y corporeidad. Se trata, en ambos casos, de la agonía de un hombre en reacción a los valores de su tiempo y contexto. Al no poder reconciliarse con ellos, opta por la autodestrucción.
Llamar a Brandon misógino y alegar que su personaje es nocivo equivale a decir que un asesino es desconsiderado (y que por tanto no es un modelo positivo para la sociedad). Mejor pasar directo a la otra imputación a Shame: la que dice que es moralina porque asume que la indiferencia de Brandon provoca (o no impide) que Sissy se corte las venas, y que este episodio lo hace tocar fondo. Será una interpretación válida, pero es solo una interpretación. Parte de una lógica de causa y efecto que confía en el restablecimiento del orden, en general, y en el poder del arrepentimiento, en particular. Si la historia es moralina lo es desde una lógica ídem, y esta es la segunda ironía. Pocas cosas reconfortan tanto como hacer y deshacer “orillado por lo(s) demás”. Quizá esta sea la diferencia más grande entre la vergüenza y la culpa. La primera es intransferible. La segunda, si pesa, se le carga a los demás.
Formado en el Instituto de Artes de Londres, McQueen ha dicho que no podría hacer cine de Hollywood porque a ese público le gustan los finales claros y felices. Aunque grandioso y operístico en su puesta en escena, van dos películas en las que deja salir al artista (su primera vocación) que suele oponer a la resolución de un tema. Esto confirma que el drama de Shame no es el que se muestra en acciones (el a da lugar a b, que entonces da lugar a c) sino el que transcurre, sin principio ni fin, en la conciencia de Brandon. Basta observar su reacción –mínima, casi invisible– cuando comprueba por enésima vez que en un bar siempre habrá mujer dispuesta a tener sexo con él; cuando oye a su hermana suplicarle a un hombre que no la abandone; cuando mira a su jefe hacer de buen padre y marido, justo a la mañana siguiente de haber seducido a Sissy.
Rodeado de ofertas sexuales; aterrado de, como Sissy, caer en dependencia afectiva, y convencido de que la monogamia solo puede existir como farsa, Brandon no encuentra salidas a su pasatiempo secreto. Va de la ansiedad al vacío y de nuevo a la necesidad.
Por el perfil de Brandon, en general, y su adicción en particular, podría creerse que el personaje es uno más de los yuppies/sociópatas/freaks que poblaron la literatura y el cine de fines del siglo XX, y repuntan, con variantes, en el XXI. La aportación de McQueen es el rechazo a mirar a su protagonista con la distancia y el ojo cínico del crítico cultural.
Por último, pero lo principal, la mayor aportación de McQueen es su trabajo con Michael Fassbender, un actor, al parecer, capaz de cruzar cualquier límite y llegar a cualquier lugar. Cuando se refiere a Brandon lo hace con empatía y dice que para interpretarlo eliminó la distancia entre él y su personaje (“Soy yo usándome a mí mismo”). Otro actor quizá diría lo mismo, pero solo podría probarlo si logra lo que Fassbender/Brandon en una de esas escenas que pasan a la historia del cine. En uno de sus encuentros, y sin dejar de embestir a alguien, mira de frente al público. Durante casi veinte segundos, la toma enmarca su rostro y el actor la confronta. En su expresión no hay placer; solo una mezcla de súplica, desesperación y rabia que, como ninguna otra escena, muestra al espectador el infierno de su adicción. Como la mirada es frontal es también una interpelación. Parece que le propone abrir la cloaca de sus secretos, los más inconfesables y sucios, para luego preguntarle si podría reconocerse en él. La respuesta es lo de menos. El instante de duda, en cambio, resume la experiencia del cine de Steve McQueen. ~
es crítica de cine. Mantiene en letraslibres.com la videocolumna Cine aparte y conduce el programa Encuadre Iberoamericano. Su libro Misterios de la sala oscura (Taurus) acaba de aparecer en España.