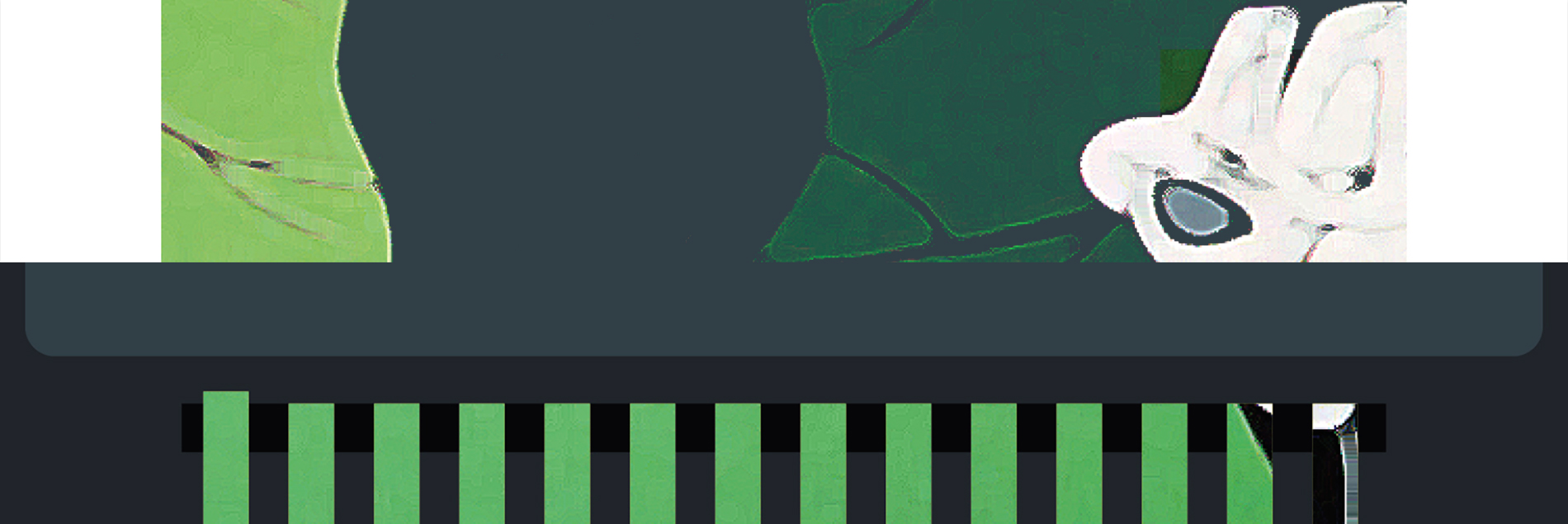He sido un hombre exasperante, un hombre a quien cada acto de su vida le parece una cicatriz. Perseguidor implacable de mí mismo, tiendo a exprimir en cada acontecimiento los mil sentidos posibles, incluso los más rebuscados.
¿Te imaginas que tus amigos supieran que escribes cartas de amor?
De cartas de amor quiero hablarte a ti, dios invisible hace tiempo fallecido, demiurgo indolente de criaturas imperfectas. De esas cartas de amor siempre ridículas. De cartas de amor que guardo de mi propio recuerdo y de mi propia mano. De cartas que me han llevado a tomar la decisión que quiero comunicarte. Te confieso que he cambiado, que veo una belleza en el mundo que antes no entendía porque quería seguir en la senda serena de mi maestro, el poeta de la contemplación atenta que no vibra con la armonía de los nuevos tiempos.
Te amo. Este viaje a Oporto me lo ha probado una vez más.
Las cartas están escondidas en sitios que olvido pero con los que siempre vuelvo a tropezarme a la sazón de un nuevo viaje, una mudanza. Suelen ocultarse en un aparador, una gaveta difícil de abrir, un viejo maletín que huele a cuero y a alguna lejana grasa de un plato que tal vez me gustó mucho. A veces, el papel de las cartas atestigua una gota de vino escapada de un paño apresurado y descuidado o desprende aroma de tabaco. Tu inexistencia, dios con defectos, te hace mi lector ideal, el lector al que mi ridículo no dará razones para presentir debilidades impropias de un hombre. Un verdadero varón no sueña ni suspira, solo hace o contempla sin emoción mayor que el afán de entender. Un verdadero varón le escribe a dioses muertos porque es capaz de crear dioses.
Recuerdo siempre, querido, el día que me viste al volante de un chevrolet cerca de la entrada de Sintra. Reí de tu asombro y miedo al verme conducir, mientras te echabas espantado a un lado sin razón alguna; me había detenido al verte, gesto de amabilidad hacia un hombre entre blanco y moreno con cara de errancia tocada por el sol. Te sonreí presta y feliz, me sentía especialmente alegre el día que te vi por primera vez. Recibí una carta de mis padres y me habían contratado para cantar en nuestro querido bar La tabaquería. Me asomé por la ventana y canté:
Uma frase perfeita
E um beijo prolongado
Uma porta aberta
Traz odor a pecado
Siempre tuviste celos de Joao porque componía fados para mí, pero este fado fue la clarinada de nuestra aventura de luz de estallido y azul de ahogo, luz y color del cielo de esta Lisboa que te entristece y a la que yo amo con locura de recién llegada. Yo, portuguesa nacida en América que canta el idioma de su madre y de sus cuatro abuelos, se descubre añorando la lengua de su padre con los sones dulces de un decir lejano. Yo, americana vertida al portugués, cantando al amor por las mañanas con lengua de tierra vecina pero al fin y al cabo otra lengua.
Ella escribía con la profusión y exuberancia de una juventud que no solo era la simple flor de la carne sino también la confianza en una siempre posible felicidad, natural prolongación de su temperamento. Siendo tan vital me recordaba extrañamente a mi maestro de lides poéticas, Alberto Caeiro; parecía, incluso cuando lloraba o la embargaba la furia, que el mundo estaba allí, inevitable como el invierno, testigo mudo que seguiría su andar sin nosotros. Hablo en pasado porque quiero hablar en presente, porque pienso hablar en futuro. ¿Podré? Te escribo porque me siento poderoso y ridículo.
Pienso en ti y te canto con acento de serenata frente a ventanas cuidadas por abuelas a pesar de las rejas, en ciudades que tu afán de viajes no ha tocado ni tocará. Te basta conmigo para ir tan lejos, me dices luego de tus largos silencios que siguen al placer. Te levantas presto a escribir, yo me entretengo con ensueños. Estás presente: encorvado, febril, escribiente. Te pido un poema para cantarlo y me dices que tus letras amargas pueden envenenar mi voz de ángel caído. Me provoca responderte que Joao no piensa igual y tú mismo lo comentas en voz alta. Luego lees y lees hasta que sonrío y reconozco que tienes razón. Las almas tristes y ávidas de belleza requieren su momento de fado, abrevar del peso ardiente del destino, y han de volver al paso de sus vidas diarias sin dudar de ellas más que lo justo. Este es el canto querido mío, nada más que una conexión con todos que no cambia la vida de los comunes.
Cuando los poetas dejamos de cantar ganó la filosofía. ¿Qué quieren las mujeres?
Te burlas de quienes declaman, no de quienes cantamos.
Te decía que eres mi lector perfecto porque el ridículo quedará entre tú y yo. Muerto como estás, no revelarás mis secretos. Yo, en cambio, te regalo los secretos de un hombre que ha querido evitar el amor porque sabe que hace saltar los mundos de sus órbitas, imagen feroz del futuro creada por un poeta al que admiré. Caigo en la hipérbole, diría mi maestro Caeiro, tan poco amigo de poetas de engranaje y ruido.
¿Irías conmigo al país donde nací? Sí, ya te dije en otra carta que nunca irás pero quiero que lo hagas.
Puedo aceptar los secretos, los solitarios siempre los tienen; me es difícil reconocer que los comparto con ella, la que jamás aceptaría que las cartas de amor siempre son ridículas. ¿Por qué me trataba a veces como un niño al que hay que estimular sus juegos porque algo aprenderá? Me cuesta entender que se ame a quien se ve a sí mismo como el summun de una sabiduría de vuelta de todo lo humano. No quiero ser así, quiero la belleza de un trasatlántico convertida en mi sangre y mis huesos. Te escribo para decirte que deseo ser un hombre feliz.
Me amas, lo sé. Se lo he dicho a mis padres, ya no les ocultaré nada.
Leo sus cartas y pienso que los humanos sin la ficción de nosotros mismos somos apenas una fiera desdentada y sin garras. Quiero colmillos, uñas filosas y músculos de felino, quiero ser tenso, algo grueso y musculoso como el brazo de un marinero. Soy un hombre capaz de subir la torre Eiffel sin perder apenas el aliento, capaz de entenderme con los marineros escoceses en inglés y en güisqui, dos idiomas capaces de unir al planeta. Igual, me embargan la ansiedad y el desasosiego, incompatibles con un varón que entiende las razones por las cuales la Torre Eiffel seguirá en pie hasta el fin de los tiempos humanos. Te escribo para decirte lo que ya adivinas. No puedes hacer nada al respecto.
Me miraste con reprobación cuando canté en medio de la calle. Me hiciste un gesto para que continuara mi camino. Me despedí agitando la mano aquella mañana de fines del verano. Días después estabas sentado con una pareja amiga presta a emigrar a ¿Australia? Sí. Esa pareja encantadora que coreaba las canciones que cantaba. ¿Pensaría el público que era una loca? Es extravagante cantar que están tan tristes los tristes si sonrío a un hombre que ya no me mira con espanto y reprobación, a diferencia de la primera vez. No te acordabas de mí, yo sí me acordaba de ti. Difícil olvidar a un hombre que parece recién llegado de otra vida.
Han pasado años desde que la conocí en aquella calle de Sintra. Años en los que voy y vengo, ella va y viene. Mi próximo viaje será a su lejana ciudad para conocer a sus padres. Se sorprenderá, siempre ha pensado que nunca iría a su país natal.
Por primera vez, en años, le hablé de ti a mis padres. Hace tiempo que todo empezó y nada termina. Empiezo a sentir la ansiedad de lo definitivo, el impulso vital de echar raíces en una casa que siempre recordará nuestra naturaleza errante porque mirará al mar y a los barcos donde se mecen los idos. Cuánto has viajado, cuánto has visto; sin embargo, no eres ni has sido nunca extranjero, solamente has sido un hombre que observa con ojos curiosos y nómadas. Tu boca lanza palabras en otros idiomas o calla porque puedes entender esa lengua sin fronteras de la humanidad bullente de los puertos, de los cuerpos varoniles entregados a la lucha sin fin contra el mar y contra la tierra.
A veces sueño que soy soñado. A veces creo que me miran cuando ceno, estoy en el baño, hago el amor o escribo. Es un pensamiento recurrente, una idea fija. No sé si estaré volviéndome loco. Mis poemas se vuelcan a una melancolía lúcida e implacable, desprovistos de la pasión por el presente latiendo en enormes torres y trasatlánticos. Cuando llega ella de nuevo vibra en mí el sonido del sentido. Soy un lugar común, no cabe duda.
Estoy en estado. Soy un lugar común, no cabe duda.
Un poeta llamado Fernando Pessoa cavila.
Ha ido demasiado lejos con los heterónimos, con sus hijos sin sangre, simples entes de papel que escriben poesía. Una cantante de fado nacida en un país ignoto llamado Venezuela, descendiente de portugueses. Esta mujer ha de morir con sus cartas. ¿Y su falso amor ingeniero que estudió en Glasgow y se espantó al verla conducir un Chevrolet en Sintra? Que viva su vida de tinta, se convierta efectivamente en discípulo de Alberto Caeiro y escriba algún día:
Não sou nada.
Nunca serei nada.
Não posso querer ser nada.
À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo.
Acto seguido lanza las cartas de su hija sin nombre al fuego. Nadie va a enterarse, es un crimen sin dolientes. Un hijo varón siempre llega más lejos. ~
Escritora y profesora universitaria venezolana. Su último libro es Casa Ciudad (cuentos). Reside en la Ciudad de México.