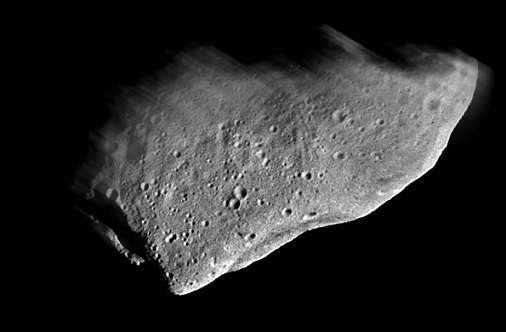En el centro de Los Ángeles, en una pequeña galería en Chinatown, hay una exposición de un joven artista hispano. Se llama Ramiro Gómez y esta es su primera presentación en un espacio formal. No tiene un taller: el dueño del lugar le prestó el primer piso para que ahí concluyera cuatro lienzos que son parte de la obra que expone. Al fondo, una reinterpretación del célebre Splash de David Hockney. El cuadro es el mismo salvo por un detalle evidente: en lugar del alegre salpicar del clavadista de Hockney, Ramiro ha pintado a un hombre que limpia pacientemente la piscina. A su izquierda aparece otra figura, una mujer que también limpia los vidrios de la mansión que imaginara Hockney. Ambos personajes tienen la piel morena. Los otros tres cuadros son también reinterpretaciones. Uno es una nueva versión de Man in shower in Beverly Hills. De nuevo, en lugar del cuerpo estilizado de un hombre a punto de bañarse, Ramiro ha incluido a una mujer que lustra afanosamente las paredes de la ducha. Luego hay otro hombre que limpia una alberca y más allá un jardinero que recorre pacientemente el césped hasta dejarlo perfecto, como le gusta al patrón. Todos estos hombres y mujeres que trabajan son claramente hispanos, protagonistas antes invisibles del lujo soleado que retrató originalmente Hockney. Ese es no solo el talento, sino la misión de Ramiro Gómez: hacer visible a los invisibles.
La suya fue una infancia mexicana: semanas esperando la llegada de los partidos de futbol de las Chivas, comidas familiares, quinceañeras y fiestas diversas. La presencia constante de la abuela, niñera de profesión. Y el cansancio de los padres. La madre de Ramiro trabajaba literalmente de sombra a sombra: salía de casa antes de salir el sol y volvía de noche. Aun así, el artista recuerda que su madre hacía un esfuerzo por ver junto a él la telenovela de la noche. Los dos sabían del cansancio crónico pero preferían callar: mejor aguantarlo que perder ese único espacio de convivencia. Una infancia mexicana, sí. Pero vivida lejos de México.
Ramiro es hijo de dos inmigrantes mexicanos. Creció en San Bernardino, California, una zona de clase trabajadora típicamente hispana. Como tantos otros migrantes, sus padres soñaron la vida entera con quizá volver a México, pero con el paso del tiempo comprendieron que esta vida en California era ya la vida, punto. Tenían hijos estadunidenses que vivirían vidas estadunidenses. Y ese era el plan de Ramiro también. Además del futbol, siempre quiso dibujar, pintar. Para 2008 ya se había inscrito en una universidad dedicada al arte. Después, casi todo se vino abajo. La crisis financiera lo puso en una posición imposible y decidió abandonar la escuela. Tanto trabajo le costó aceptar el cambio dramático de guión que por meses guardó el secreto. Vivió en su auto, perdió peso y alegría. Hoy recuerda visitar la casa paterna y encontrarse con su abuela. Al verlo más delgado, la mujer le sugería comer más; intuyendo algo, le regalaba tortillas: “llévatelas, hijo: tienes que comer”. Poco tiempo después, el luto se sumaría a la dificultad: la abuela de Ramiro, que lo había cuidado durante la infancia entera, fallecería. Aún ahora, cuando ya ha pasado casi un lustro, Ramiro llora al pensar que no pudo compartir la dificultad de su coyuntura con su abuela. El dolor lo llevó a tomar una decisión: buscaría trabajo, un trabajo heterodoxo para un estudiante universitario: sería, como su abuela, niñero.
Ramiro Gómez comenzó a cuidar niños para una familia de Beverly Hills. El trabajo le gustaba. Vivía con comodidad en la casa y poco a poco comenzó a hacer amigos. La mujer que hacía la limpieza se volvió su confidente. Ambos compartían la experiencia de trabajar en la enorme industria del servicio doméstico en California. Caminando con los niños a su cargo por el vecindario, Ramiro recogió muchas otras experiencias de niñeras, sirvientas, jardineros, jornaleros y la larga lista de empleos comúnmente ocupados por hispanos y, en muchísimos casos, por indocumentados. Lo que descubrió fue una suerte de invisibilidad crónica. “De chico, cuando llegaba a una fiesta siempre saludaba a todos”, recuerda. “Eso fue lo que me enseñaron, pero en las cena en la casa donde trabajaba los invitados llegaban y nosotros no existíamos”. Ramiro registró varios momentos parecidos: una sirvienta esperando por horas la entrega del cheque semanal, un jardinero arreando materiales, dos obreros comiendo sentados en una esquina. Cada instancia, un ejemplo de la misma invisibilidad, de la misma vulnerabilidad.
Un buen día, Ramiro tomó de nuevo un pincel. Sin lienzos ni materiales, Ramiro comenzó a ojear las revistas de sociales y de arquitectura que sus empleadores descartaban. De pronto encontró un anuncio de una familia sentada a la mesa, a todo lujo, disfrutando un festín. Otra escena: una sala arreglada impecablemente. Otra: la recámara de los niños con los peluches en fila y los pequeños peinados como en una estética. Y, claro, los jardines: los setos perfectamente moldeados, el pasto maratón cortado justo de una pulgada, el verde deslumbrante. Ramiro comenzó a preguntarse lo mismo una y otra vez: ¿dónde están aquí los que limpian, los que cuidan, los que podan, los que ordenan?: esa mesa no se puso sola, esos niños no se vistieron solos, alguien hizo esa cena. Pero esas figuras nunca aparecían en los anuncios. Como en la vida cotidiana, en la que el servicio era también invisible, las niñeras, las sirvientas, los jardineros no tenían un lugar en las revistas. Por eso, Ramiro les hizo uno. Empezó arrancando un anuncio. Y ahí, junto a la familia anglosajona perfecta y sonriente, pintó la silueta de una mujer hispana. Luego hizo lo mismo con otras escenas similares. Recordó a la mujer que esperaba su cheque y la dibujó sentada en costosísimo sillón de piel. Un par de jornaleros, con la chamarra cerrada hasta el cuello por el frío, parados afuera de una mansión: esperando. Pronto, aquello se volvió una obra: lo invisible se hizo visible.
Ramiro comenzó a ganar notoriedad cuando llevó su idea a otro escenario. Comenzó a recoger cajas de cartón descartadas de tiendas y las usó para recortar siluetas casi de tamaño natural en las que dibujó de nuevo a sus invisibles. Ahí estaba un lavacoches, una sirvienta, un par de jardineros. Ramiro comenzó a adherir sus figuras a las bardas de algunas casas, las plantó sobre los camellones de Beverly Hills. Alguna vez, durante una visita de Barack Obama a la ciudad, colocó varias de sus figuras a lo largo de la ruta que seguiría el presidente. ¡Vaya escena! Cartón tras cartón de figuras de piel morena mirando a Obama, haciéndose presentes.
La obra de Ramiro no duró mucho tiempo en pie pero le ganó una merecida notoriedad. Apareció en los diarios, los periodistas lo entrevistaron: sus invisibles, vistos por miles y miles de ojos.
Hoy, aquellos primeros dibujos en anuncios de revista están colgados, junto a los lienzos que reinterpretan a Hockney, en la galería de Chinatown. El efecto es asombroso. El artista ha integrado sus figuras al anuncio de una manera tan orgánica que parece que, en efecto, siempre pertenecieron a la escena. De la manera más profunda, claro, siempre fue así. Para Ramiro, cada viñeta es un acto de justicia.
(Publicado previamente en el periódico Milenio)
(Ciudad de México, 1975) es escritor y periodista.














-scaled.jpg)