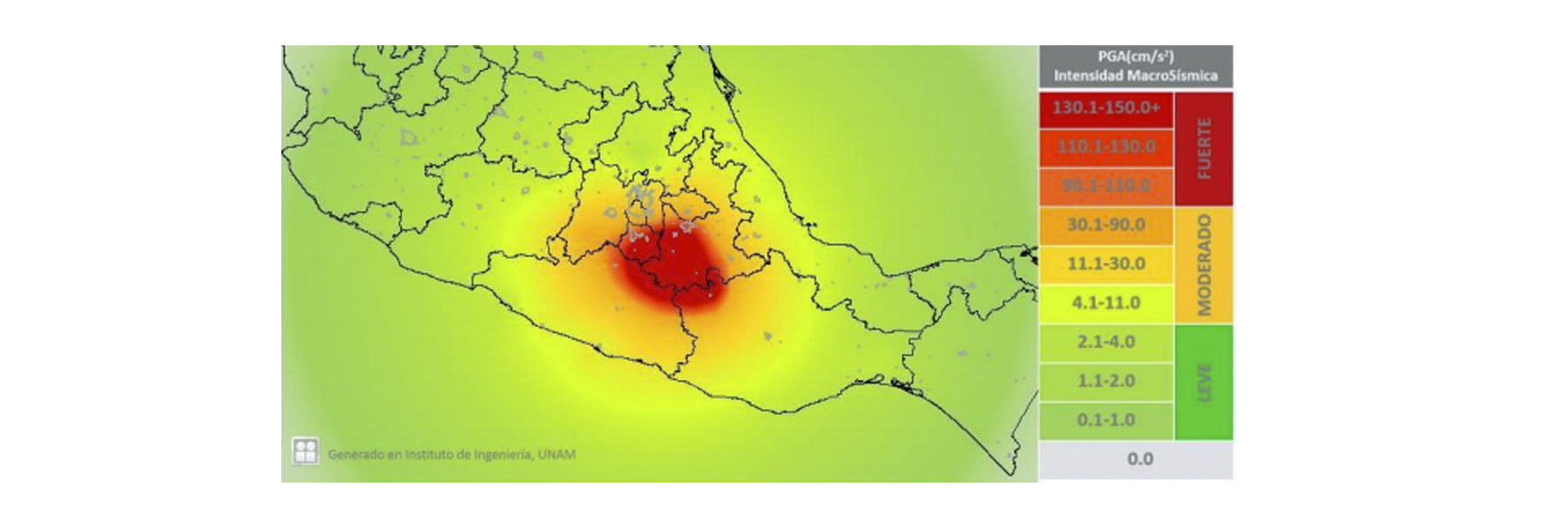El Premio Cervantes de 2020 para Francisco Brines es un tardío reconocimiento a una obra que nace de la “extrema menesterosidad”, según palabras del propio poeta, y de una perplejidad que no oculta su deuda con Catulo, que anheló escribir en el viento y el agua, inmortalizando la dicha del amor correspondido. Brines nunca ha prestado mucha atención a lo colectivo. Jamás se ha propuesto ser la voz de los otros. Su yo ocupa el centro de su poesía. No por narcisismo, sino por la convicción de que el interior de cada hombre esconde un vasto dominio donde se encuentran las claves de la existencia. Para el poeta, no hay otra verdad que su intimidad, siempre volcada en la meditación de lo vivido. El mundo exterior es un accidente, la materia que permite crear el decir poético. Lo esencial es cómo se recuerda, cómo se reflexiona, cómo se revive.
Francisco Brines es el heredero indiscutible de Luis Cernuda, el continuador de la “palabra edificante” (Octavio Paz) del poeta que no quiso saber nada de “tristes dioses crucificados”. Para Brines, no hay otro absoluto que la tierra y la carne, el placer y el amor, el viento y la noche. El ser humano avanza inexorablemente hacia la muerte. La angustia es inevitable, pero siempre quedará el consuelo de la belleza y la perfección del instante.
A diferencia de Cernuda, Brines no se deja llevar por la cólera. Se limita a cultivar la melancolía, meditando serenamente sobre las pérdidas y la imposibilidad del amor. Mitad estoico, mitad epicúreo, acepta la fatalidad, cultivando el amor fati. Nos dirigimos hacia el vacío, la soledad, la destrucción. Por eso hay que amar sin estridencias, exprimiendo el jugo del momento, paladeando el néctar que segregan los cuerpos, acoplándonos al ritmo de la Naturaleza, con sus ciclos de plenitud y decadencia. Hay que amar el instante y lo que vendrá, lo que ya solo es recuerdo y lo que se insinúa como simple posibilidad. Solo hay un pecado: execrar la vida, difamar a la tierra que nos engendra, injuriar al tiempo porque no garantiza nuestra permanencia.
Francisco Brines es un poeta horaciano, que exalta la vida retirada (beatus ille) y el esplendor de la juventud (carpe diem). Piensa que no es sensato soñar con la trascendencia personal, pero entiende que sí debemos aspirar a dejar un ejemplo. El individuo muere, pero la humanidad no se interrumpe por eso. La huella que dejemos hará a los hombres más justos o más mezquinos, más generosos o menos solidarios.
Al igual que Cernuda o Nietzsche, Brines es un moralista. Su obra es un canto a la finitud. No hay que enemistarse con el devenir, sino aceptar con resignación que nuestro destino consiste en encarnar una paradoja: introducir en la corriente del ser la conciencia del no ser. “El hombre es la ‘nada siendo’”. En Cernuda hay rabia y despecho. En Brines, por el contrario, resignación ante la fragilidad de la existencia. No es grato saber que seremos polvo, pero ese hecho inevitable no debe avivar la desesperación. El sabio no conoce otro puerto que la melancolía, pero rehúye el estéril muelle del pesimismo, donde la palabra se atasca en el lamento.
La sensibilidad literaria de Francisco Brines se alimenta principalmente de dos fuentes: la poesía griega y latina, donde asimila una noción de virtud divorciada de cualquier pretensión sobrenatural; y la poesía de los metafísicos ingleses del XVII (John Donne, George Herbert y Richard Crashaw), donde entra en contacto con un Dios oscuro, íntimo e impreciso, casi un vacío perfecto donde fulgura una paradójica luz nocturna. Con esos materiales, Brines compone una poesía que puede interpretarse como una oración profana que celebra lo vivido e irremediablemente perdido.
En 1960, Brines obtiene el premio Adonais con Las brasas, donde la conciencia de precariedad ya despunta con nitidez: penumbras, otoños, olvidos. La memoria reinventa el pasado, pintando felicidad donde hubo pena. Nacido en Oliva, Valencia en 1932, Brines ya habla en esas fechas como un “hombre / que siente ya madura su cabeza, / destruido el cabello y el cansancio”. En su presente, ya no queda nada del fervor de su infancia y “no vive la esperanza”. Su mano se hunde en el pelo blanco y “siente que el tiempo ha sido duro”, pero juzga su fracaso “con templanza” y “no se agita su pecho”.
Con solo veintiocho años, Brines exhibe una prematura conciencia de lo fatal. Es inevitable pensar en el famoso verso de Rubén Darío: “ser, y no saber nada, y ser sin rumbo cierto”. Brines es un poeta existencial que cultiva la nostalgia machadiana, pero también la saudade de Pessoa. La poesía no es vida, sino recuerdo. Recuerdo que asume conscientemente la infiltración del olvido.
Palabras a la oscuridad (1966) acredita la madurez de una poética cada vez más próxima a la duración de Bergson. La belleza del mundo es perecedera, pero el olvido nada puede contra su recuerdo: “Lento voy con la tarde / meditando un recuerdo / de mi vida, ya solo / y para siempre mío.” Como Cernuda, como Cavafis, Brines canta al amor homosexual. El Reino, esa utopía situada más allá del tiempo, se encuentra en esta tierra. En unos ojos, en unas manos, en el cabello que adorna una frente. Brines se abandona a unos labios como “llamas” y unos ojos como “carbunclos”. El amor es el tiempo de la alegría. “Todo va al mar”, pero “el hombre mira al cielo”. El cielo de unos ojos encendidos por el deseo. Algunos hablan del mañana, pero es mejor buscar el gozo del hoy, con el júbilo inocente de los pájaros, sabios en su ignorancia de la muerte. El amor es “esa dicha invisible que a mi pecho ha venido”.
En Aún no (1971), Brines habla abiertamente del amor venal, mercenario. El placer que se adquiere pagando solo acentúa el sentimiento de soledad. No hay encuentro, sino un abismo donde las pieles se tocan inútilmente, sin experimentar la comunión que se presupone a los amantes. Al igual que Gil de Biedma, Brines asume que la inteligencia es una maldición, pues nos hace mirar fijamente a la muerte, la soledad, el fracaso. Eso que llamamos clarividencia solo es “piedra difunta”. Admirador de Hölderlin, Brines sabe que el hombre es un mendigo cuando piensa. “El dolor de la existencia humilla al pensamiento”. Por eso, la felicidad perfecta solo puede alcanzarse entre las ruinas de la inteligencia.
Nunca he podido leer a Francisco Brines sin pensar en Juan Gil-Albert. Ambos valencianos; los dos sabiendo que el destino del poeta es extraviarse en los “vastos jardines sin aurora” (Cernuda) donde el amor se acaba. Como escribió Brines, el poeta siempre desea “volver a la carne”, ser “de nuevo el sueño / que sufría”, notar la herida del desamor, pero sabe que es imposible y busca consuelo en la palabra. La palabra es la amante más fiel, la única que nunca se aparta de nuestro lado. Tras saber que Francisco Brines había sido galardonado con el Cervantes, busqué sus libros y sentí que, si bien nada resiste a la hoz del tiempo, la palabra es una eterna primavera, donde la luz reina sobre la oscuridad del invierno.
es crítico literario.