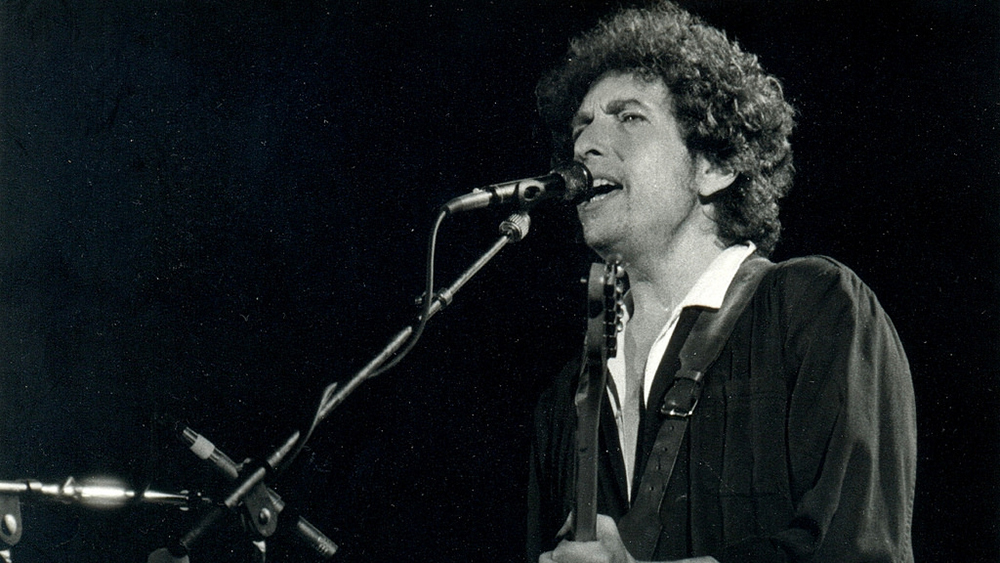“No figura en ningún mapa; es lo que siempre pasa con los lugares de verdad.”
Moby Dick
A veces parece un rumor lejano de olas, pero es el tráfico fluido de la M-30 un sábado por la tarde. No me molesta su cadencia de coches sin pausa ni su caudal de asfalto señalizado. Tampoco la inmensa mole que se yergue frente a mi terraza y bajo mis pies, para alzarme a doce pisos de altura. En estos bloques de hormigón proyectados por Banús en los años 50 vivimos 20.000 personas. De los más de ocho mil municipios que hay en España, menos del cinco por ciento alcanza esa población. Los madrileños bautizaron este conjunto arquitectónico, racionalista pero irracional, brutal sin ser brutalista, como “Las colmenas”, en alusión a la infinidad de ventanas que se aprietan, unas junto a otras, en sus interminables fachadas.
La M-30 y Las colmenas son ya parte de la identidad de Madrid, casi dos monumentos que dan cuenta historiográfica, y aun estratigráfica, de la segunda mitad de nuestro siglo XX, y de las transformaciones técnicas, económicas, demográficas que hicieron de mi ciudad una gran capital. Estas megaconstrucciones hablan del lugar en el que vivo y del modo en que me transporto. Hablan, al cabo, de mí, de una forma prosaica y sin pretensiones, pero quizá por ello trascendente.
***
Fernando me tendió un paquete adornado, y luego ahogó con su voz el rompiente sereno de motores diésel: “¡Feliz cumpleaños!”. Del envoltorio extraje un libro de color verde aguamarina, esmeradamente editado y un poco crípticamente titulado: Fuera del mapa. La portada prometía “un viaje extraordinario a lugares inexplorados” bajo una advertencia magrittiana: “Esto NO ES una guía de viajes.” A veces, en efecto, las cosas no son lo que parecen.
Fernando afirmó que era un libro de geografía atípica y yo ahora digo que es un libro de geografía atópica, si puedo abusar del oxímoron. Si el tópico señala, más allá de lo manido, lo “perteneciente o relativo a un determinado lugar”, la geografía atópica nos habla de los no-lugares: enclaves remotos, pueblos fantasma, islas perdidas o espacios ignorados en mitad de una megalópolis. Todos ellos son excepciones que despiertan extrañeza en un mundo que, tecnología mediante, cree saberlo todo de sí mismo.
“Guárdalo para Retuerta.” Fernando dijo que al libro le iría bien la orilla del Arlanza y los descansos, entre excursión y excursión, bajo el olmo que surte de sombra y sueño mi jardín. De aquel mayo en Las colmenas se hizo un verano que me ha traído a Retuerta. Aquí me cubre una casa de piedra y adobe, levantada hacia 1870, cuando todavía no había nacido Banús, y ni siquiera Le Corbusier, padre del concepto de “unidad de habitación” que inspiró Las colmenas. Retuerta tiene 60 habitantes censados, a razón de siete por kilómetro cuadrado. Pero, como la M-30 y Las colmenas, este pueblo y esta casa de adobe y piedra también hablan de quién soy y de cómo vivo: son parte de mi identidad.
Seguramente pocas cosas tengan tanto poder para fijar identidad como los lugares. La identidad es una idea desprestigiada porque ha servido de base a los peores proyectos ideológicos. Sin embargo, todos necesitamos una identidad, y esta tiene mucho que ver con los lugares que vivimos. De mí hablan el bullicioso caos de Madrid y los espesos sabinares de las estribaciones de la Demanda, el Congreso de los Diputados y el monasterio de San Pedro de Arlanza, la Gran Vía y el desfiladero de Ura, el puente de Ventas y el de Covarrubias, la urraca que visita por las mañanas mi ático en Las colmenas y el buitre que planea el torcal hacia Hortigüela, la Torre Picasso y la peña Carazo, los tacos de Comala junto al Ritz y el bar La Bombi de Retuerta, el polideportivo de la Elipa y el campo de fútbol de la era, mi ascensor y mi escalera de madera, mi terraza y mi jardín.
Para alguien que, como yo, se ha enamorado de los lugares, pretender elevarlos a categoría ideológica es una forma de profanación: la majestad de un recodo del Arlanza no puede caber en ningún plan nacionalista. En este sentido, Fuera del mapa consigue, sin explicitarlo, algo que más de una vez me he propuesto: escribir una reivindicación de los lugares despojada de cualquier evocación política.
El lector podrá contravenir esta idea, alegando que el libro está atravesado de conflictos fronterizos, rivalidades entre estados y reclamaciones soberanistas. Todo eso es cierto y, sin embargo, Fuera del mapa está escrito en una longitud de onda solo perceptible para algunos oídos. Para quien es incapaz de decodificarla, el libro es un buen puñado de historias curiosas y disfrutables que tienen que ver con la geografía física y política. Pero, además, ciertas personas encontrarán en Fuera del mapa un manual del aventurero. La esencia de estas páginas es la de los juegos y las guaridas secretas, los territorios inexplorados, los caminos perdidos: traducir su longitud de onda es una capacidad reservada a los niños y al último explorador, que son la misma persona.
Así que Fuera del mapa es la obra escrita a cuatro manos entre el profesor de Geografía Alastair Bonnett y su yo de la infancia que inventaba escondites en callejones traseros. Solo después de llegar a esa encrucijada en la que convergen el adulto y el niño puede explicarse la importancia de los lugares y de los no-lugares que marcan nuestra vida y dan forma a nuestra identidad.
Muchos de los enclaves que aparecen en Fuera del mapa son lugares fantasma. Son la Prípiat abandonada tras el accidente nuclear de Chernóbil, hoy tomada por la naturaleza; o los asentamientos beduinos que las excavadoras israelíes ordenan demoler a cada tanto, para ser reconstruidas de nuevo pacientemente, porque incluso quienes llevan una existencia nómada necesitan lugares a los que llamar su hogar. Son los otrora boyantes puertos de lo que fue el Mar de Aral, hoy rebautizado como desierto de Aralkum por culpa de la ingeniería hidráulica; o las ciudades deshabitadas que Pyongyang ordenó construir en el paralelo 38, con edificios altos, robustos y hasta iluminación programada, pero vacíos y desprovistos de cristal en las ventanas, erigidos con el único propósito de que sus vecinos de Corea del Sur, al divisarlos en la distancia, se maravillaran del prodigio económico del Norte.
También Retuerta estuvo fuera del mapa, y aún hoy conserva algo del pueblo fantasma que durante muchas décadas fue. Pocos lugares pueden decir que han sobrevivido a una amenaza que se prolongó más de medio siglo. La dictadura de Primo de Rivera fue la primera en proyectar un pantano que habría de cubrir Retuerta y, con ella, el cercano monasterio de San Pedro de Arlanza, que lleva viendo amanecer más de mil años y al que se ha dado en llamar la “cuna de Castilla”. Hoy luce ruinoso, sin dejar de verse imponente y formidable, pero un día albergó los sepulcros de Fernán González y su esposa Sancha, los Condes de Castilla, que hoy descansan en la colegiata de Covarrubias.
Aquellos planes para acometer la presa seguían en pie cuando la breve y accidentada Segunda República dio paso al franquismo, que puso en marcha un proceso de expropiaciones en Retuerta y comenzó las obras del pantano sin llegar nunca a acometerlo. El anuncio de la construcción había sido una funesta profecía. El Estado dejó de invertir recursos en un pueblo que en poco tiempo quedaría bajo las aguas y a sus habitantes se los conminó a abandonar sus casas. Retuerta cayó en el olvido y en el abandono, que todavía se prolongó tras la llegada de la democracia. Hasta 1984 la construcción del pantano se daba por hecha, y por esa razón la luz y el agua no llegaron hasta esa década.
El año pasado, mi familia y yo llegamos a Retuerta para quedarnos, dejando atrás la Covarrubias de nuestros ancestros maternos y paternos. Es un pueblo pequeño, dominado por casas deshabitadas y tejados derrotados por el tiempo, pero de gentes afables, generosas y optimistas, en medio de este gran declive demográfico que ha servido para popularizar, en ocasiones con cierto talante llorica, el concepto de la “España vacía”. Supongo que pocas cosas pueden doblegar el ánimo de quien ha sobrevivido a una amenaza más de medio siglo.
Retuerta es la encrucijada en la que se dan cita mi yo adulto que gana algún dinero escribiendo y mi hipertrofiado yo de la niñez, siempre dispuesto a robar tiempo al primero. Por eso tenía razón Fernando cuando decía que me guardara Fuera del mapa para las vacaciones. Y eso que él no sabía nada del pantano de Retuerta.
Los restos de aquella obra han sido desmantelados con la intención de que la naturaleza recobre lo que nunca le debió ser arrebatado. El hormigón ha sido removido con máquinas y sobre aquel terreno zaherido han vuelto a plantarse árboles autóctonos, sabinas, enebros, encinas, a fin de recuperar el aspecto original del monte. Nadie que no esté al corriente de lo que ha sucedido en Retuerta podría detectar que allí se trabajó hace no tanto en la inmersión del pueblo, pero los vestigios de la presa siguen ahí para que los avezados ojos de los niños y los exploradores, que son los mismos, puedan dar con ellos.
Tengo una relación un tanto obsesiva con la montaña. Tiene que ver con el gusto por el deporte, la incapacidad para estarme quieta y un afán infantil por descubrir lugares recónditos. Han caído todos los imperios coloniales, hemos surcado el espacio, hemos escrutado las fosas abisales de los océanos y puesto en órbita satélites capaces de cartografiar todo el globo. Es un prodigio técnico que concita admiración pero también una inefable melancolía: es la tristeza de saber que, a estas alturas, casi todo ha sido descubierto.
Por eso, en una época en que los hallazgos nos llegan ya por mira telescópica desde galaxias lejanas, nos da un vuelco el corazón cada vez que encontramos un lugar que ha permanecido oculto durante mucho tiempo y que ahora se desnuda ante nuestros privilegiados ojos de voyeur VIP. Nunca pisaré la luna ni desenterraré el sarcófago de un faraón egipcio ni daré con una civilización perdida en la selva del Amazonas ni descubriré las fuentes del Nilo. Pero aún me maravillo con la conquista de algún risco, con el hallazgo de un fósil marino, con el avistamiento de un lobo o al tropezar con una senda invadida por la maleza y surcada por bonitas telarañas. No importa que baste un invierno para sepultar un camino o que la araña solo necesite unas horas para culminar su obra de ingeniería geométrica: sugiere que somos los primeros que ven ese paraje en mucho tiempo, y eso es valioso.
Por el mismo motivo, me irrita tropezar en la montaña con cualquier signo de domesticación del campo. Me molestan las lindes, los carteles, las pistas asfaltadas, los campos de cultivo o los restos de basura abandonada, salvo si son antiguos: una simple lata de sardinas puede tornarse interesante si parece lo suficientemente primitiva y oxidada. Las construcciones modernas afean el paisaje, al tiempo que las vencidas tenadas de piedra y teja nos hablan de viejos asentamientos y formas de vida perdidas. Saludo con entusiasmo a los corzos, los zorros, los jabalíes que se cruzan en mi camino, pero toparme con otras personas será el recordatorio de que no me he alejado lo necesario. De igual modo, un río puede adoptar la artificiosidad de una vulgar piscina si se llena de bañistas.
El hambre de lugares nuevos e ignotos es insaciable. Por ello genera cierta ansiedad no saber si podrá reeditarse un gran descubrimiento. Es una cuestión aritmética: cuantos más enclaves conoces menos rincones te restan por explorar. Afortunadamente, la montaña sigue siendo capaz de proporcionarme gratificaciones. Al menos, por ahora.
Estas vacaciones me propuse explorar el área en que comenzó a construirse el pantano de Retuerta. A su paso por el pueblo, el río Arlanza describe el gran meandro del que le viene el nombre, dejando en su interior una larga lengua de tierra. Observada desde arriba, por cortesía de Google Earth, se desvela como una península de densos bosques. Solo un istmo de varios centenares de metros evita que hablemos de una isla.
En todo caso, lo primero que pensé al contemplar el accidente geográfico desde la nitidez cenital es que una península necesita un nombre. Es otra parte emocionante de las tareas del explorador y del niño, que son la misma: nombrar los lugares nuevos. Enseguida resolví que debía llamarse península de Retuerta, porque disponer de un elemento orográfico propio habría de dar lustre y empaque al pueblo. Sin embargo, todavía no he solventado la cuestión del istmo. Un istmo requiere un nombre a la altura de los más ilustres ejemplares del género, y el de Tehuantepec ha puesto el listón muy alto.
La península de Retuerta reúne todas las condiciones de los lugares que me gustan, y que pueden resumirse en su aislamiento, la variedad de su paisaje y la presencia de algún misterio. Para acceder a ella hay que conducir hasta el istmo sin nombre, o bien cruzar el meandro del Arlanza, que en verano se puede vadear fácilmente. Entrar en la península se parece a entrar en otra dimensión. El paraje no es sustancialmente distinto de lo que queda en la otra orilla, pero todo adquiere allí un aire extraño, solitario y salvaje.
Un camino bordea el río, que invita a refrescarse, ribeteado de hierba alta. La senda discurre envuelta en un encinar que se curva hasta techarla, y que se extiende, muy tupido, ladera arriba, donde el terreno se eleva hasta una altura que aún no he coronado. El bosque se oscurece por la densidad del follaje y los perros enloquecen al reconocer los incontables rastros de animales que se entreveran. En la parte más baja de la península, el encinar da paso a una dehesa. El sol ha tornado amarilla la hierba, y sobre ella destacan, en feliz comunión, unas flores de color añil. Aquí la armonía del lugar resulta más amable y menos agreste que en el extremo más próximo al istmo, donde gobierna la atmósfera un silencio magnético e inquietante, y una desazón resiliente a la belleza.

Digo que hay un camino, y es que no estoy descubriendo el paraje. Lo conocen los retorcidos (gentilicio que reciben los lugareños de Retuerta) y aún lo frecuentan, con sus ovejas, los pastores. Nadie más se aventura en esta lengua de tierra. La única carretera que la alcanza zigzaguea a lo largo del istmo sin nombre, pero ningún coche se detiene aquí: continúan en dirección a Covarrubias, o bien hacia Hortigüela, quizá para visitar antes San Pedro de Arlanza, o tomar la pista de Contreras que lleva hasta Sad Hill. Sad Hill es el cementerio ficticio de la película El bueno, el feo y el malo, que dirigió Sergio Leone hace cincuenta años y que protagonizó Clint Eastwood.
Del rodaje burgalés y de sus descansos se conserva un buen hatillo de fotografías llamativas. Recuerdo alguna de Leone jugando al fútbol, entre cardos, con los vecinos de Contreras, y otra de Eastwood bebiendo de un botijo sin descuidar el ceño ni el estilo. Una leyenda dice que una noche, en Covarrubias, el Pacucha venció a la estrella de Hollywood en un lance que se libró en el billar del bar El Heri, pero los más descreídos aseguran que no fue Eastwood el derrotado, sino su doble de acción.
En Sad Hill tenía lugar, con música de Morricone, el duelo final a tres: Eastwood, Van Cleef y Wallach se retaban al pie de la peña Carazo, muy cerca ya de Santo Domingo de Silos, rodeados de tumbas. El escenario, con sus lápidas y sus cruces, ha sido totalmente recuperado para deleite de cinéfilos y domingueros, aunque la tercerización de la economía hace que hoy el paraje luzca más verde y arbolado que en sus días de Far West.
El pantano no habría anegado el cementerio de Sad Hill, que se encuentra en un valle elevado, pero sí otras demarcaciones del rodaje, como la del puente de madera Langston, cuyo control se disputaron nordistas y confederados, o la misión de San Antonio, el convento en que se recuperaba un Eastwood convaleciente y que no era sino el monasterio de Arlanza.
En todo caso, nadie repara en el camino que sale de la carretera en el punto más alto del istmo. Hasta hace pocos años, allí todavía se erigía un muro que era parte de las obras de la presa, y que durante mucho tiempo lució una pintada: “No al pantano”. Hacia el interior de la península continuaban en pie otras construcciones parciales. Hoy, como digo, todo ha sido removido, pero Google Earth sigue ofreciendo una imagen antigua del lugar, en la que pueden divisarse tales edificaciones. Solo se han conservado unas pocas casas, dos, tres, cuatro, del otro lado de la carretera y, por tanto, fuera ya de la península. En su día fueron las oficinas y el poblado de los trabajadores del pantano (un cartel lo indica todavía desde la carretera), pero hoy sobreviven para su uso recreativo por parte de empleados de la Confederación Hidrográfica del Duero.
El hormigón ha desaparecido, pero el monte continúa mostrando las cicatrices resultantes del desplazamiento de grandes masas de tierra. A pesar de la repoblación, el bosque dista mucho de haberse recuperado, y en esta zona la vegetación es rala y los árboles jóvenes. Estamos en el extremo opuesto a la apacible dehesa de flores añiles. El mismo camino que encontramos allí puede tomarse aquí arriba: se trata de una senda circular por la que es posible completar una vuelta completa a la península.
Adentrándonos en el área donde las obras de la presa avanzaron más encontramos algunos vestigios semienterrados: cables de acero, plataformas de cemento o tuberías que emergen del sustrato. Todo ello convierte el no-pantano de Retuerta en un no-lugar. A lo lejos se divisa el cono de recepción de un gran torrente, junto a una formación rocosa en la que anidan los buitres leonados, muy numerosos en el valle del Arlanza. Enseguida el camino desciende y no tardará en asomarse a un precipicio sobre las aguas serenas y oscuras de lo que parece ser el curso del Arlanza.
Es un cortado vertical de varias decenas de metros que dudo mucho que pueda responder a la orografía original del lugar. Es también un enclave extraño. En mi primera exploración miré largamente al abismo sin ser capaz de identificar aquel rincón del río. Conozco bien el tramo del Arlanza que discurre entre Retuerta y Covarrubias. Lo he descendido muchas veces, a remo y a nado, enbravecido y bajo la severidad del estiaje, y habría recordado un precipicio como aquel.
Después comprendí. He desarrollado una relación cercana a la obsesión con esa península, del mismo modo que las peñas de San Carlos y Carazo, sobre las que he dormido al raso dos veces entre jabalíes roncadores, fueron antes mi aventura fetiche. De vuelta en casa, Jorge dormía ya a mi lado cuando encontré la respuesta al misterioso precipicio en Google Earth. Al ampliar la imagen del satélite llamaron mi atención dos masas informes y alargadas, una oscura y otra coloreada casi por completo de un verde claro e intenso que contrastaba con el tono más apagado característico de los bosques de quercus. Se extendían entre el río y el área de las obras y dejaban poco lugar a la duda: eran dos lagunas.
Puede parecer un hallazgo prosaico, pero en mis tres décadas de vida nunca había oído hablar de ellas. Había recorrido todos los senderos que circundan Covarrubias y Retuerta, había escalado todas las torcas, subido todas las montañas, navegado cada recodo del río y, sin embargo, aquellas dos lagunas habían permanecido ocultas para mí. Un lago y no el río. Eso era lo que había contemplado desde lo alto del precipicio. Inmediatamente, decidí que debía poner en marcha una segunda expedición a la península para dar con las lagunas.

En la primera exploración me habían acompañado Jorge y las perras Lía y Angie. Jorge suele secundar mis ideas peregrinas y eso me encanta. No es un tipo romántico y casi nunca regala un piropo. Mi amigo Toni le llama John Wayne. Sin embargo, hace poco Jorge pronunció una de las frases más bonitas que me han dicho: “Contigo hago todo lo que soñaba de pequeño”. Subir montañas, conducir un todoterreno de segunda mano, tener una perra: el secreto de la felicidad es ponerle, como los niños, un precio pequeño.
A la segunda exploración se sumaron también mi hermano Alejandro, mi padre y el perro Lennon. Papá siempre ha sido mi compañero de aventuras. Con él me he perdido muchas veces y he naufragado tres o cuatro. Juntos hemos organizado retenes de búsqueda en la nieve, por la noche o bajo un sol de justicia, durmiendo en un coche, porque solo a nosotros se nos han escapado las perras cien, doscientas veces, detrás de un corzo. Hemos entrado en cuevas, rescatado aves rapaces y hasta salido en los periódicos: “Padre e hija, perdidos en el Arlanza”. El titular, por supuesto, es una infamia: no nos perdimos, solo se nos hizo tarde.
Estaba con él aquel día gélido, ya oscureciendo, en que nos cruzamos, bajando de La Muela, con dos lobos que no dieron ni las buenas tardes. Venía también esa otra vez que, hacia las once de la noche, propuse tomar un atajo descendiendo una ladera de roca y grava, desde la cueva Negra hasta Fuente Azul, pertrechados de sacos de dormir, esterillas, macutos, algún hornillo para cocinar y un camping-gas. Él, además, esta vez sí, llevaba a Lía de la correa con una mano. No la soltó. Las heridas nos duraron un mes.
Al llegar abajo inventamos el cine por serendipia, al proyectar las linternas, dejadas en el suelo, nuestras agrandadas siluetas contra la inmensa pared de roca que gobierna Fuente Azul. Nos dimos un merecido baño nocturno con las perras, y con Jorge, con Marina, con Alberto, que tuvieron la mala suerte, o la buena, de venir también con nosotros. Fue hace dos años. Luego cenamos y dormimos, como benditos, sobre un lecho de cantos de río. Al la mañana siguiente cuatro gotas de lluvia nos despertaron y reanudamos una excursión que, tras un ligero extravío, nos llevó a Retuerta. La primera casa que vimos tenía un cartel: “Se vende”. Hoy es la nuestra.
Para la segunda exploración cruzamos a la península por esa parte del río, muy cerca de casa, que en Retuerta llaman Pramolino. Después tomamos la senda circular hacia arriba, que discurre entre el encinar y el Arlanza. Por el camino, Lennon y Angie alternaban los chapuzones con las internadas en el bosque, mientras Lía, instigadora de escapadas y tropelías, debía conformarse con pasear atada. Pero esta privación de libertad no la hace inmune a los efluvios que provienen de la montaña y que sugieren que la península, aislada y deshabitada, es un escondite perfecto para la fauna mesetaria.
Enseguida ganamos la parte más alta, hacia el istmo sin nombre, donde los vestigios del pantano son más visibles, para iniciar después el descenso en dirección a las lagunas. Al llegar al precipicio, el cortado nos ofreció la visión de la primera, que al fin contemplé en su calidad de lago y no de río. A mis desconcertados padre y hermano les costó unos segundos aceptar que eso no era el Arlanza, sino una gran masa de agua mansa, cerrada y desconocida.
El camino continúa descendiendo hasta desaparecer al llegar abajo. Llegados a ese punto debimos abrirnos paso entre la maleza, que crece por encima de la rodilla, para avanzar hacia la laguna. El acceso es complicado: no hay playas ni zonas francas, la vegetación es espesa en torno al perímetro y un muro de tierra elevada fortifica y retiene el agua. Al fin dimos con una vaguada estrecha por la que se gana la orilla entre árboles, pero todavía se debe progresar unos metros, con el agua a la cintura, a través de una barrera de juncos.
Nuestra llegada sorprendió a un ave, una garza o quizá un pato, no acerté a ver, que abandonó apresuradamente el lugar. Hacía calor, pero no nos detuvimos todavía a bañarnos. Antes debíamos localizar la segunda laguna. La única referencia que tenía de ella era una imagen de satélite desactualizada, y en la que la superficie lucía un color verde muy llamativo y raro.
Para llegar hasta la segunda laguna hay que caminar por el brazo de tierra que queda entre el río y el primer lago. Es un terreno incómodo y poco practicable: irregular, pedregoso y en el que la vegetación se hace progresivamente indómita. A medida que nos aproximábamos nos iba envolviendo una espesura de jungla que detenía los rayos del sol. En aquel interior selvático encontré unas plumas cortas y negras, hermosamente adornadas con lunares blancos. Creo que son de pájaro carpintero. Guardé dos en mi mochila y continuamos para tomar, con mucha dificultad, la orilla.

Ante nosotros se mostró entonces la segunda laguna, más umbría que la primera y cubierta casi por completo por la mayor colonia de nenúfares que mis ojos hayan visto. Estaban repletos de flores amarillas, la mayoría aún recogidas sobre gruesos capullos. Resuelto el misterio de la imagen satélite, me apresuré a tomar fotos, mientras papá trataba de abrirse camino entre la densidad de plantas para llegar hasta una zona en la que poder nadar libremente. Una vez la alcanzó, quiso comprobar la profundidad del lecho sin lograr tocar el fondo.
Entonces, gritó. Al volvernos con violencia hacia donde estaba, relajó rápidamente el semblante: “Estas malditas sandalias se me salen todo el rato”, protestó con desdén. Solo más tarde confesaría que había aullado de miedo al sentir que alguien o algo lo agarraba, y que había disimulado al comprobar que se trataba de Lennon.
Papá es de los osados. Nunca ha dado pábulo a esas leyendas que, en los pueblos, hablan de temibles pozas, siluros asesinos, terribles sifones, serpientes venenosas o remolinos traicioneros que hacen de los ríos lugares a evitar. Sin embargo, una atmósfera inquietante se cierne sobre las lagunas. Tal vez sea por contagio del no-lugar que es el no-pantano, porque su geometría nos es extraña o porque no estamos familiarizados con su ecosistema. No debería ser sustancialmente distinto de aquel del río, que discurre a solo unos metros de distancia. Pero si el Arlanza, viejo amigo, es una corriente conocida y sujeta a las leyes de la orografía, ignoramos casi todo de la naturaleza de estas dos lagunas. ¿Es espontánea su formación o está relacionada con la obra del pantano? ¿Tienen comunicación submarina con el río? ¿Cuál es su profundidad? ¿Qué especies viven en ellas?
Papá no tardó en salir del agua, y todos coincidimos en que el primer lago resultaría menos lóbrego y más amable al baño. Así que dejamos atrás la laguna que he bautizado “de los nenúfares” y recorrimos el mismo penoso trazado para regresar hasta la laguna que he llamado “de los juncos”, porque una laguna, como una península, como un istmo, necesita un nombre. Y porque es competencia del explorador y del niño, que son la misma persona, nombrar las cosas nuevas.
Accedimos al lago por la vaguada estrecha que habíamos descubierto en la primera indagación. Eran los días de la ola de calor en España, y aunque las inclemencias burgalesas no son como las de Madrid, todavía hacía calor hacia las ocho de la tarde. Buscamos refresco en las aguas quietas, apartando los juncos que franquean la orilla y también algunos nenúfares. Unas cuantas brazadas bastan para alcanzar la claridad de la laguna, que se descubre ancha, majestuosa y limpia. La temperatura es perfecta, pero el agua es fría bajo los pies, y lo es más y más conforme se gana profundidad. No tocamos el fondo, y tampoco lo intentamos con esmero. Todo lo que envuelve la oscuridad de la laguna se mantiene en el misterio, mientras que sobre la superficie predominan la luz y una serena sensación de libertad que invita a tumbarse sobre el agua con los brazos extendidos y la mirada puesta en el cielo.

Sobre uno de los extremos de la laguna de los juncos se yergue una ladera vertical: es el precipicio sobre el que nos asomamos desde el camino. Contemplándolo volví a preguntarme: “¿Es esto un accidente geográfico o es cosa del pantano?”. Fue en ese momento cuando una silueta humana se recortó contra un terraplén escarpado. La figura, irreconocible en la altura y la distancia, parecía agazapada, y se escabulló en cuanto notó que había detectado su presencia. Aquella aparición me produjo sentimientos encontrados. Que hubiera alguien más en aquella península que yo había imaginado aislada y desierta, dispuesta para mi conquista, restaba autenticidad al relato, pero, al mismo tiempo, añadía un enigma a la aventura: ¿Quién era ese hombre? ¿Qué hacía allí? ¿Por qué estaba solo? ¿Por qué nos miraba? ¿Y por qué se había esfumado tan rápido al ser descubierto?
El baño se prolongó largo rato. Después retomamos el trazado circular para regresar al pueblo, atravesando primero un terreno de maleza y matorral bajo, salpicado de flores. Una vez queda atrás el área del pantano, la senda se interna en el bosque para desembocar en la dehesa. Allí volvimos a cruzar el río a la altura de Pramolino, y luego la bonita chopera de Retuerta: estábamos en casa.
Al llegar, papá contó a todos: “¡Menuda excursión os habéis perdido!”. Por la noche terminé Fuera del mapa y agradecí a su autor que me brindara la excusa para trabajar en mi mayor ambición: poner Retuerta en el mapa. Mientras cerraba la tapa del libro de color aguamarina, pensé que los libros acaban, pero las aventuras nunca se agotan. Todavía me aguardan zonas de la península que no conozco y que deben ser investigadas pronto. Alejé así la inefable melancolía del explorador y dormí el sueño de los niños.
Aurora Nacarino-Brabo (Madrid, 1987) ha trabajado como periodista, politóloga y editora. Es diputada del Partido Popular desde julio de 2023.