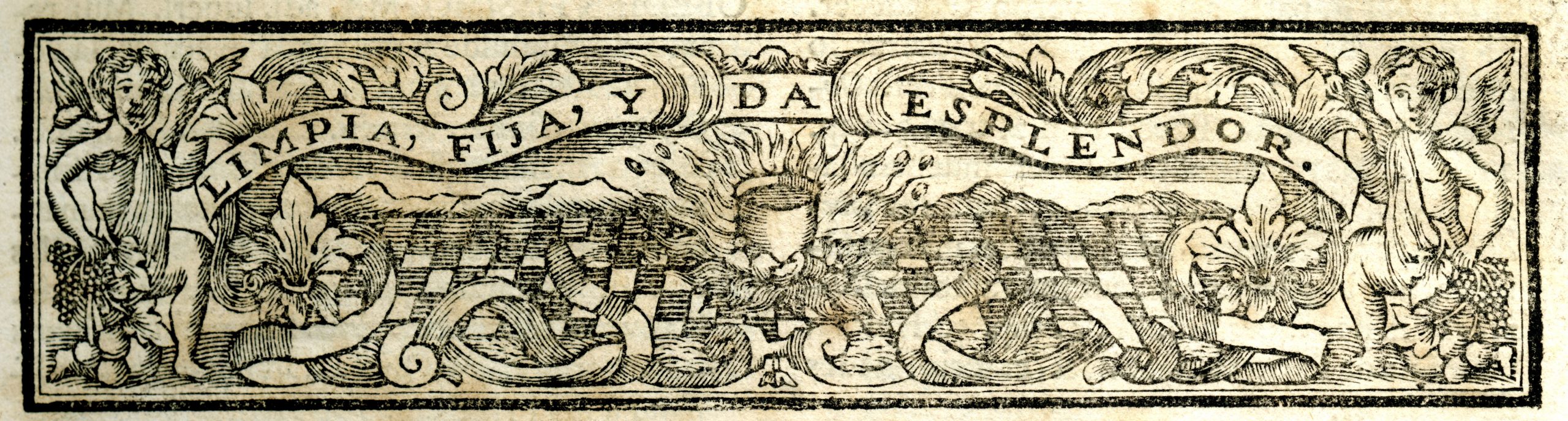Se presentó descaradamente, y me puso nervioso. Estaba solo. Nadie podía darse cuenta. Pero no quise verla, como si fuese la intrusión de un comercial procaz. Tal vez estuvo antes, pero en la zona del reojo, donde tampoco quise verla. Era una pregunta necia, obscena, que no se iba, que exigía atención: ¿Qué hacer con los mediocres? ¿Por qué tantos maestros, jurados, editores, se sienten verdugos descalificándolos? La presión da lugar a desahogos confidenciales, a chismes, a chistes, pero nada más. ¿Por qué es enojoso analizar el problema? ¿Qué tiene de indecente?
La medianía fue neutral, luego positiva, después negativa y ahora tabú.
La raíz indoeuropea medhyo corresponde en griego, latín, germánico, a términos neutrales que se refieren a lo que está en medio (espacio, secuencia, medición). En español, medio, en medio, mediano, mediocre, promedio, intermedio, mediar, medianero, mediador, mediante, inmediato, tienen ese origen. En latín, mediocris describía una posición de mediana altura, en un monte o elevación física. La raíz indoeuropea de ocris es ak: cima, pico. El uso se extendió a toda posición que no llega al extremo: mediocre malum (enfermedad no grave), mediocris animus (espíritu moderado), mediocris vir (hombre de clase media). (Roberts, Pastor, Diccionario etimológico indoeuropeo de la lengua española; Ernout, Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine; Blánquez, Diccionario latino-español.)
La sabiduría antigua desconfiaba de la desmesura, lo desproporcionado, el exceso. Esta desconfianza llegó a convertirse en un elogio de la medianía y la moderación. Aristóteles define la virtud como el justo medio entre dos extremos (Ética nicomaquea, ii, 6). Horacio celebra la dorada medianía (Odas, 2, 10). Séneca engrandece el desprecio a la grandeza: “Es de gran ánimo despreciar las cosas grandes y preferir lo mediano a lo excesivo” (Cartas a Lucilio, 39, traducción de José María Gallegos Rocafull). Todavía a principios del siglo XVII, Montaigne casi lo cita: La grandeza “muestra su altura en preferir las cosas medianas a las eminentes” (Ensayos, III, 13). Por esos años, Covarrubias, en el Tesoro de la lengua castellana o española, anota que medianía “Se dice de lo que es razonable y puesto en buen medio. Mediocridad es latino, significa lo mismo y úsanle algunos.”
El desprecio a la moderación es de siglos recientes. Parece surgir con el barroco y su amor al exceso, crecer con la Ilustración y el absolutismo, exaltarse con el romanticismo y su culto del genio y lo sublime, volverse científico con la eugenesia. Nietzsche proclama la ética del superhombre y condena la compasión cristiana como negación de la vida. “Los débiles y malogrados deben perecer: artículo primero de nuestro amor a los hombres.” (El anticristo, 2, traducción de Andrés Sánchez Pascual).
El siglo XX industrializó los ataques militares a la población civil, para desanimar a las fuerzas enemigas, y el genocidio contra los indeseables en la propia sociedad, para depurarla y mejorarla. Tanta monstruosidad suscitó un progreso de la conciencia moral. La guerra, por primera vez en la historia, se desprestigió. La soberanía del Estado perdió legitimidad frente a los derechos humanos. El desprecio a las culturas inferiores se volvió inadmisible. Tan inadmisible, que ahora nada se puede considerar inferior. Esta ilimitada extensión del tabú contradice sus buenas intenciones, porque afirma como valor la negación de todo criterio y diferencia de valor.
La mediocridad como tabú tiene que ver con este relativismo. Si nada es inferior, nada se puede descalificar. También tiene que ver con el progreso americanizado. El Tercer Reich y el imperio soviético se hundieron frente al imperio de los Estados Unidos, y sucedió lo mismo con sus mitologías. Ante el fracaso del superhombre nazi y el hombre nuevo socialista, ascendió la fanfarria por el hombre común. Si todo hombre común es un líder en potencia, no puede haber mediocres: sólo etapas en el camino de la superación personal.
Hay una paradoja en la cultura del progreso. Aspira a una excelencia cada vez mayor en todas las disciplinas, a una igualdad cada vez mayor de todas las personas. Pero ¿cómo reconciliar igualdad y excelencia? La excelencia desiguala. “Si todo en este mundo fuera excelso, nada lo sería” (Diderot, El sobrino de Rameau).
Los mitos esconden una contradicción insuperable, y así permiten “superarla” (Lévi-Strauss, Antropología estructural). El mito del progreso oculta su contradicción en la esperanza de tiempos cada vez mejores. Basta con suponer que la excelencia es una desigualdad pasajera. La contradicción de hoy se resolverá mañana, aunque de hecho se prolongue indefinidamente. La vanguardia no es una minoría privilegiada, sino el principio de una excelencia alcanzable por todos. Los adelantados del progreso reconcilian igualdad y excelencia, porque su aristocracia es transitoria. Todos serán excelsos en un mañana igualitario, que se pospone una y otra vez. Los privilegios de hoy están en el futuro de todos, y siempre lo estarán.
La idea romántica de que hay que aspirar a lo máximo, de que el extremo opuesto (el fracaso absoluto) es preferible a la mediocridad, rompe con la idea antigua de no desquiciar la vida y desemboca en el superhombre que extermina a los mediocres. Como esto es repugnante, y como no se puede volver a la idea antigua de que la mediocridad es deseable, hay que suponer que no existe. Porque, en realidad, lo que parece mediocridad es una etapa transitoria: todo está en vías de superación. O, más radicalmente: porque la supuesta mediocridad (con ciertos criterios) es una excelsitud (con otros).
Sería más inteligente reconocer que todos somos mediocres en casi todo, que no tiene importancia y que intentar lo máximo en todo es ridículo. La excepción no puede ser la regla general, y no hay que confundir esto con la verdadera regla general: que cada persona es única, porque su código genético, su historia, su conciencia, sus capacidades y sus gustos, constituyen un ser único. No hay dos personas iguales. Para que una persona sea comparable con otras, hay que reducirla a lo que no es: peso, estatura, edad, velocidad en cien metros planos, palabras por minuto que puede teclear, escolaridad, dinero que gana, premios obtenidos, calidad de sus traducciones de Catulo, de su interpretación del De profundis de Sofía Gubaidulina, de sus retratos al óleo.
Si las personas se reducen a una sola dimensión comparable, lo normal es la medianía, como en cualquier distribución estadística; y lo ridículo es desear que toda la población compita y gane en la prueba olímpica de cuatrocientos metros de nado libre. Es imposible que todos ocupen el primer lugar, y es indeseable que lo intenten. Lo deseable es que todas las personas aprendan a nadar, para que lo disfruten (y lo usen, en caso necesario).
Reducir a las personas a una dimensión las degrada. La sociedad entera se degrada, si todo se reduce a medir y ser medido. Aprender no es lo mismo que sacar buenas calificaciones, y lo importante es aprender. Divertirse y sufrir, lidiando con el agua, los materiales, las herramientas, las ideas, las circunstancias que pueden convertirse en una solución feliz, no es lo mismo que ganar puntos curriculares, prestigio, posiciones, dinero.
Este deslizamiento de la vida concreta hacia la abstracta da menos valor a las personas y a las cosas que a su medida en una dimensión. Paralelamente, es un deslizamiento de la realidad al narcisismo. Hay padres bien intencionados que dicen a sus hijos (para mostrar que no los obligan a seguir su profesión): “Puedes ser lo que quieras, hasta barrendero; pero, eso sí: el mejor barrendero.” Lo cual es empujarlos a la reducción de sí mismos, no a su desarrollo. Ser el número uno como barrendero (o lo que sea) está centrado en el yo y los competidores, no en el trato competente y feliz con la realidad.
Así se comprende la necesidad ontológica de no ser descalificado, y la presión sobre los maestros, jurados, editores. Cuando lo importante no es aprender, entender, crear, investigar, divertirse, resolver problemas, ayudar, sino competir y ganar, toda prueba es un Juicio Final con pase al cielo, reprobación al infierno o suspensión en el limbo. De ahí las mañas infinitas para tener éxito, como única meta en la vida. Todo trato competente con la realidad se reduce a un trato con abstracciones: medir y ser medido, derrotar a los competidores, superar marcas. Barrer bien, nadar sabrosamente, hacer cosas bien hechas, madurar como personas, encontrar solucionescreadoras a los enigmas y problemas que nos plantea la realidad, todo se vuelve secundario para el winning is all del trepador.
Paradójicamente, la presión trepadora desemboca en el ascenso de los mediocres al poder y la gloria. Se supone que el darwinismo ferozmente competitivo debería entronizar a los excelentes, no a los incompetentes. Pero las carreras trepadoras están llenas de pruebas cuyos resultados no se miden tan fácilmente como el tiempo en una alberca olímpica. Evaluar a una persona para un puesto o premio, evaluar una obra, no puede ser exacto. Es tan discutible que distintos jurados honestos y capaces pueden llegar a conclusiones opuestas. Si, para evitar la discusión, todo se limita a mediciones mecánicas, el resultado es absurdo. El candidato con más puntos puede ser un mediocre. El producto que más vende puede ser mediocre. Lo más calificado en las encuestas puede ser mediocre. El programa con más rating puede ser una porquería.
La competencia trepadora no siempre favorece al más competente en esto o en aquello, sino al más competente en competir, acomodarse, administrar sus relaciones públicas, modelarse a sí mismo como producto deseable, pasar exámenes, ganar puntos, descarrilar a los competidores, seducir o presionar a los jurados, conseguir el micrófono y los reflectores, hacerse popular, lograr que ruede la bola acumulativa hasta que nadie pueda detenerla. La selección natural en el trepadero favorece el ascenso de una nueva especie darwiniana: el mediocre habilis.
No es imposible que una persona competente en esto o en aquello sepa también acomodarse y trepar, pero no es necesario. Lo importante es lo último. Una persona más competente aún puede ser descartada en la lucha trepadora, si no domina las artes del mediocre habilis. Así se llega a las circunstancias en las cuales un perfecto incompetente acaba siendo el número uno.
Desgraciadamente, aquellos que no tienen interés en lo que están haciendo, sino en ser aprobados, presionan hasta que se salen con la suya. Muchos años después, cuando llegan al poder y la gloria, son los modelos ejemplares de una sociedad reducida a trepar, y la degradación se extiende desde arriba. Muchos lo lamentan, sin ver que todo empieza abajo: cuando maestros, jurados, editores, para no sentirse verdugos, se vuelven cómplices del trabajo mal hecho. –
(Monterrey, 1934) es poeta y ensayista.