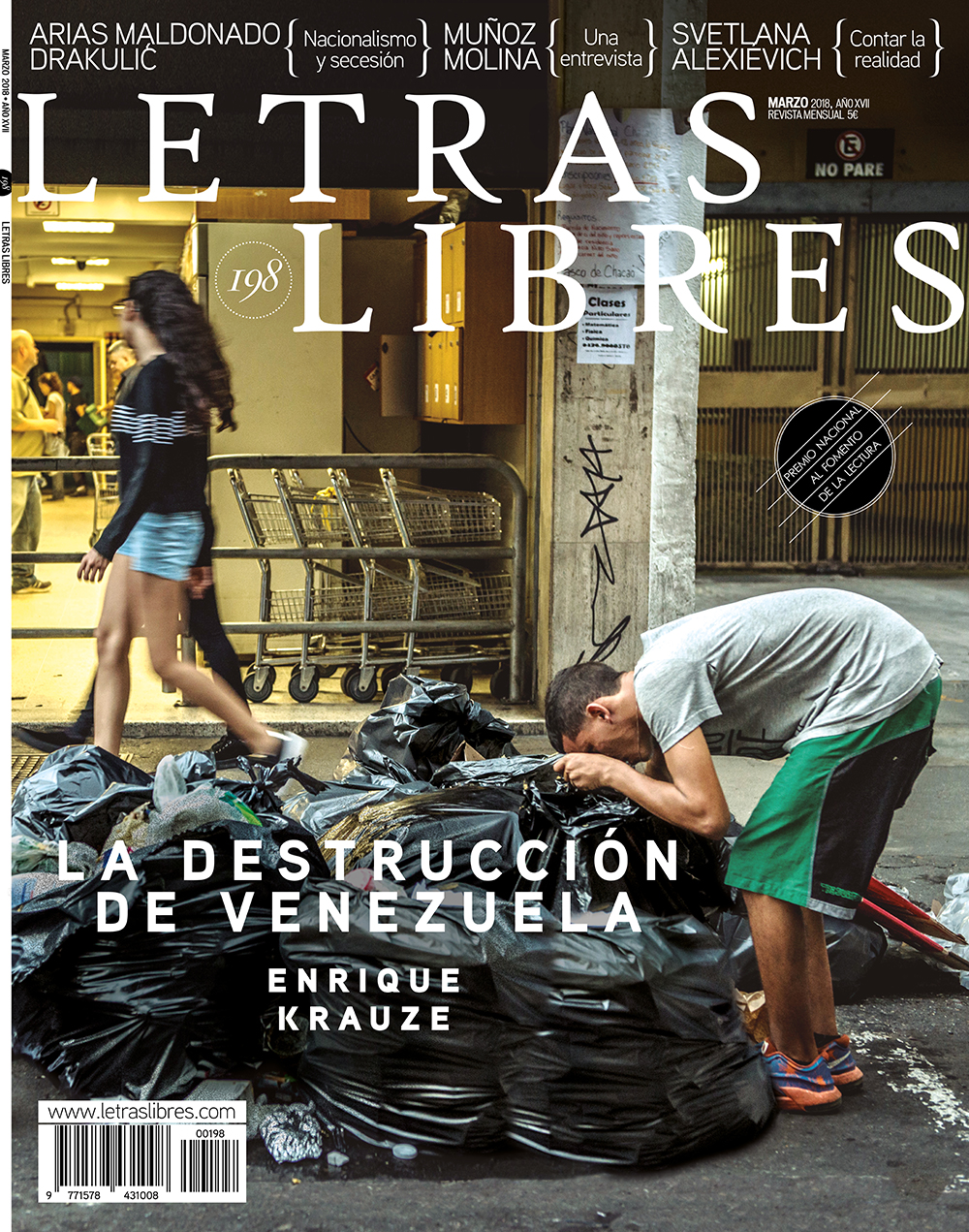En ese clásico de la comedia cinematográfica que es Pasaporte para Pimlico, dirigida por Henry Cornelius para los estudios Ealing en 1949, la aparición en un cráter de documentos que acreditan la cesión del barrio de Pimlico al Duque de Borgoña durante el reinado de Enrique IV activa en sus habitantes un frenesí separatista que no se detiene a hacer preguntas. Su guionista, el prolífico T. E. B. “Tibby” Clarke, se inspiró en la declaración temporal de extraterritorialidad del Hospital Civil de Ottawa durante la Segunda Guerra Mundial, peculiar decisión del gobierno canadiense que tenía por objeto preservar los derechos al trono de la princesa Juliana de Holanda, quien había de nacer allí. La película acaba felizmente: la solidaridad de los londinenses con los habitantes de Pimlico, a los que el gobierno británico bloquea todo acceso al resto de la ciudad como medida de presión, termina por convencer a los implicados de que la secesión es absurda. Y todo ello sin que la demanda separatista sea sometida a discusión ni procedimiento reglado alguno.
¡Ojalá fuera siempre tan fácil! Tal como hemos podido comprobar con el procés independentista de Cataluña, cuyo dramático desenlace tuvo lugar en los meses de septiembre y octubre del año pasado, la realidad difícilmente conoce el happy ending: la sociedad catalana continúa fracturada y el secesionismo conserva la mayoría parlamentaria mientras se desarrolla un proceso penal contra sus líderes. Nadie sabe si estallará otra crisis, ni cuándo, ni qué forma podría adoptar. Pero sí sabemos que continuará sobre la mesa la exigencia de que se celebre un referéndum pactado sobre la pertenencia de Cataluña a España. O lo que es igual, seguirá esperando respuesta la pregunta acerca del derecho de autodeterminación: si existe, si es o no legítima su reivindicación en una sociedad democrática, si concurren en este caso las circunstancias para su reconocimiento.
Nadie tiene una respuesta definitiva a esta pregunta. A fin de cuentas, tenerla equivaldría a haber resuelto casi todos los problemas fundamentales de la teoría política: el origen de la comunidad política, la relación entre la ley y la voluntad popular, los usos y límites de la democracia, las fuentes de la legitimidad, el papel de la coerción. Ninguno de estos conceptos políticos tiene un significado unívoco; todos ellos son conceptos “contestados”, que arrastran una larga historia semántica en modo alguno pacífica. Andamos, pues, lejos de las matemáticas.
Sin embargo, de esta elemental cautela no se deduce que todas las respuestas posibles sean igual de buenas o posean la misma fuerza argumentativa; si así fuera, nunca podríamos llegar a ninguna conclusión. Y cuando hablamos del derecho de autodeterminación, es importante subrayar la importancia demostrativa que adquiere la experiencia histórica. No es lo mismo defender el principio de nacionalidad descrito por Mazzini –con arreglo al cual a toda nación cultural le corresponde el derecho a un Estado propio– a mediados del siglo XIX que hacerlo ahora, cuando las democracias liberales acumulan dos siglos de experiencia y sabemos más acerca de sus relaciones con el nacionalismo político de lo que podía saberse cuando este hizo acto de aparición. Ya no estamos bajo el paraguas del Imperio austrohúngaro, ni existe un Antiguo Régimen estamental que derribar, ni ignoramos los peligros que para las sociedades plurales poseen las reivindicaciones etnonacionales. En otras palabras: la democracia constitucional y el pluralismo social son premisas ineludibles del debate acerca del “derecho a decidir”, porque la demanda del mismo se plantea en el interior de sociedades democráticas y plurales, avanzado ya el siglo XXI, y no en ninguna otra parte ni al margen de la experiencia histórica. No se trata entonces de un debate abstracto sobre el origen ex novo de una comunidad política desencarnada, sino de una demanda nacionalista que tiene lugar aquí y ahora. Por esa razón, el independentismo catalán puede causar la impresión de ser un gigantesco anacronismo: un fenómeno tardío que eclosiona fuera de su tiempo.
Así las cosas, no deja de ser sorprendente el desenfado con el que hemos podido oír durante estos últimos años que la secesión es un fin “legítimo”, principio que defienden tanto quienes lo persiguen con ahínco como quienes se oponen a él. En todo caso, los segundos reprochan a los primeros que para alcanzar su objetivo se hayan servido de instrumentos antidemocráticos, de manera que lo ilegítimo habrían sido los medios y no el fin. La conclusión lógica es que el respeto estricto a los procedimientos democráticos convertiría la secesión en un objetivo perfectamente aceptable. De donde a su vez se deduce que la persecución pacífica de una secesión democrática vendría a legitimar una política nacionalista cuya premisa es la división social y la consiguiente creación de un antagonismo emocional entre los ciudadanos; eso que en Cataluña se ha denominado “la construcción nacional”. No hace falta detallar aquí los instrumentos de los que echa mano, en distinto grado según los casos, cualquier política de nacionalización: desde el discurso político y el empleo excluyente de los símbolos a la política educativa y los medios de comunicación, pasando por el uso desacomplejado de la mentira como herramienta persuasiva. Quizá no todos los nacionalismos actúen así en todo momento, pero desde luego sí lo hará aquel nacionalismo que haya puesto sus ojos –a medio o largo plazo– en la independencia. Si los medios son legales y democráticos, se estaría afirmando implícitamente, está justificado fomentar la ruptura del orden constitucional ejerciendo un derecho que no existe.
Esto último no es una boutade. En ninguna constitución del mundo, y desde luego en ninguna encargada de la tarea de organizar jurídicamente una democracia avanzada, se reconoce el derecho a la autodeterminación de sus territorios o regiones. Y no lo hace, tampoco, el derecho internacional, salvo en los muy concretos supuestos de ocupación colonial o grave violación de derechos (véanse la Carta de Naciones Unidas y el conjunto de declaraciones relativas a este asunto que tratan de desarrollarla). Aunque durante estos últimos meses nos hemos esforzado en discernir si Cataluña podía o no acogerse a algunos de esos dos supuestos, apenas hemos reparado en el hecho de que esa fuerte restricción al derecho de secesión está lejos de ser un capricho y debe, por tanto, tomarse en serio. Ciertamente, esa falta de reconocimiento no ha impedido que se celebren referéndums en Quebec y Escocia, pues nada impide que un acuerdo político consagre este derecho incluso cuando no concurren las circunstancias tasadas por el derecho internacional. Pero eso, diferentes circunstancias históricas al margen, no hace buena una mala idea.
Vaya por delante que España no es una democracia militante y que el propio Tribunal Constitucional ha dictaminado en alguna ocasión que cualquier fin político puede defenderse por medios democráticos. No se trata, pues, de prohibir los partidos independentistas ni de impedir que quien alberga propósitos secesionistas deje de expresarlos públicamente, sino de preguntarnos por la razonabilidad de un objetivo político de altísimo potencial desestabilizador. Tanto, que no encuentra acomodo en el derecho internacional nacido de la sangrienta primera mitad del siglo XX con la intención de asimilar sus dolorosas lecciones. ¿Derecho a decidir? Si queremos proteger el Estado de Derecho y la democracia constitucional –mucho más importantes que cualquier “unidad nacional”– es conveniente que empecemos a debatir acerca de la legitimidad de la secesión en el interior de sociedades pluralistas. No sea que, incapaces de establecer límites a la voluntad popular, olvidemos que la democracia puede dañarse irreparablemente a sí misma por un exceso de democracia.
Cuestión distinta es que quienes defienden el derecho de secesión reivindiquen también un modelo de democracia distinto al vigente. Es un momento propicio: hasta un Nobel de Literatura como el británico Kazuo Ishiguro ha dejado dicho que se ha perdido el consenso sobre lo que significa la democracia. Y seguramente una democracia plebiscitaria –libre de los corsés del régimen representativo y menos comprometida con la defensa del pluralismo que con la interpretación de la “voluntad popular”– constituya un receptáculo más prometedor para las demandas secesionistas. ¡Qué duda cabe! Pero esa democracia no es la que tenemos, de modo que aquí se evaluarán los méritos del derecho de autodeterminación con arreglo a las condiciones establecidas por la democracia constitucional. O lo que es igual, tomando como premisa una concepción de la democracia donde esta no puede en modo alguno identificarse con el simple “gobierno de las mayorías”, sino más bien con un régimen representativo basado en el imperio de la ley y el respeto a los derechos individuales y la protección de las minorías. En esta democracia, configurada en el marco del Estado de Derecho, la protección jurídica del individuo y el respeto al pluralismo son valores que ningún procedimiento puede vulnerar por muy “democrático” que sea.
Naturalmente, podría argüirse que la contraposición de democracia y nacionalismo es inapropiada. ¿Acaso las democracias no son también naciones? Y los Estados de Derecho, ¿no son Estados-nación? Resulta que la nacionalidad, junto con los sentimientos de pertenencia asociados a ella, habría proporcionado el fundamento –cultural y afectivo– de los regímenes democráticos modernos. Por esa misma razón, sería incongruente negar que allí donde exista un sentimiento nacional diferente no pueda nacer, por medios democráticos, otra democracia. ¡Nacionalistas somos todos! Y ningún nacionalista es quién para decir a otro nacionalista que no puede serlo.
Sin embargo, no es así; al menos, no exactamente. Resulta patente que las relaciones entre democracia y nacionalismo son intrincadas; su evolución podría describirse como el paso de la alianza constructiva a la tensión irresoluble. Y la razón de que esa alianza llegara a forjarse está en el hecho, señalado entre otros por Pierre Manent, de que la democracia no puede definir democráticamente el espacio en que debe operar: depende para ello de otras ideas, como la nación, que se convierte así en una necesidad práctica. O sea, en un medio para asegurar la cohesión y la legitimidad necesarias para fundar un Estado en un determinado territorio. Así lo vio Rousseau, para quien el nacionalismo constituía la más eficaz argamasa de la república, e incluso Mill, quien escribió que las instituciones de un gobierno liberal son casi imposibles allí donde coexistan varias nacionalidades por impedir esta pluralidad el surgimiento de una identidad común. No es así de extrañar que el nacionalismo pueda concebirse como una de las ideologías de la Ilustración. Pero si pudo existir un nacionalismo liberal durante el siglo XIX fue porque se presumió que las libertades nacionales e individuales eran una sola y que las naciones en lucha por su independencia –a menudo contra imperios supranacionales– luchaban también por el gobierno liberal. Tal como planteó Elie Kedourie, el nacionalismo prohijó la concepción kantiana de la autonomía individual, trasladándola al plano colectivo: levantó el sombrero y allí estaba el derecho de autodeterminación de las naciones.
A cada nación, pues, un Estado. O bien: un Estado, una nación. En ambos casos, qué duda cabe, se hace violencia. Y se hace violencia porque la creación de la identidad nacional a partir de una diversidad de identidades –ya sean locales o regionales– conlleva una presión homogeneizadora que se aplica sobre aspectos de la vida colectiva tales como la lengua, la religión, los símbolos o las tradiciones. Ya advirtió Reinhart Koselleck que la correspondencia de pueblo, nación y Estado que se ha podido encontrar tradicionalmente en un país como Francia es una envidiable excepción, no la norma. Y una excepción relativa, cabe añadir, pues como recordaba recientemente Juan Claudio de Ramón solo una octava parte de los franceses hablaba francés (y no un dialecto) a comienzos del siglo XIX. Es así patente la inevitable ambivalencia del Estado-nación: puede ser liberador contra legitimistas o colonizadores, pero excluyente y aun destructivo para las minorías. Así vinieron a confirmarlo con posterioridad la poco liberal Alemania de 1871, el imperialismo europeo, el darwinismo social y el nacionalismo fascista. Este siniestro recorrido histórico ha autorizado a Jürgen Habermas a señalar que, si bien el nacionalismo fue una precondición histórica para la democratización del poder del Estado por ser la primera entidad política creadora de solidaridad entre extraños, la terrible historia del siglo XX dejó clara la necesidad de que los Estados democráticos prescindan del fundamento nacional y avancen hacia formas supranacionales y cosmopolitas de integración.
Y es que si la revolución no es una cena de gala, como avisó Mao, el nacionalismo no es una asociación cultural. Se trata de una ideología política con objetivos políticos: la preservación de la nación y su autodeterminación frente a cualquier obstáculo que se le oponga. A tal fin, el nacionalismo arbitrará los medios necesarios. Siendo el primero de ellos la construcción del sentimiento nacional por medio de procesos de nacionalización, destinados a convencer a los miembros de una sociedad de que son un grupo humano diferente –¿mejor?– que merece un Estado propio y de hecho lo necesita para asegurar su supervivencia cultural. O sea: el nacionalismo nacionaliza. De ahí que no tengan mucha verosimilitud las descripciones del nacionalismo como un fenómeno popular, que avanza de abajo a arriba. La realidad es que los procesos de construcción nacional están dirigidos por las élites, con un especial papel para la intelligentsia que provee al movimiento de consistencia ideológica y de las necesarias coartadas históricas. Es superfluo añadir que el nacionalismo vive por y para la causa nacional. Por desgracia, la singular naturaleza de la ideología nacionalista es a menudo pasada por alto cuando se sopesan los argumentos favorables a la secesión. Resulta de aquí una discusión abstracta que desatiende un factor fundamental en la formación de preferencias, la movilización permanente y la creación de antagonismos irresolubles basados en la premisa de que las identidades culturales son incompatibles entre sí. Estos argumentos suelen agruparse en tres tipos, cada uno de los cuales especifica las condiciones que justificarían la demanda de autodeterminación.
(i) Las teorías plebiscitarias solo exigen que una mayoría concentrada en un territorio exprese su deseo de separarse de otro. Es una teoría derivada del derecho a la libre asociación política: si el individuo es autónomo, las posibles naciones también lo son. Y las naciones, como la democracia, se legitiman a través de las decisiones populares: vótese y que dios reparta suerte. Pero esta argumentación elude el hecho de que la gran mayoría de los movimientos secesionistas poseen carácter étnico o adscriptivo, al basarse en una movilización colectiva nacionalista; su fundamentación individualista presenta muchas dificultades lógicas y además no permite explicar satisfactoriamente la demanda territorial implícita en ellos. Dicho de otro modo, resulta incongruente invocar la voluntad colectiva del pueblo-nación (autodesignado como tal) para justificar un derecho derivado de la libre asociación individual.
(ii) Las teorías de la causa justa exigen que concurra una injusticia que solo puede remediarse mediante una secesión: esta última es legitimada por aquella. En buena medida, el derecho de secesión estaría emparentado con el derecho a la revolución formulado por Locke. No es fácil que esta condición pueda darse en sociedades democráticas. Pero además, los movimientos secesionistas no suelen reclamar justicia, sino que en todo caso emplearán una presunta injusticia para justificar su objetivo principal: la satisfacción del principio nacional de autodeterminación. De nuevo, la dinámica de los movimientos nacionalistas y el significado de la identidad nacional pasan indebidamente al segundo plano de la argumentación.
(iii) Las teorías de la autodeterminación nacional se basan en el principio normativo nacionalista, según el cual las fronteras políticas y culturales deben ser coincidentes. Este derecho no sería de los individuos, a diferencia de lo que sucede con las teorías plebiscitarias, sino de las naciones. No obstante, ese derecho colectivo se justifica en la importancia que la identidad nacional y el sentido de pertenencia tienen para los individuos. El enfoque basa así el derecho a la secesión en un criterio adscriptivo o en todo caso no electivo (orgánico: pertenencia al Volk); o bien identifica nación y territorio ignorando a las minorías que residen en él. No hay nada de extraño en ello, pues la demanda de secesión suele provenir de grupos nacionalistas movilizados en defensa de su presunto derecho a la independencia.
En una sociedad pluralista organizada a sí misma bajo la forma de la democracia constitucional, por tanto, no puede reconocerse el derecho de autodeterminación. Este último solo puede entenderse como un remedio para situaciones gravemente injustas, tal como violaciones de los derechos humanos o manifiesta denegación de las competencias para el autogobierno.
A las razones ya apuntadas pueden añadirse otras, sin embargo, entre las que se cuenta en primer lugar el denominado “efecto demostración”. O sea, la dinámica imitativa que podría iniciarse en el interior del mismo Estado –o en otros distintos– a consecuencia del incentivo perverso que supone el reconocimiento generalizado del derecho a la secesión. ¿Qué clase de orden internacional podría construirse si se aplicara el principio normativo nacionalista? ¿Quién podría detener el subsiguiente proceso de fragmentación? Ernest Gellner ya llamó la atención sobre el contraste entre el número de naciones potenciales y el de unidades políticas viables en el orden internacional. Kedourie, por su parte, subrayó cómo ese temor se parece a una certeza constatada históricamente: “La experiencia –la amarga experiencia– ha mostrado que […] la autodeterminación es un principio de desorden, no de orden, en la vida internacional.” Aceptar prima facie la legitimidad de la secesión equivaldría, pues, a aceptar una inestabilidad política permanente. En el mismo sentido, los grupos nacionalistas encontrarían en ese reconocimiento un clara invitación a movilizarse. Y, como ha señalado Allen Buchanan jugando con las categorías de Albert Hirschman, un derecho de “salida” (o secesión) legalmente reconocido socavaría la “voz” y la “lealtad” debida a las instituciones democráticas, que quedarían en consecuencia debilitadas.
También responde al más elemental realismo otro tipo de cautela, secundaria respecto de las señaladas hasta aquí pero en absoluto irrelevante, concerniente a la práctica de los referéndums. Y es que la pulcritud deliberativa con que se dibujan los referéndums de autodeterminación en los textos teóricos rara vez se corresponde con las condiciones de su aplicación práctica. Hablar de “leyes de claridad” que pivotan alrededor de consultas no vinculantes y procesos de negociación conducidos de buena fe se parece bien poco a la realidad. En la práctica, todos los referéndums son vinculantes y una mayoría de un solo voto bastaría para crear una dinámica política donde el recordatorio –pongamos– de que se precisaba una mayoría cualificada para decidir la secesión no sería escuchado por nadie. Lo mismo cabe decir del proceso deliberativo anterior al referéndum: cuando la identidad está en juego, la deliberación no existe. De donde resulta una contaminación tribal de las preferencias individuales que casa mal con la fundamentación plebiscitaria –individualista– de la secesión. Seguramente acierta el filósofo político Daniel Weinstock cuando sostiene que los argumentos basados en la identidad son un peligro para la democracia por razón de su carácter impermeable a la deliberación y, sobre todo, al compromiso. Y si los conflictos de identidad no admiten solución, el referéndum de autodeterminación tampoco lo es.
Suele aducirse, en fin, que la restricción del derecho de autodeterminación es una limitación indebida del principio democrático: allí donde hay una mayoría, ¿no deberíamos honrarla? Pero no diríamos tal cosa si lo que esa mayoría desea es instaurar la segregación racial o coartar la libertad de prensa; tener la mayoría no es lo mismo que tener la razón. Y es precisamente para evitar las extralimitaciones del gobierno popular que las democracias constitucionales albergan contrapesos liberales: el imperio de la ley, la división de poderes, los órganos contramayoritarios, la protección de individuos y minorías, la libertad de prensa. Por eso, nos recuerda Gianluigi Palombella, existe en las constituciones una parte que determina condiciones de salvaguardia de la propia democracia: no es un límite al poder soberano, sino una garantía del mismo. Dicho esto, en una sociedad que no está fracturada en dos mitades, sino que en ella hay una abrumadora mayoría favorable a la secesión (en torno al 70 o el 80%, pongamos), es de suponer que las cosas terminarían por ser muy diferentes. Pero esta cláusula de salvaguardia fáctica rara vez será de aplicación en comunidades complejas y pluralistas, donde el problema es más bien la relación entre dos mayorías de magnitud similar. En este sentido, lo asombroso del caso catalán es que el independentismo es una minoría que quiere imponerse a una mayoría.
A la vista de todo lo anterior, ¿tiene sentido seguir afirmando que es “legítimo” defender el derecho de secesión de un territorio? ¿O la inexistencia de ese derecho en los textos constitucionales y la legislación internacional responde a razones bien fundadas y aconseja más bien la búsqueda de otras soluciones allí donde se produce una movilización nacionalista? Se ha dicho antes: no vivimos en democracias a estrenar, sino en sociedades que acumulan ya una larga experiencia histórica. Sabemos que el nacionalismo, cuya fuerza indudable radica en la capacidad para explotar una necesidad humana de pertenencia grupal que tiene fundamentos psicobiológicos, es una amenaza potencial para la convivencia y un factor de desestabilización de las democracias constitucionales. Merece la pena repetirlo: su lógica plebiscitaria y nativista es incompatible con el imperio de la ley y con el concepto de ciudadanía, situándose además en oposición a un pluralismo que constituye el presupuesto sociológico de las democracias contemporáneas. Y es que el desafío para las democracias contemporáneas es dar con un relato aglutinador común a todas las diferencias, no producir relatos incompatibles entre sí para cada potencial diferencia. El secesionismo, otra vez, se antoja un anacronismo: una psicofonía del siglo XIX en el XXI.
¿Qué hacer, entonces? De nuevo, el derecho internacional resulta ser más sagaz de lo que solemos pensar. Ya que el derecho de autodeterminación no se interpreta como un derecho a la secesión, sino como la capacidad para participar democráticamente en el propio gobierno. Algo que puede traducirse en la “simple” participación política ciudadana en Estados centralizados, o sustanciarse en formas descentralizadas de organización del poder territorial que conceden un grado variable de autogobierno a los territorios que conforman el Estado. Es aquí donde puede echarse mano de la imaginación política, con objeto de garantizar que las diferencias culturales –reales o fantásticas– puedan encontrar acomodo suficiente. En principio, ahí radican las virtudes de la devolución de poderes, incluido el federalismo. Pero la experiencia –la amarga experiencia– nos ha enseñado que es imprudente desatender la dimensión común de la ciudadanía, pues con ello se debilitan los sentimientos de solidaridad y pertenencia compartida. Si las naciones son “comunidades imaginadas”, según dejó dicho Benedict Anderson, no será indiferente el modo en que se imaginen a sí mismas: si etnicistas o pluralistas, si románticas o liberales, si cerradas o abiertas. Se tratará así de poner los medios necesarios para que los Estados-nación se conciban a sí mismos como naciones cívicas y no étnicas, abiertos al reconocimiento interior de la diferencia tanto como a la integración cosmopolita en el nivel supranacional, sobre la base de un concepto de ciudadanía desligado de toda obligación identitaria que no obstante deja espacio para que las tradiciones puedan ser cultivadas por quien así lo desee. Hay, claro, límites: no se encontrará ninguna solución cuando un nacionalismo se empeñe en reclamar aquellos poderes que ya tiene o promueva una lógica de confrontación con el Estado a partir de agravios irreales. Vuelve así a ponerse de manifiesto la necesidad de integrar la dinámica del nacionalismo identitario en el análisis del conflicto territorial. Pero nada impide que el pluralismo cultural sea debidamente reconocido en los textos constitucionales, como demuestra sobradamente el caso español.
Si estuviese más claro que el derecho de autodeterminación solo puede reconocerse en casos muy restringidos, el barrio de Pimlico jamás habría soñado con independizarse de Gran Bretaña y no habríamos podido disfrutar de una comedia entrañable. A cambio, quizá seríamos más cautos a la hora de evaluar la “legitimidad” del objetivo político de la secesión, oponiéndole razones antes que sentimientos. Y eso, en nuestro apasionado debate público, ya sería una ganancia. ~
(Málaga, 1974) es catedrático de ciencia política en la Universidad de Málaga. Su libro más reciente es 'Ficción fatal. Ensayo sobre Vértigo' (Taurus, 2024).