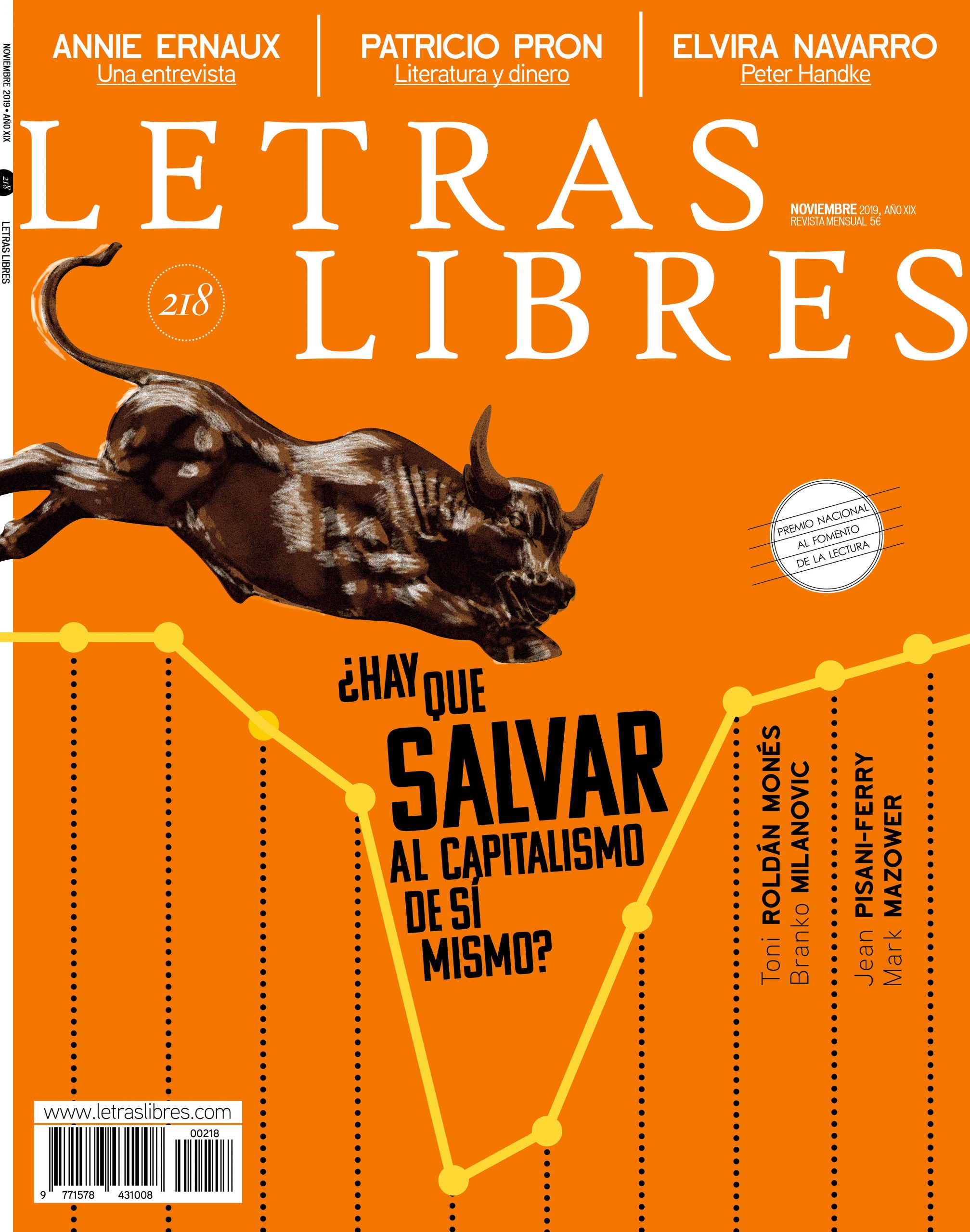Cuando el profesor Hans Rosling reveló a los presentes en la sala central del Foro Económico Mundial de Davos los resultados que habían obtenido en el test sobre indicadores de progreso en el mundo, el público quedó desconcertado. Las personas mejor informadas, líderes de las grandes compañías, jefes de Estado y los periodistas más influyentes tuvieron, en dos de las tres preguntas, un porcentaje de acierto peor del que hubiera tenido un chimpancé apretando los botones al azar. El resultado no era distinto al de los miles de tests realizados por Rosling en otros lugares: en Davos también tenían una concepción del mundo mucho más negativa de lo que revelan los datos.
Como explica Rosling en su extraordinario libro Factfulness, los humanos tendemos a recordar más las noticias negativas que las positivas. Sin embargo, en las últimas décadas hemos logrado avances extraordinarios. La pobreza extrema se ha reducido a la mitad en veinte años. Se ha doblado la esperanza de vida mundial en los últimos ochenta. El porcentaje de muertes de niños menores de cinco años ha caído del 40% en 1900 al 4% en 2015. El porcentaje de niñas matriculadas en la escuela primaria ha pasado del 65% en 1970 al 90% en 2015. Enfermedades brutalmente mortíferas hace solo unas décadas, como la viruela, han sido erradicadas…
Los éxitos del orden liberal occidental parecen incuestionables. La libertad de empresa, la propiedad privada, las economías abiertas, el comercio, la especialización y la competencia, el desarrollo de la ciencia y las instituciones que nos dimos tras la Segunda Guerra Mundial nos han permitido alcanzar las cotas más altas de progreso que la humanidad jamás ha conocido. Sin embargo, nos enfrentamos a una de las grandes paradojas de nuestro tiempo: si el orden liberal ha sido tan exitoso, ¿por qué se encuentra amenazado?
Trump, Boris Johnson. Pero también el autoritarismo de Duterte en Filipinas, el racismo de Bolsonaro en Brasil o el populismo hinduista de Modi en la India. El mundo se enfrenta a un péndulo antiliberal que nos devuelve a los tiempos más oscuros de nuestra historia: aranceles, persecución del pluralismo político, cuestionamiento del orden multilateral, vuelta del autoritarismo, xenofobia y retorno a la tribu mediante promesas de reagrupamiento nacional.
En Europa, el 7 de mayo de 2017 –muchos recordarán las figuritas de Macron y Le Pen en la pantalla del televisor– salvamos la cara por los pelos. Desde entonces partidos autoritarios están en gobiernos tan diversos como los de Austria, Holanda, Polonia o Suiza. En Hungría, Orbán ha instaurado una “democracia iliberal”. En Italia, Salvini saltó del gobierno in extremis, pero se mantiene por encima del 30% en estimación de voto y coquetea con la idea de un referéndum de salida del euro.
Ante esta amenaza, los defensores del orden liberal tenemos dos opciones. La primera es seguir haciendo lo habitual entre las élites de Occidente: reírnos de las sandeces que dice Trump, despreciar a los populistas y tratar de majaderos a sus votantes. O plantearnos el problema con un poco más de humildad y pensar qué narices hemos hecho mal para acabar así.
¿Cuáles son las causas del desasosiego? Las causas del populismo están íntimamente relacionadas con lo que se ha venido a llamar la crisis del capitalismo. Los estudios nos dicen que probablemente se mezclan dos tipos de causas, con diferente intensidad en diferentes lugares. Por un lado están las de naturaleza económica. Muchos autores (Acemoglu, Restrepo, Autor, Standing, Fetzer…) encuentran una relación entre los impactos negativos de la globalización (exposición al comercio con China, erosión de la industria), las transformaciones tecnológicas (sectores más expuestos a la automatización), la crisis financiera y económica (políticas de austeridad) y el auge del voto populista en lugares como Reino Unido o Estados Unidos. Otros investigadores (Norris, Inglehart…) centran el foco en las causas culturales: la fractura entre conservadores sociales y liberales respecto a cuestiones como la inmigración, el multiculturalismo, la nación o la autoridad es cada vez más grande, y esa polarización explicaría el apoyo a opciones autoritarias-populistas.
En lugares como Filipinas, con tasas de crecimiento por encima del 6% durante años, es probable que los motivos del avance populista sean distintos a los de Italia. Las causas son múltiples, y probablemente requieren soluciones diferentes y complejas. Sin embargo, en las democracias más avanzadas existen problemas comunes que debemos solventar si no queremos perder la batalla frente al populismo.
Lecciones para el liberalismo
Las soluciones que se proponen aquí tienen un denominador común: recuperar los principios fundacionales del liberalismo –la resistencia a los abusos de poder en el mercado, la defensa acérrima de la competencia, la batalla contra el capitalismo rentista, el refuerzo de unas instituciones sólidas e imparciales, la lucha por una mayor igualdad de oportunidades– erosionados en las últimas décadas.
Una primera lección que recordamos en la Gran Recesión es que los liberales olvidamos lo que habíamos aprendido en cientos de años de historia de crisis financieras. Unas finanzas desarrolladas y competitivas son vitales para el funcionamiento del sistema. Sin embargo, los mercados financieros no se autorregulan y tienden a ser inestables. Las “crisis, manías y pánicos” financieros son más una característica del sistema que una excepción, como documentan Reinhart y Rogoff en Esta vez es distinto con datos sobre ocho siglos de crisis financieras. Aunque quizás sea imposible evitarlas, sí podemos tratar de prepararnos mejor.
La solución no es nacionalizar la banca o tomar el control político de los bancos centrales, como ha propuesto, por ejemplo, Podemos en España. Un repaso al enchufismo político en los consejos de administración de las cajas de ahorro y su éxito posterior en España debería ser suficiente bálsamo para no volver a caer en recetas fracasadas. Pero debemos seguir avanzando en mejorar la regulación para limitar los daños.
Desde la caída de Lehman la regulación se ha endurecido: la mayoría de los grandes bancos ahora tienen tres o cuatro veces más capital y de mejor calidad. La regulación obliga a las instituciones sistémicas a tener mayores colchones. Pero muchos riesgos siguen estando ahí –los bancos europeos siguen teniendo una alta exposición a los bonos soberanos, por ejemplo–, muchas reformas se han quedado en el tintero –por ejemplo para poner coto a las entidades too big to fail o al shadow banking– y han emergido nuevos problemas que habrá que atajar –regular las Fintech (tecnologías financieras), por ejemplo–. Asimismo, existe una creciente evidencia que apunta al excesivo peso del sector financiero en la economía como perjudicial para el crecimiento económico y la productividad: un mercado que genera rentas excesivas, que absorbe al mejor talento gracias a las altas retribuciones y que a partir de cierto nivel de desarrollo aporta poco valor añadido a la economía (véase por ejemplo Why does financial sector growth crowd out real economic growth? del Bank of International Settlements). La relación entre crisis financieras y populismo –en algunos casos fatídica, como en los años treinta– es demasiado estrecha como para que los liberales la pasemos por alto.
Un segundo error que hemos cometido los liberales es que hemos infravalorado las consecuencias negativas de la globalización y la revolución tecnológica para millones de trabajadores. Es cierto, la globalización ha sido enormemente positiva en términos agregados: la incorporación de India y China a las cadenas de producción globales ha sacado de la pobreza a más de mil millones de personas en unas pocas décadas. Sin embargo, los efectos del progreso no se han distribuido de igual forma en todos los lugares. Branko Milanovic muestra en su famoso gráfico del elefante lo que ha sucedido: mientras los ingresos reales de la población global crecieron en los países pobres, y sobre todo en los emergentes, las rentas reales de las clases medias en Occidente se han estancado.
Tecnologías como la inteligencia artificial, la robótica y el machine learning están automatizando trabajos rutinarios a un ritmo cada vez más rápido y una buena parte de los trabajos industriales se ha ido a China. Como cuenta Luis Garicano en el El contraataque liberal, el empleo industrial en los países ricos ha caído del 25% al 12% en las últimas décadas, mientras que en China ha pasado del 10% al 22%.
El colapso de los ingresos reales de la clase media y el aumento de la desigualdad en muchos países occidentales nos obliga a repensar nuestro Estado del bienestar. El objetivo debe ser garantizar que el Estado ofrezca a los ciudadanos las herramientas o “capacidades” –en la jerga utilizada por Amartya Sen– necesarias para poder alcanzar sus objetivos en libertad.
Para que eso sea posible debemos asumir que algunas de las respuestas que servían para las relaciones industriales del siglo XX no sirven para el siglo XXI. Por ejemplo, subidas del salario mínimo pueden ser poco efectivas para combatir la pobreza laboral si esta proviene esencialmente de la alta temporalidad, como sucede en España. Por su parte, las rentas mínimas pueden ser una solución para algunos colectivos concretos. Pero generalizarlas provoca serios problemas de incentivos, por un lado, y de financiación, por otro. Además, ofrecer dinero por quedarse en casa no parece una opción muy buena tampoco políticamente: las personas necesitamos sentirnos útiles. Los créditos fiscales o impuestos negativos, presentes en muchos países, que se articulan como devoluciones en la declaración de la renta para las personas con pocos ingresos, han demostrado ser efectivos para reducir la pobreza laboral sin generar incentivos perversos.
En este sentido, es más importante todavía transformar las políticas laborales de oferta. Hay que revolucionar los sistemas de formación. En España, de nuevo, gastamos al año 6.000 millones de euros en políticas activas que ofrecen unos índices de reintegración laboral por debajo del 3%. Debemos utilizar la tecnología para tener sistemas mucho más avanzados de perfilado y también para facilitar el matching entre oferta y demanda de empleo. Tenemos que avanzar hacia modelos, como en Francia o Austria, en los que los trabajadores acumulan sus derechos de indemnización y también transferencias para la formación en unas mochilas personales portables. Como explica el premio nobel Jean Tirole, en un mundo con tanta movilidad y rotación laboral, la clave es cambiar el foco hacia la protección del trabajador y no tanto del puesto de trabajo.
La trompa del elefante
La otra parte interesante del gráfico de Milanovic es la trompa del elefante: la clase alta global, sobre todo la más alta, se ha enriquecido mucho con la globalización. Una parte de esa desigualdad se explica por razones “justas”. Por ejemplo, en el mundo globalizado las personas con un talento o conocimientos excepcionales (pensemos en Messi o Bill Gates) acceden a un mercado mucho más grande, lo que les permite concentrar mucha más renta.
Sin embargo, eso se combina con injusticias profundas del sistema. Los impresionantes trabajos de Emmanuel Saez y Gabriel Zucman sobre fiscalidad y paraísos fiscales aportan toneladas de evidencia de que la fiscalidad internacional se parece más a Gangs of New York que a la declaración de la renta de un ciudadano común. Estaremos haciendo muy poco por la igualdad de oportunidades si, como decía Warren Buffet, el sistema le permite pagar menos impuestos a él que a su secretaria. Según el propio Zucman, el 13% de los ingresos por impuestos de sociedades en España se transfieren a paraísos fiscales.
Para que el sistema funcione, los ciudadanos deben tener la confianza de que todos jugamos con las mismas reglas y es evidente que eso no pasa. Un reciente estudio del Council of Foreign Relations documenta que las multinacionales estadounidenses reportan siete veces más beneficios en pequeños paraísos fiscales que en seis de las grandes economías (China, Francia, Alemania, India, Italia y Japón). Los liberales estamos fracasando a la hora de adaptar nuestras normas fiscales a la globalización y eso debilita la igualdad de oportunidades en el mercado y nuestro Estado del bienestar. A este respecto es buena noticia el compromiso reciente en la OCDE entre ciento treinta países de reescribir las normas fiscales internacionales. La propuesta consiste, esencialmente, en obligar a las compañías a pagar más impuestos donde sus productos y servicios se venden a los consumidores.
Estrechamente relacionado con el problema de la desigualdad está el reto de la educación. En la economía del conocimiento, las capacidades (skills) son cruciales para determinar la renta de las personas. En todos los países de Occidente, aunque en algunos con más intensidad que en otros, la principal variable explicativa de la renta de una persona sigue siendo la renta de sus padres. Seguimos teniendo unos sistemas educativos demasiado segregados, que generan profundas desigualdades y nos hacen perder talento.
A este respecto, el extraordinario trabajo sobre movilidad intergeneracional del economista Raj Chetty y del equipo del Equality of Opportunity Project en Estados Unidos es devastador. Usando big data (millones de mircrodatos individuales anonimizados) a lo largo de varias generaciones de niños y sus padres, los economistas documentan las múltiples fracturas, generacionales, geográficas, de raza o de género, que condicionan enormemente el ascensor social. Por ejemplo, en experimentos casi naturales muestran que pasar de un barrio malo a uno bueno en la misma ciudad supone una mejora en los ingresos medios de una familia a lo largo de la vida de 200.000 dólares. La calle en la que naces, a veces más que tu propio talento o esfuerzo, es determinante en la suerte que tienes en la vida. En The fading American dream: trends in absolute income mobility since 1940 muestran que nueve de cada diez niños nacidos en 1940 tenían mejores ingresos en términos reales que sus padres. Sin embargo, solamente cinco de cada diez de los nacidos en 1980 han superado la renta de sus padres.
En España el ascensor social tampoco está funcionando. La OCDE ha publicado recientemente el informe A broken elevator, how to promote social mobility? en el que dice que los niños que nacen hoy en una familia de bajos recursos en España van a tardar hasta cuatro generaciones en llegar al nivel medio de renta de la sociedad.
Si no somos capaces de hacer funcionar el ascensor social a través de nuevas políticas educativas que luchen de forma efectiva contra el abandono escolar temprano, por ejemplo, o con nuevas políticas efectivas de lugar, los populistas ganarán la batalla, porque dirán, con razón, que el sistema está diseñado para la persistencia de las élites. En este sentido, parece evidente que los liberales no estamos siendo suficientemente valientes en la defensa de la igualdad real de oportunidades.
Edmund Fawcett explica en Sueños y pesadillas liberales en el siglo XXI que una de las cuatro claves que definen el liberalismo (entendido en sentido muy amplio) es la resistencia al abuso de poder o dominación por parte de intereses particulares. Para que el mercado funcione, debe haber reglas que garanticen que todos los actores compiten con las mismas posibilidades. En situaciones de monopolio, cuando existe abuso de poder en el mercado, se generan rentas abusivas que pagamos todos los ciudadanos. Por eso necesitamos organismos supervisores y reguladores realmente independientes que se aseguren de que las empresas no conciertan precios o abusan de su posición de dominio. Son muchos los estudios que documentan un aumento de la concentración de poder de mercado, una menor entrada de nuevas empresas y un menor porcentaje de empresas jóvenes en la economía (véase por ejemplo Industry Concentration in Europe and North America de la OCDE). La creciente concentración de poder de los gigantes tecnológicos es un reto enorme a este respecto. Si las empresas no pueden competir en igualdad, se produce menos innovación y menos crecimiento de la productividad.
Este asunto ha sido particularmente grave en España durante los años del boom. Growing like Spain, un estudio de 2016 de García-Santana y varios coautores, que utiliza una rica base de microdatos de empresas, apunta al capitalismo clientelar como el principal causante de la pérdida de productividad en la economía Española. Las empresas que más crecieron en España durante la década del boom no eran las más productivas sino las mejor conectadas con el poder político. O visto al revés: las pérdidas de productividad debidas a la mala asignación de recursos (subvenciones a dedo, regulación favorable…) fueron el doble de grandes en sectores más crony (o clientelares) según el índice de The Economist. El coste del capitalismo clientelar sería equivalente, según los autores, a un 20% de nuestro pib (¡200.000 millones!). Parece evidente, por tanto, que los liberales debemos ser mucho más radicales también en la lucha contra el capitalismo clientelar y la defensa de la competencia.
Otro elemento que supone una amenaza a la viabilidad del orden liberal es minusvalorar los riesgos del cambio climático. El mensaje que nos dan los científicos de forma abrumadora es muy sencillo: el coste de invertir hoy en adaptarnos al cambio climático es trivial si lo comparamos con el coste que tendrá hacerlo para las generaciones futuras. Según Nicholas Stern, el economista experto en cambio climático de la London School of Economics, si no invertimos un “1% del pib global por año en medidas para prevenir el cambio climático, nos costará en pocas décadas un 20% del pib”. Los mercados generan externalidades que debemos ser capaces de internalizar mediante políticas públicas. Las migraciones masivas, la desertización, los desastres climáticos y los demás efectos producidos por el cambio climático serán inevitables si no logramos pronto una transición efectiva y coordinada hacia una forma de producir más baja en emisiones de carbono.
Las emociones en la política
Finalmente, los liberales hemos despreciado la importancia de las emociones. Dice el psicólogo americano Dan Western, autor de The political brain, que “no hay nada más irracional que ser solamente racional en política”. Los políticos liberales no podemos seguir limitándonos a vender listas de la compra con reformas tecnocráticas. Los psicólogos evolutivos, lingüistas y neurólogos han demostrado sobradamente que el cerebro político responde a estímulos emocionales, a historias y a metáforas del mundo. En su extraordinario texto Emociones políticas, Martha Nussbaum afirma que el abandono de las emociones constituye un problema en la historia del liberalismo. En Identity Francis Fukuyama explica que las personas buscamos el reconocimiento de la dignidad, o thymos. El economista de la Universidad de Chicago y exgobernador del Banco Central de la India Rajunam Rajan reivindica en What the economy needs now la importancia de la comunidad.
Las transformaciones culturales provocadas por la globalización generan desasosiego. Los humanos necesitamos sentirnos parte, pertenecer a una comunidad, reconocernos en nuestro entorno. Los populistas explotan esa ansiedad convirtiéndola en miedo al otro, al que viene de fuera, a las élites, a Europa, y transformando ese miedo en nacionalismo tribal excluyente. Los liberales debemos ser capaces de construir historias sobre los valores que compartimos. Lo hace, por ejemplo, Trudeau cuando explica que la identidad canadiense se basa en la apertura y en el orgullo de la diversidad. La idea del patriotismo cívico de Nussbaum va en esa misma línea. Un patriotismo que se enorgullezca de los valores positivos que compartimos y que no se defina en contra de nadie.
Los liberales necesitamos ser humildes y reconocer lo que no funciona para poder ofrecer un nuevo pacto más justo a los ciudadanos. Ese pacto pasa por actualizar el compromiso con algunos de los principios liberales esenciales: la defensa de la competencia, el refuerzo de las instituciones contra los abusos de poder y el capitalismo rentista, una defensa mucho más militante de la igualdad real de oportunidades o unas políticas consecuentes con lo que nos dice la ciencia, por ejemplo, respecto al cambio climático. Sin embargo, si queremos vencer la batalla frente al populismo, debemos reconocer lo que nos dice la ciencia sobre los propios límites de la razón en política y entrar en la batalla de las emociones, lo que a los liberales nos resulta, paradójicamente, más complicado. ~
es director del Center for Economic Policy and Political Economy de ESADE.