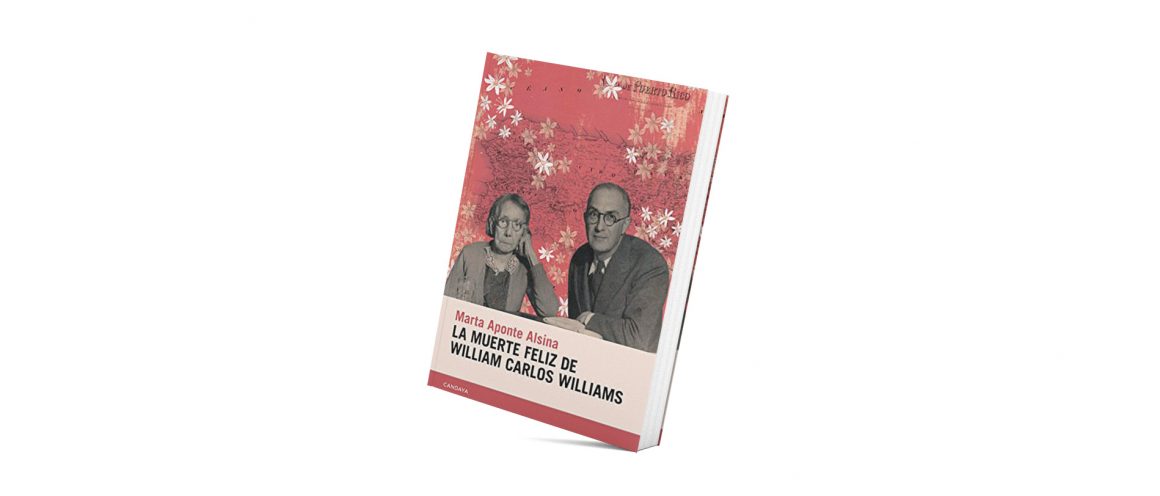La travesía inesperada que Marta Aponte Alsina (Cayey, Puerto Rico, 1945) hubo de realizar cuando hurgó en la biografía del poeta estadounidense William Carlos Williams y descubrió que la madre de este, Raquel Hélène Hoheb, había nacido en Puerto Rico, al igual que ella misma, y su madre, y su abuela, y su bisabuela, es el motivo de esta novela titulada La muerte feliz de William Carlos Williams. Casi como en un naufragio feliz, las lecturas de la autora en torno a la vida de este poeta –en particular del libro Yes, Mrs. Williams. A personal record of my mother–, a las que sumó sus propias investigaciones, la sumergieron en las profundidades del “pozo” y del “agua fresca”, profundidades que supo reconocer conforme escribía su libro y que emergen con renovada fuerza y claridad. “Fermina Díaz López se llamaba mi abuela materna –cuenta la autora–. Hace poco desperté sabiendo que le debo un recuerdo.”
Novela de búsqueda interior, de justicia para la madre del poeta, una pintora sobresaliente ahora olvidada; para su abuela Fermina, para su madre, incluso para la madre patria, y que se extiende y se universaliza hacia la mujer. Justicia que clama por ese postergar obligado de las aspiraciones de las mujeres para deberse al matrimonio, la casa, el marido, los hijos. Todo ello nos lleva a armar un cuadro que no por común deja de estremecernos: mujeres sometidas, que han de bajar la cabeza al tiempo que destripan su corazón para no desear pintar, ni escribir, ni decidir su futuro. “Mientras imaginaba al marido explorando afluentes del Amazonas […] Raquel acostumbraba el oído a los acentos y movimientos de quienes se acercaban al pueblito como lo había hecho ella, sin más premeditación que la de seguir al hombre que le prometió matrimonio con una mirada de cielo frío en día claro. De cómo se transformó la muchacha traviesa con manos olorosas a trementina y aceite de linaza en madre de una familia de locos recluidos en las oscuras noches invernales y administradora del presupuesto doméstico es una pregunta que ya no se hace en el cuartito donde su hijo la retiene […] Le tomó un tiempo asesinar a la muchacha de orejas grandes y risa fácil que empezaba a ganar medallas por la ejecución de cuadros notables.”
El proceso de las lecturas despierta en Marta Aponte esos recuerdos que piden ser contados, y entre pulsiones y deseos experimentados en el proceso de la escritura, destaca la figura de Fermina, su joven abuela muerta. También la madre, que “es la única de mis mayores que queda de un mundo donde viví casi siempre” y que experimenta en su ancianidad las “cavernas negras”, esas mismas por las que la memoria de Raquel navegaba en sus últimos días. La autora siente, igual, que Puerto Rico se encuentra moribundo. “Antes era un país ajeno y desde hace unos años es un país frágil, de olvidos que no les hacen justicia a las sensaciones vividas, a las muertes que fuimos dejando por el camino.”
Desde esta visión, Aponte Alsina encuentra la manera de construir un lugar, una suerte de entierro, desde el cual honrar a su abuela materna. Esto significa que la vida de la pintora y la de su hijo, dentro de la novela, son la nave que conduce a Aponte hasta el pozo y el agua fresca, sepulcro de la abuela. “Despertó sonriente y dijo, soñé que me encontraba en el pozo y el agua estaba tan fresca. Soñó, entonces con la sombra dulce de una muerte risueña.” A diferencia de Raquel, la abuela Fermina muere joven, deja huérfanos a sus pequeños, entre ellos a la madre de la autora. Aun así, Aponte es optimista y da la vuelta y escudriña en el bosque no solo la muerte feliz sino también los rastros de que “a ratos, por qué no, Fermina fue feliz”. Como Raquel en “sus años más venturosos”, los tiempos del “apartamento de Ludovico y de Alice Montsanto” y la Exposición Universal en el Champs-de-Mars, y el mozo “anunciándole un obsequio ‘de la casa’ y dejándole en los oídos unas palabras ruborizantes”. “Ni haberlos parido a ustedes, mis amores –cuenta Raquel en voz de la autora–, se compara.”
Conseguir esa muerte feliz para la abuela, para la madre; para ella misma, ¿por qué no? La misma muerte feliz que carga el poeta torturado por haber “entregado” a su madre. Raquel, una madre demasiado presente, que también desprecia a su nuera y que, a su vez, es despreciada por su suegra, Emily, la bruja. Un hijo maltratado por el padre, enamorado de la madre –trataba a Flossie, su esposa, peor de lo que su padre trató a Raquel– y asediado por la abuela bruja. “Flossie no lo sabe, pero su marido, de adolescente, soñaba que poseía a su madre hasta borrarle la arruga del entrecejo y hacerla gozar. Despertaba con los pantalones húmedos, el muslo pegajoso en el lugar del bochorno. En aquellas mañanas parecía que la abuela Emily lo adivinaba todo, porque al verlo triste le acariciaba ese lugar que según ella era solo suyo. Lo besaba en el cuello. El lugar marcado por el beso de la abuela.”
La novela mantiene un ritmo sincopado, aunque cede la entrada a algunas páginas de mayor aliento. Desde el primer fragmento, apuesta por romper la linealidad para transitar de modo alternado entre distintos momentos. Presente, pasado y futuro, juego de tiempos que da lugar a una narración viva, que fluye sosegada yendo y viniendo, sin picos. Desenlaza, pues, los enlaces caribeños, visita el futuro, regresa a los nudos del pasado, a los del presente, sin sufrir merma. Mediante un despliegue generoso en imágenes, el lector sigue el eco de los territorios recorridos: Mayagüez, París, Nueva York, Rutherford y el bosque exuberante de Raquel en la sierra de Cayey. Su tono contrastado, ácido y tierno, resulta en momentos hasta divertido por el empleo de metáforas, digamos, ásperas, en contraposición de otras dulcísimas: “aquí suelta un pedo con tufo a carne fermentada que las muchachas reconocen con maldiciones y risas”.
La “zurrapa” –la insignificante, la nadería, el residuo– es el mote de Raquelita. “Lista, alegre, menuda de pies, pero pobre, difícilmente encontraría marido.” Meline, su madre viuda, cree en ella, en su talento, y la impulsa; paga trabajosamente sus lecciones de pintura y de piano, y con “un retazo de seda negra de primera calidad” cose el vestido que usará en París, anunciando a su hija: “Irás a París porque es tu patrimonio, y porque eres artista.” Y todo ello se va cumpliendo hasta que su hermano Carlos le encuentra marido en un amigo suyo de dientes podridos “dotado del temple necesario para amansar los nervios de Raquel. Está loco por ti”. Con el matrimonio le fueron arrebatados los lienzos, las pinturas, la trementina, y los tiempos para el milagro de la creación. Hasta que murió su marido, y con el “territorio liberado” viró a miss R. Hélène Hoheb. “A veces era feliz.”
También a Fermina la apuran con “voz de mando, expresiones de reproche. Fermina, mujer, que no has prendido la leña. Fermina, no recogiste la leche. Fermina, ven acá”. Pero su nieta, la autora, lanza un suspiro optimista. “A ratos, por qué no, Fermina fue feliz. No imagino la infelicidad de una niña de temperamento alegre si hay abundancia de leche, de agua, de mieles; si la luz que ondula del verde casi negro al amarillo verdoso enciende árboles cargados de flores blancas o rosadas y traspasa de fulgor las ramas de un árbol seco.” Con la muerte de su suegra consigue un alivio, casi una liberación. Casi.
En La muerte feliz de William Carlos Williams la autora hace confluir material literario y documental, y memoria familiar, para construir la novela del pozo y del agua fresca, y aunque Fermina, que pilaba café, nunca se paseara del brazo de Ezra Pound, es la voz que nos permite escuchar a las mujeres borradas. Diez páginas, más irrupciones, dan sentido a la eslora extendida de la nave de la díada: “Tiene que haber sido feliz alguna vez, y detrás de esa felicidad, que solo es auténtica cuando aprende a convivir con el dolor, voy yo.” ~
(Ciudad de México, 1955) es escritora y tallerista venida de la troupe levreriana. Ha publicado la novela Todo va a estar bien (Atlantis, 2015) y dos libros de cuentos, El mundo de lo apagado (Fondo Editorial Querétaro, 2006) y No puedo decir noche (Fondo Editorial Querétaro, 2002).