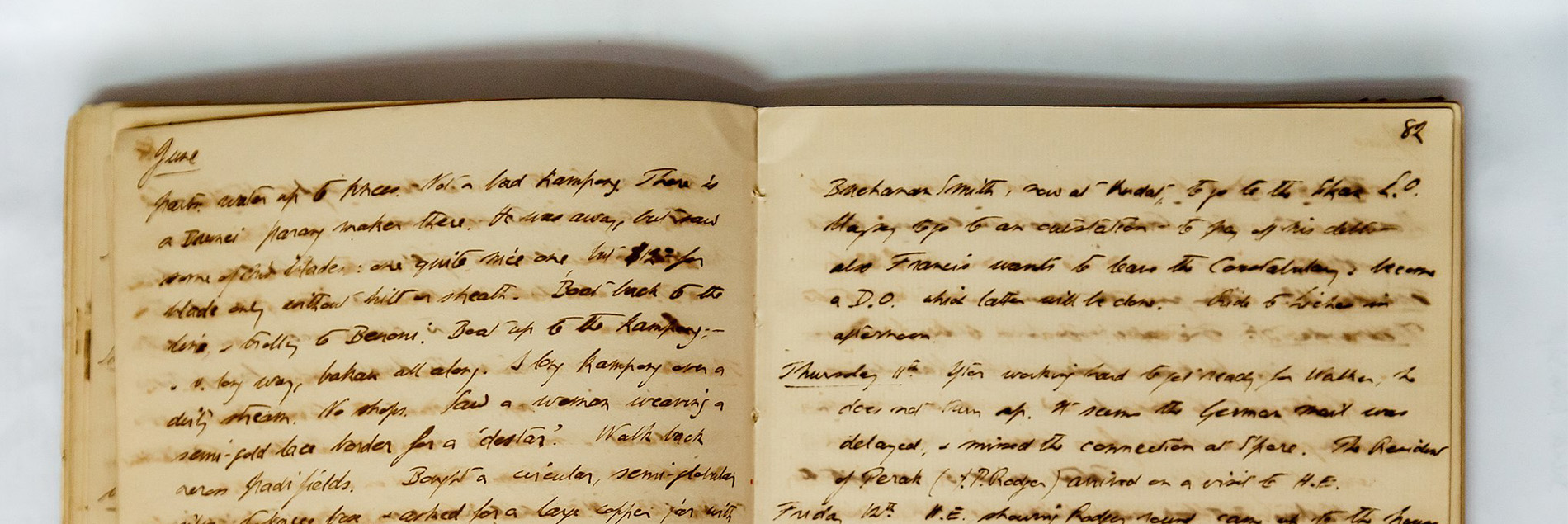El presidente Gabriel Boric, respetuoso de la democracia aunque demasiado apegado al pasado de la izquierda de la segunda mitad del siglo pasado (hippies y Mayo francés incluidos), reivindicó en su primer discurso a Salvador Allende, el legendario gobernante de la Unidad Popular, luego de saberse ganador de las elecciones. La ocurrencia no pasaría a mayores; las derrotas políticas sucesivas de su administración han dejado claro que la mayoría de los chilenos no están pensando en el pasado sino en el presente y el futuro.
Amante de las victorias simbólicas a falta de grandes éxitos económicos y sociales, defecto que comparte con las izquierdas actuales, Boric le ha dado una enorme relevancia a la conmemoración del medio siglo del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. A despecho de las intenciones que lo llevaron al poder y de sus críticas a los gobiernos de Nicaragua y Venezuela, el joven líder ha sido el catalizador de una derecha más conservadora que la representada por el denostado Sebastián Piñera.
Pareciera, en todo caso, que la institucionalidad chilena se impone y no hay interés en repetir una dictadura militar: así como Boric no es Allende o Fidel Castro, José Antonio Kast no es Pinochet, ni siquiera Jair Bolsonaro. Lamentablemente la división de la sociedad chilena persiste, como prueba el reciente caso de la condena de los asesinos del cantautor Víctor Jara, así como las polémicas en torno a lo ocurrido décadas atrás.
El caso chileno ha sido emblemático para sucesivas generaciones de escritores, intelectuales y profesores universitarios del continente, representativos de posiciones de izquierda, desde las más democráticas hasta las más recalcitrantes. Salvador Allende significaba el socialismo democrático y pacífico, mientras Augusto Pinochet encarnaba los horrores de las dictaduras militares clásicas, respaldadas por Estados Unidos. Si Allende hubiese continuado gobernando, Chile sería ejemplo de justicia social y democracia, la Unidad Popular ganaría las elecciones sucesivamente –dado su persuasivo éxito– y la mayoría de la sociedad aceptaría gustosa su hegemonía.
Desde la perspectiva contraria, popular entre los muy numerosos partidarios del orden dentro y fuera de Chile, Augusto Pinochet logró la estabilidad luego del caos provocado por la pésima gestión económica de Allende, rodeado de ultraizquierdistas que iban a entregar el país a la Unión Soviética, visitada por el entonces presidente en busca de apoyo, y a Cuba, cuyo líder Fidel Castro pasó una temporada excesivamente larga en el país austral. El estalinismo a la chilena condenaría a muerte, tortura o exilio, en la senda china y soviética, a quienes se opusieran a los designios de una izquierda comunista enemiga de la verdadera religión y de los fundamentos de la tradición. Si no fuera por Pinochet, Chile sería Cuba, Venezuela o Nicaragua.
Crecí oyendo ambas versiones extremas y otras más matizadas de demócratas liberales que condenaban la dictadura sin dejar de señalar los errores de Allende. Me incliné hacia la postura de izquierda, como tanta gente de mi generación universitaria. Leí cuando se publicaron las novelas La casa de los espíritus y De amor y de sombra, de Isabel Allende; también Los convidados de piedra, de Jorge Edwards, cuya visión del Chile antes del golpe no coincidía punto por punto con los textos de ficción de su connacional, partidaria del gobierno de la Unidad Popular.
La dictadura de Pinochet en los años ochenta se consideró el epítome de la crueldad militarista con justa razón; eso sí, Chile resolvió (a diferencia de las dictaduras argentina, uruguaya y brasileña) los problemas económicos y la inflación que asolaba a otros países de la región. Para los tiempos del plebiscito, 1988, las cifras indican aciertos en estas materias; de tal suerte que más de 40% de los chilenos respaldó a Pinochet, un duro golpe a pesar de que los adversarios del dictador se llevaron casi el 56% de los sufragios. El 44% por ciento de los chilenos no podían ser de la burguesía lacaya y de las clases medias imitadoras de los yanquis; por lo tanto, parte de los pobres también votaron por Pinochet, bastante popular después de diecisiete años en el poder. Para quienes no toleramos las dictaduras de ningún signo, los errores de Allende no justificaban los asesinatos y torturas; para los valedores de Pinochet, los derechos humanos y la voluntad popular no constituían el punto de honor, sino la estabilidad y el orden posterior a la candente etapa allendista.
Tocaba matizar. Había violadores de derechos humanos en nombre del orden y la estabilidad y destructores de la economía y de las instituciones en nombre de la justicia social. Autoritarios para los que la democracia y el pluralismo no eran lo más importante. El infierno está lleno de buenas intenciones de izquierda y de derecha; la democracia liberal no es la principal preocupación de las mayorías, ni en Chile ni en ninguna otra parte, excepto cuando pueden revocar al mandatario que no cumple con sus expectativas respecto a seguridad económica y personal.
La alternabilidad constituyó una enorme ganancia de la experiencia chilena, pero en la medida en que el tiempo pasó, las demandas crecieron. La socialdemocracia fue calificada de traidora del pueblo y la centroderecha de fascista: de aquellas protestas estudiantiles del año 2005 salió el actual presidente de Chile. Hace unos días, todos los expresidentes de Chile, independientemente de su filiación ideológica, firmaron un documento en el que rechazan frontalmente la salida dictatorial. Bien por los chilenos, que dan una gran lección a los amantes del autoritarismo.
Otras lecturas se sumaron a mi biografía a lo largo de los años: desde el universo degradado de Diamela Eltit en cualquiera de sus novelas, recuerdo especialmente la retadora Lumpérica, hasta las entretenidas novelas de Antonio Skármeta, por ejemplo, La chica del trombón, una oda al Chile de Allende y a las esperanzas que despertó. Desde una perspectiva política más racional, las memorias de Jorge Edwards señalan la accidentada historia de una izquierda chilena cuyas debilidades antiliberales incluían la franca alianza con la impresentable Cuba de Fidel Castro, tal como señala en Persona non grata. Roberto Ampuero, en la novela El último tango de Salvador Allende, conjuga intereses y puntos de vista diversos que no exculpan a los responsables del golpe ni niegan el caos y el sectarismo del gobierno de Allende, a cuyo favor hay que decir que no cayó en la tentación de violar masivamente los derechos humanos al estilo del sandinismo, del castrismo, de la Revolución Bolivariana o de quien se convertiría en su verdugo, el ya mencionado Augusto Pinochet.
Las sociedades divididas por la política quedan heridas por mucho más tiempo de lo que podría imaginarse, toda vez que, a pesar de que pasan las generaciones, los mitos, esos tercos relatos que una vez instalados son tan difíciles de desalojar, persisten. El pasado secuestra al presente porque el miedo es el mejor lubricante de la memoria. Miedo y mito se retroalimentan, se refuerzan como narrativas que cohesionan a los ciudadanos mutados en creyentes, debidamente entrenados por la familia, el entorno social, los medios, la universidad o el mundo intelectual. Gabriel Boric y su principal adversario, José Antonio Katz, pueden apostar por la convivencia democrática o encerrarse en los mitos de la guerra fría en versión sudamericana. Solo el tiempo dirá. ~
Escritora y profesora universitaria venezolana. Su último libro es Casa Ciudad (cuentos). Reside en la Ciudad de México.