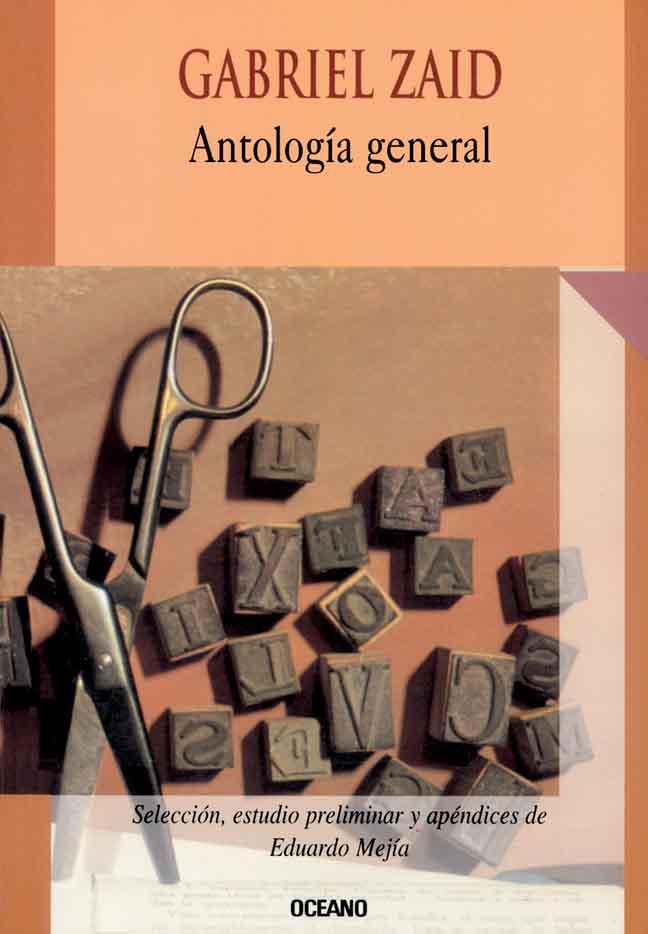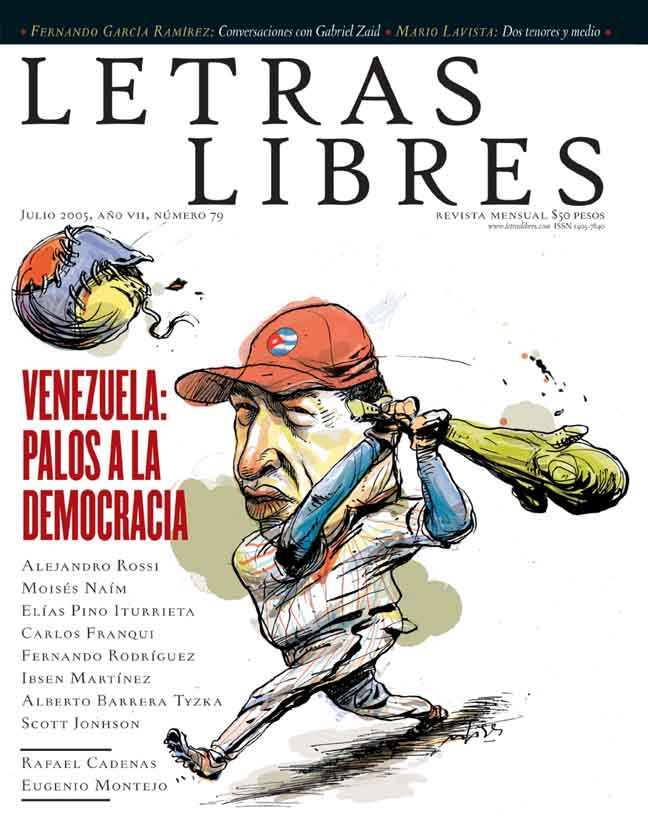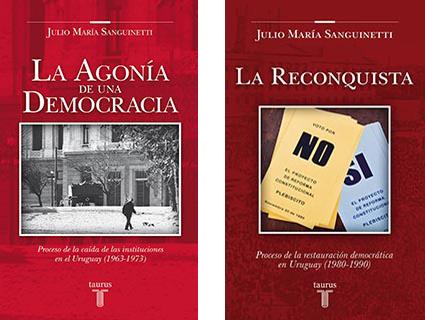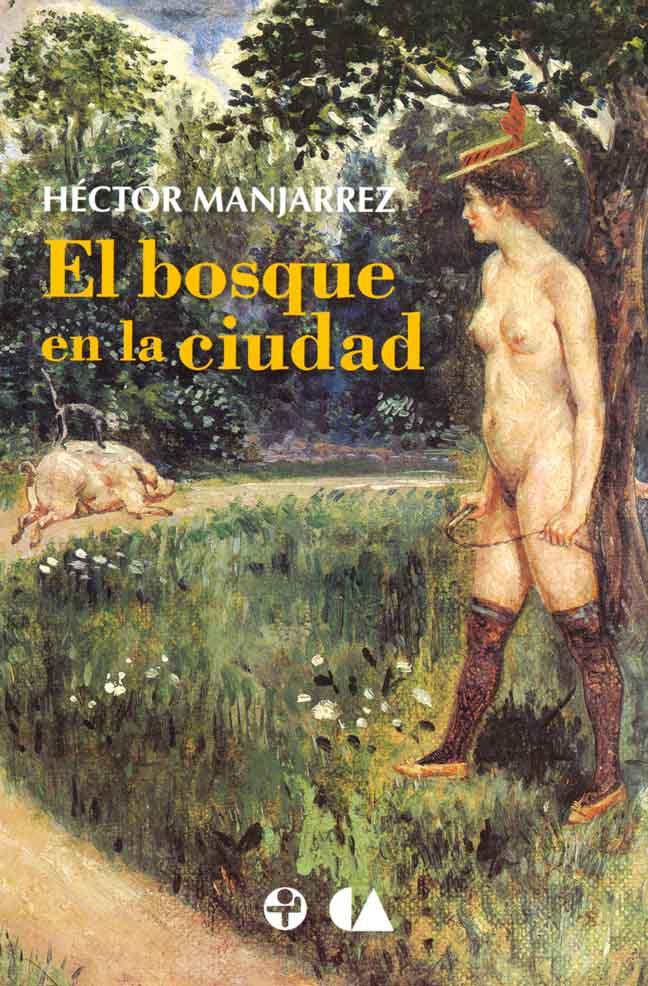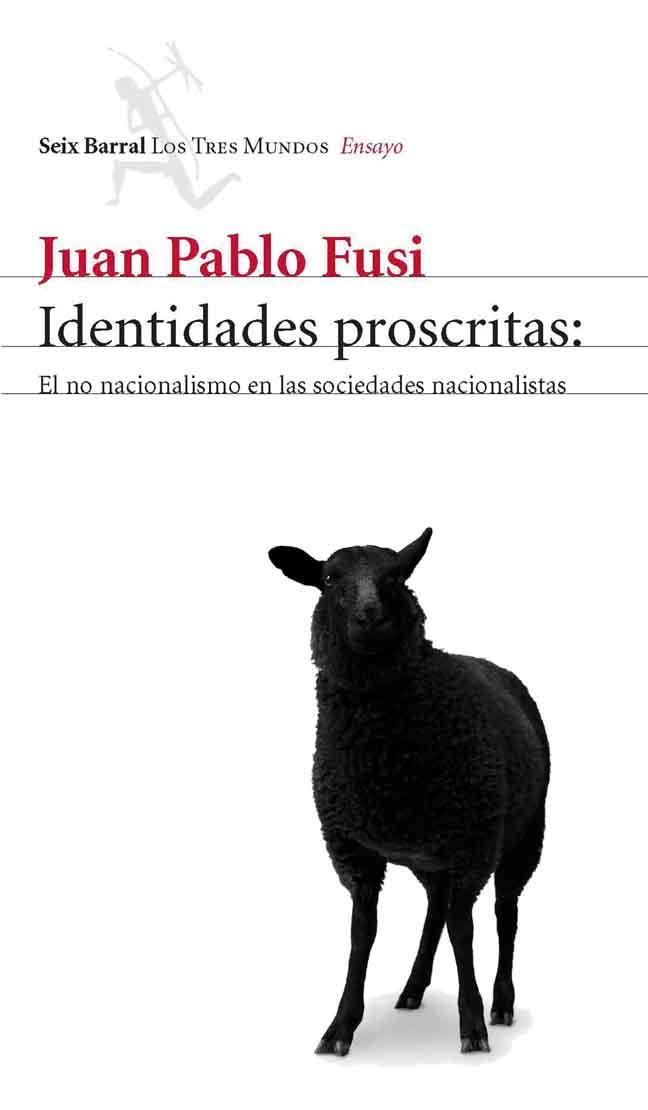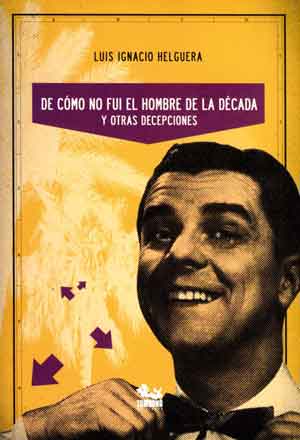A la hora de la sobremesa, cuando los adultos dan rienda suelta al verbo, un niño, a diferencia de los otros que prefieren el juego, se queda a oír a los mayores, atento a su conversación. No comprende del todo lo que dicen, pero no se va; los escucha fascinado, y de pronto, esa tarde o muchas tardes después, se atreve a decir una frase, con el corazón acelerado; los adultos escuchan su decir impaciente, y así se integra a la conversación. Con un ejemplo parecido, Gabriel Zaid comenta un ingreso posible a la conversación general llamada cultura. Puede ser una sobremesa o la enseñanza en clase de un maestro o la conquista de una biblioteca, el caso es que hay alguien que no se va, que se queda a escuchar o a leer, que quiere formar parte de ese mundo porque siente que esa conversación no refiere sólo a lo que ocurre ahí sino que lo rebasa, que ese sitio contiene muchos otros, que un libro lleva a otros libros y que una conversación o cátedra interesante nos conecta a muchas otras.
Llamamos cultura a la suma de conversaciones reales o posibles. Puede uno conversar con amigos y esa plática derivar en la publicación de una revista interesante. Puede uno, también, “conversar con los difuntos” a través de sus libros, o conversar con los vivos lejanos —que así se vuelven cercanos, íntimos, muchas veces más reales que los prójimos más próximos. Las culturas pueden conversar entre sí, pueden asimismo languidecer o avivarse. La cultura nos hace más reales porque nos pone en contacto con ese coro platónico y ese contacto nos habla, nos toca, nos anima, nos señala a las claras que hay un pasado atesorado y un futuro por conquistar.
En ese sentido sostengo que Gabriel Zaid es un conversador excepcional, un provocador vigoroso, un animador de tertulias virtuales y de libros y de revistas reales, un polemista contundente, crítico sin ambages y poeta concentrado y memorable; Zaid es un admirable hacedor literario y un conversador sin tacha, animado por un sentido trascendente que lo impele a actuar rectamente en el presente, que lo obliga a desfacer entuertos intelectuales y a echar luz sobre la caótica oscuridad reinante.
El año pasado celebramos sus setenta años, releímos sus libros y no sin asombro vimos un conjunto de publicaciones ensayar sobre su obra con vivacidad. Impulsados por la generosidad práctica de Bernardo Domínguez, Jean Meyer en Istor, Javier Sicilia en Ixtus, César Cansino en Metapolítica y Fausto Zerón en Saber ver dedicaron números completos de sus respectivas revistas a examinar su obra, casi siempre con pasión, casi siempre con rigor. Algo totalmente inusitado en México, país mezquino en el reconocimiento de sus deudas. Una revista de historia, otra de análisis político, otra de arte y otra de pensamiento católico, todas ellas puestas al servicio de la crítica de una obra breve y aguda, inteligente e inspirada. Como remate de ese impulso crítico, la editorial Jus, presidida por el mismo Domínguez, organizó un concurso que invitaba a reflexionar sobre la obra zaidiana y cuyos frutos recogió luego en un libro muy entretenido, por la variedad de sus registros, por la calidad de sus intérpretes. Así, de golpe, la obra de Zaid, que tan poca crítica pública había provocado en sus casi cincuenta años de ejercicio puntual, se vio súbitamente iluminada desde todos los ángulos posibles. Zaid quedó en el centro. Expuesta su biografía (tan celosamente resguardada), su religiosidad (desplegada sutilmente por tantos años), su valor cívico, su intransigencia, su lucidez, su buen humor, su inteligencia. Su obra múltiple conversó con todos sus interlocutores. Para todos tuvo. A todos dio. Yo, ahora, me concentraré en tres casos: en la conversación que sostuvo con su más joven discípulo (Humberto Beck), con el más excéntrico de sus antólogos (Eduardo Mejía) y, por último, en la conversación coral contenida en Zaid a debate, reunión de nueve ensayistas en torno a la obra del poeta de “Cuervos“: “Tienes razón: para qué…”
Lectura y conversación
Publicado por la editorial Jus, el de Beck es sin duda el ensayo más literariamente logrado de todos los que aparecieron el año pasado en el marco de la celebración de los setenta años de Gabriel Zaid. Beck, como Zaid, es regiomontano, católico, ensayista y poeta. El suyo es un ensayo lúcido y sobre todo claro, que va hilando los diversos acercamientos a la obra de Zaid en una sola cuerda interpretativa, un discurso profundamente meditado que reproduce en su integridad unitaria el pensamiento vivo de Zaid. Sorprende por su claridad y coherencia, por su capacidad de síntesis, por la ilación tan segura, a la vez que leve, de los temas zaidianos. Es un texto homenaje, es decir, un ensayo laudatorio que no busca contradecir sino comprender; ensayo generoso de raíz cristiana.
Si la cultura es conversación, dice Beck siguiendo a Zaid, la poesía es el más alto estado de la conversación, porque lleva la palabra a la plenitud de su sentido. Una plenitud difícil, alcanzada a través de un ejercicio de compresión de las palabras; las comprime del mismo modo que Chillida despoja la materia dotando al espacio de sentido. Zaid es un poeta de los orígenes y el fin. Poeta también del mundo creado: el tiempo y la vida en el tiempo. Dentro de ese registro de lo cotidiano, sin embargo, aparecen “revelaciones súbitas… en las que se vislumbra la eternidad…” Zaid es un poeta diurno, solar, luminoso. Sus poemas muestran la perplejidad del yo frente al mundo, perplejidad que cede el paso a una aceptación del ser, a una comunión con el mundo.
La poesía no se limita a su ejercicio literario; entiende Zaid la poesía como actividad vital. Los actos diarios se tornan creativos si en ellos se involucra la totalidad del ser. A esto llama Beck: ética de la creatividad. El ideal romántico de fundir vida y poesía, Zaid lo traduce en un hacer inspirado que hace habitable el mundo al ampliar y extender sus posibilidades, favoreciendo la plenitud del ser. La inspiración puede crear situaciones —u obras— que hagan más comprensible el mundo. Hay que atreverse a vivir poéticamente, esto es, a llevar la poesía a la práctica, a insertar la poesía en la ciudad.
La mejor manera, deduce Beck, de aplicar esa “ética de la creatividad” se da en la lectura. Lectura de textos pero sobre todo de hechos, personas, imágenes. Leer se convierte, así, en un acto liberador. “La Creación —dice Zaid— continúa a través del hombre y su radical aportación creadora que es la lectura.” El hombre continúa al Creador al leer el mundo. Leemos para ser. Beck encuentra que esta ontología de la lectura replantea el sentido de la originalidad (una de las supersticiones de nuestro tiempo). Un mismo texto se puede leer de muchas maneras. Un mingitorio, leído creativamente, como lo demostró Duchamp, puede ser leído artísticamente. La lectura hace habitable el mundo, lo transforma en un hecho cultural. La cultura es el espacio natural del hombre, donde mejor se expresa. Pero no cualquier tipo de cultura es liberadora, sólo aquella que privilegia el saber horizontal, en oposición al saber jerárquico impuesto por el Estado, la Iglesia, la Universidad. La cultura libre encuentra sus correlatos en la conciencia libre y la pequeña producción independiente.
Son muchos los hallazgos en el brevísimo libro de Humberto Beck. No es el menor la exposición de Zaid como defensor subrepticio de la utopía. Su imagen de la cultura libre (desopresora, igualitaria, sin jerarquías) “es el último reducto de la utopía”. La cultura según Zaid, afirma Beck, “es un sueño anarquista”. Esa cultura libre, sin controles, es el opuesto exacto de la cultura universitaria, promotora del progreso improductivo desde el Estado. Zaid, como se sabe, ante ese modelo, propone formas de desarrollo alternativas: la economía de subsistencia, el autoempleo, la producción independiente. El progreso, en su faceta actual, ha dejado de servir a la vida. La obra de Zaid, así vista, es una invitación a desacralizar el progreso, a superar la voluntad ciega que lo anima, a dotarlo de un sentido inspirado, quiero decir: trascendente.
Beck lee a Zaid desde ese mirador. Lo lee desde la fe. A diferencia de la casi totalidad de sus críticos, Beck no teme decir “eternidad”, “creación”, “comunión”, “ser”. Por ello su lectura está dotada de una profundidad de la que carecen las lecturas seculares. Beck encuentra la forma de leer el mundo a través de Zaid. Beck, el más joven de sus lectores públicos, debe a la obra de Zaid el ejemplo de una existencia dedicada a la cultura “como ejercicio supremo de la realidad”.
No exagero al decir, por último, que Humberto Beck es uno de los más destacados ensayistas mexicanos. Retomo lo que Cuesta dijo de Paz en 1937: “Una inteligencia y una pasión tan raras y tan sensibles como las de este joven escritor, son de las que saben estar penetrantemente pendientes de lo que el porvenir reclama.”
Antología general
La segunda conversación a la que me referiré es la que sostiene Eduardo Mejía con Gabriel Zaid, como antólogo y prologuista de su Antología general. Mejía es un personaje excéntrico. Ha escrito novelas y cuentos merecedores de un justo olvido. Es el encargado de cuidar las Obras completas de Zaid publicadas por El Colegio Nacional, pues Mejía está considerado como un lector puntilloso.
Gabriel Zaid es autor de poemas, ensayos de crítica —literaria, cultural, económica, política—, además de ser reconocido como editor de José Carlos Becerra, Carlos Pellicer, Manuel Ponce y Gabilondo Soler, y como autor de dos antologías, una de ellas memorable: Omnibus de poesía mexicana. Su obra tiene muchos registros, por ello la dificultad de antologarlo. Zaid mismo intentó hacerlo (La feria del progreso, Taurus), pero los resultados no fueron nada buenos. Mejía no quiso (quizá no pudo) hacer una antología inteligente, que pusiera a dialogar textos de materias diferentes para que, gracias a la combinación, mutuamente se iluminaran; pudo haber mostrado, por ejemplo, los vínculos entre su crítica literaria y su crítica del poder. Pero no. Se conformó con hacer una antología cronológica, se limitó a extraer de cada libro los textos que le parecieron más interesantes. (Y no cabe duda de que casi todos los textos de Zaid lo son.) No se advierte en esta antología una inteligencia ordenadora, combinatoria, que, partiendo de un núcleo, fuera extendiendo sus ondas concéntricamente. No. Pongo el ejemplo, para no ir más lejos, de los poemas que antologó. Durante años, luego de un proceso metódico de decantación crítica, Gabriel Zaid ha ido eliminando textos de su obra poética, reunida finalmente en Reloj de sol. Sin explicar por qué, Mejía alegremente se propuso restituir muchos de los poemas eliminados por Zaid. ¿Gana algo con ello la comprensión de la actividad poética de Zaid? ¿Por qué cree Mejía que Zaid los eliminó? ¿Para que futuros arqueólogos de su obra los rescataran o por voluntad de perfección?
Muchos de los críticos de Zaid han advertido que uno de los núcleos de su crítica cultural y de su poética están contenidos en sus ensayos primeros, que publicó en Monterrey en 1963 bajo el título de La poesía, fundamento de la ciudad. Mucho habría ganado el lector de esta antología si se hubiera colocado alguno de estos ensayos (como “Negándose a recitar” o “La efectividad poética”) al principio de su libro. Sin embargo, Mejía los colocó justo en mitad del volumen, ya que esos ensayos los volvió a publicar Zaid en una nueva edición de 1992, con el título de La poesía en la práctica.
El lector encuentra en esta antología el brillo de la inteligencia de Zaid. Pero se trata de un brillo mal organizado, de una lectura meramente cronológica, de un trabajo sin rigor ni imaginación. Muchos de estos defectos de Mejía, visibles en su faceta de antólogo, se traslucen en el desaliñado y torpe prólogo. Dice en él cosas muy extrañas: “su obra es sólida e incuestionable”, rara forma del elogio. ¿Es la obra de Gabriel Zaid incuestionable? ¿Existe alguna obra incuestionable? A propósito de la tarea crítica de Zaid dice que éste la “emprende con método científico”. ¿Método científico? ¿Qué entenderá Mejía por esto? Lo que es claro es que a Mejía la obra de Zaid le produce una extraña incomodidad. Dice que su estilo es “clasificado como frío y desapasionado”, que su poesía “le ganó el prestigio de poeta frío, cerebral”. Refiriéndose a su crítica política, afirma que “la frialdad de Zaid en otros géneros desaparece aquí”, sin embargo, al comentar la sátira política que a Zaid le gusta practicar, comenta: “cada una de nuestras características es expuesta con tanta frialdad…” En resumen: Zaid —así lo lee Mejía— es un poeta, crítico literario, estilista y crítico social “frío”. Cuando lo cierto es que a Mejía lo deja frío. (En lo personal, siempre he admirado el buen humor, la bonhomía y el apasionamiento de los textos zaidianos, pero quizás ése es mi problema…) Dice Mejía que Zaid “además de ser un heterodoxo, ha pagado cara su osadía”. Esto ultimo me llamó la atención, porque siempre he considerado que Zaid goza de un respeto casi unánime en nuestro medio cultural. ¿De qué forma habrá pagado Zaid la osadía de ser un crítico heterodoxo?
Comenté antes que, como narrador, Mejía ha sido justamente olvidado. Algunos lo recuerdan, empero, porque José Emilio Pacheco le dedicó sus célebres Batallas en el desierto. Pareciera ser su único mérito. Y lo paga con creces, por ejemplo, en el prólogo de esta antología (cita a Pacheco ocho veces en un texto de catorce páginas, más que a ningún otro autor, lo que es una lástima porque Mejía perdió la oportunidad de relacionarlo con autores más significativos para la obra de Zaid, como Gerardo Diego o Rafael Dieste, a los que ni siquiera menciona). De pronto, Mejía presume de hiperprecisión: “El 4 de mayo de 1976 apareció Cuestionario“, ¿para qué nos sirve ese dato inútil si luego es capaz de resumir décadas enteras del trabajo intelectual de Zaid en un parrafito?
La conversación de Mejía con Zaid es confusa, desorientada, intenta parecer cercana cuando, en realidad, es la conversación atropellada de un antólogo excéntrico con un autor que le produce “frío” y que no es… José Emilio Pacheco.
Zaid a debate
Este volumen reúne los nueve textos que, a decir de los jurados que fallaron en el concurso de ensayo del mismo nombre (Adolfo Castañón, Jesús Silva-Herzog Márquez y Federico Reyes Heroles), expusieron mejor la obra de Gabriel Zaid. Se trata, de entrada, de un ejercicio muy interesante, de un asedio crítico fuera de lo común. De entrada, también, me parece conveniente decir que los jurados erraron al otorgar el premio del certamen a Armando González Torres. Su ensayo (“Instantáneas para un perfil”), inteligente, bien escrito y demasiado obvio, no es, con mucho, el texto más sugestivo de este volumen. Tiene razón Humberto Beck, en el prólogo de este libro, cuando señala que “al leer un buen ensayo se suele tener la sensación de que el autor no nos esta mostrando algo que ya se sabía de antemano, sino que está pensando con nosotros”. En este sentido, son mucho más sugestivos, en términos literarios y de pensamiento, los textos del guanajuatense Carlos Ulises Mata (“Lectura y realidad”) y del tabasqueño Francisco Payró (“La radical marginalidad: crítica y literatura ante el espejo en la obra zaidiana”). En presencia del texto de Carlos Ulises Mata el lector se siente frente a un auténtico ensayo, se tiene la sensación de que el autor está pensando mientras escribe, de que se está arriesgando al escribirlo, de que está escribiendo “cuestiones que lo cuestionan” en verdad. No escribe, Ulises Mata, acerca de “la paradoja de un intelectual público que no es figura pública”, como González Torres, no le interesa trazar el “perfil de un intelectual”, como sí le interesa hacerlo al autor de ¡Que se mueran los intelectuales!, le interesa ir más allá: “Su trascendencia radica —nos dice Mata— en que son revelaciones sobre el mundo, iluminaciones terribles o gozosas sobre los seres humanos.” Lee Mata a Zaid buscando verdades que vayan más allá de lo literario, ¿las encuentra, las expone? Tal vez no, pero su búsqueda conmueve. Muy otro es el caso del joven economista tabasqueño Francisco Payró. Su ensayo me parece el mejor logrado del volumen, el único que no ve a Zaid como una anomalía, que lo sabe situar en un contexto más vasto que lo explica e ilumina, el único también que se arriesga a verlo críticamente.
Iluminador resulta, en efecto, el claro ejercicio que realizó Payró de situar las coordenadas intelectuales de Zaid. Ya Enrique Krauze, hace algunos años, había propuesto la figura de Emmanuel Mounier para explicar el humanismo católico de Zaid. Fuera de ese intento, la mayor parte de la crítica sobre la obra de Zaid se ha dedicado a comentar la gran originalidad de sus ideas sin molestarse en situarlas en un contexto más amplio, labor que ahora realiza Payró. Este joven ensayista hace una breve y llamativa introducción a lo que él llama “La crítica posteconómica del progreso” (que nace luego de la decisión norteamericana de apartarse de Bretton Woods) y que desarrollan autores como Schumacher, Sale, Heilbroner, Hayes, Henderson, Polanyi e Ivan Illich, entre otros, de gran afinidad con el pensamiento zaidiano. El lector agradece estas referencias, porque logran situar las ideas de Zaid en su contexto, lo que nos permite apreciar los matices originales de su pensamiento, habiendo hecho la resta de lo que debe a otros autores. “Las tesis de Zaid —escribe Payró— forman parte de una línea de pensamiento alternativo que cree fundamentalmente en tres cosas: primero, que la economía ignora […] las leyes de la termodinámica y encasilla las interacciones sociales, ambientales y no monetizadas como simples ‘factores exógenos’; segundo, que la mayor parte de los problemas denominados ‘económicos’ tienen causas y efectos de una naturaleza circular no secuencial […], que atienden más bien a la cantidad y calidad de recursos, a las inversiones intensivas de capital y energía y a la caída en la productividad del capital. Finalmente […], que la distribución de la riqueza en una sociedad regida falsamente por los criterios de mercado no es otra cosa que política disfrazada.” La cita es larga pero reveladora. Payró contextualiza, expone, critica, va más allá de las lecturas canónicas que se han hecho de Gabriel Zaid. Para Payró, la obra de Zaid es una “radical apuesta por la libertad”.
El volumen es desigual. Contiene desde los ensayos atractivos y arriesgados que acabo de referir, hasta tentativas confusas (como la de Jaime Septién, “El tú inexplicable”), intentos naïf de aproximación biográfica (Patricia Montelongo, “Cómo se formó una mente original”) y fallidas exégesis poéticas (la de Gabriel Bernal Granados sobre la “Fábula de Narciso y Ariadna”). De cualquier modo, no deja de ser un volumen muy interesante, que arroja luces —y provoca sombras— sobre una de las figuras indispensables de la cultura mexicana, sobre una figura crítica a la que le hacía mucha falta la crítica de su figura: sobre un pensador, de veras, entrañable. –