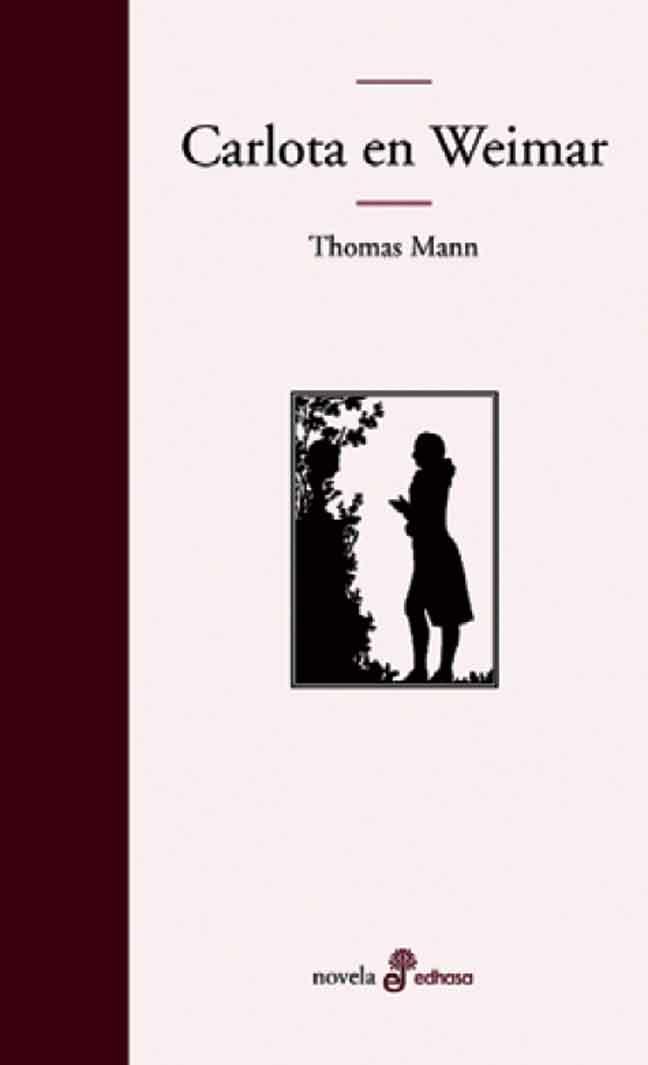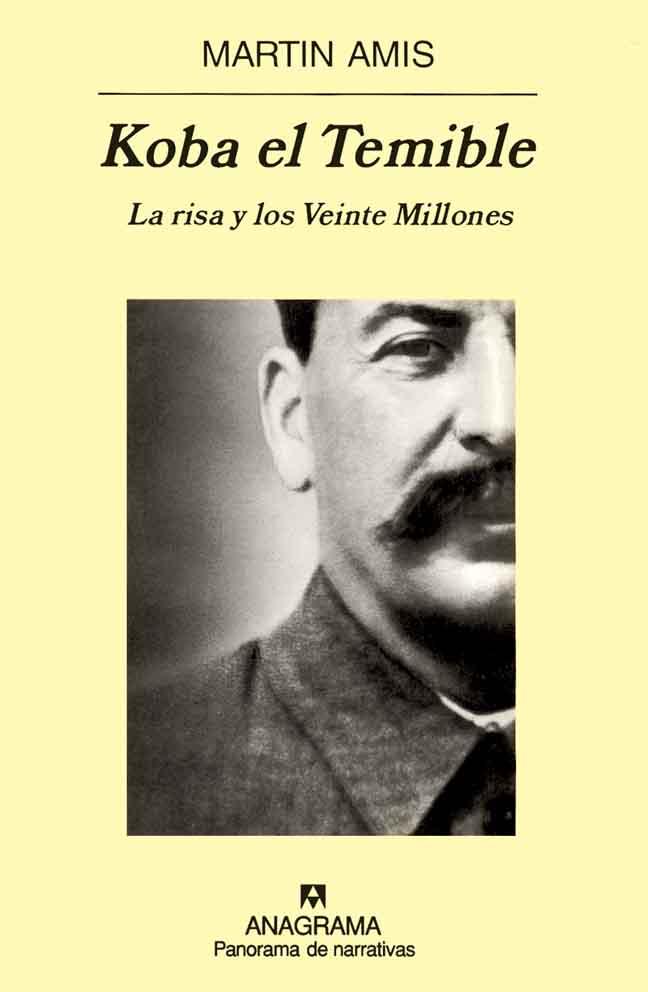La mecha de la revolución vanguardista no la encendió Thomas Mann con vocación de pirómano, arrasando la sintaxis canónica y desfigurando el paisaje tradicional de la prosa realista con contrapuntos, arrebatos líricos o desconcertantes volatines del punto de vista, como hizo Faulkner. Su talento especulativo y distante lo condujo a cometer contra el estilo consolidado sabotajes puntuales, bien distorsiones en la estructura y en el discurso narrativo, bien alteraciones novedosas en los protocolos de la ficción literaria, de modo que, como sucede en la obra de Kafka, mayormente en La metamorfosis (1914) y en El proceso (1925), quienes transiten con prisa por La montaña mágica (1924), por ejemplo, apenas si advertirán que poco queda del realismo tradicional, y que Mann está llevando a cabo en las páginas de su obra maestra una revolución narrativa silenciosa. En apariencia todo sigue igual. El narrador está ahí y narra en tercera, la omnisciencia cumple con su deber, el héroe Hans Castorp arropado por incontables personajes corales, páginas sin caprichos tipográficos ni devaneos formales; se diría en fin que la revolución narrativa brilla por su ausencia. Llega entonces el lector atento y comprueba que la razón de ser del “Propósito” preliminar es poner al frente del discurso a un narrador consciente de serlo que comenta su propio relato convirtiéndolo en metarrelato (“Nos encontramos ante un hecho inminente acerca del cual el narrador hará bien en expresar su propia sorpresa, a fin de que el lector no se sorprenda. […] Esto podría causar extrañeza y, sin embargo, está justificado y responde a las leyes de la narración…”; o bien “Creemos poder jactarnos de haber mostrado a nuestros letores la simpatía de Hans Castorp…”, La montaña mágica, trad. de Mario Verdaguer, Edhasa, Barcelona, 1999, pp.253 y 898). Démosle la bienvenida al narrador moderno (que el lector podría situar junto a narradores de John Fowles, de John Barth o de Nooteboom). Los apóstrofes al lector son constantes, la narración misma, el proceso narrativo, se asoma al relato narrado al que, en ocasiones, ¡excitante talento precursor!, sustituye sin más. Se encuentra el lector con que la narración se ralentiza en digresiones inacabables, o fluye de la mano de interrogaciones retóricas que dan pie a pensar que Castorp no es sino el pretexto para escribir un autocomplaciente dictamen sobre el mundo contemporáneo, que acababa de nacer: “¿Qué era, pues, la vida? Era calor […]. Era el ser de lo que en realidad no puede ser […]. Era una veleidad secreta […]. Era la vegetación y la proliferación de algo hinchado, compuesto de agua, albúmina, sal y grasas…” (Op.cit., p. 379). Ya no le es tan fácil al lector seguir la historia, que se aleja en algunos capítulos por obra y gracia de la hipertrofia del discurso. Mann le ha hecho un gesto al narrador omnisciente realista para que salga de entre bastidores y salude al público, al lector, que enseguida lo reconoce como un narrador novedoso, heterodoxo por su descarada autoconsciencia, porque ve que justifica a menudo sus decisiones narrativas, y asimismo porque le confiesa lo que omite, esto es, le despliega ante sus ojos la tramoya del novelista y su mecanismo de elegir y descartar información de una trama finita, avisando así al lector tradicional de que el realismo es una falacia, y que el discurso está por definición subordinado a la historia (“Como nos esforzamos siempre en no presentarle ni peor ni mejor de lo que es […]. Tenemos razones para omitirlo y callar ante nuestros lectores, limitándonos a añadir que…” (Op.cit., p. 591). A Mann no le es preciso servirse de estridentes pirotecnias formales para servirnos en bandeja de plata la narrativa contemporánea. Riza el rizo, sin ir más lejos, cuando abre el capítulo séptimo jugando con las propias convenciones narrativas, que se complace en tematizar (“¿puedo preguntarle por los avances del Krull? Llegó hasta mí el rumor de que la interrupción del trabajo estaría tematizada en la novela misma, una idea fascinante”, le escribió Adorno, rendido ante su audacia formal, en Theodor W. Adorno y Thomas Mann, Correspondencia 1943-1955, Fondo de Cultura Económica, México, 2006, p. 91). Sus innovaciones alcanzan el extremo de hacer que en ese punto de la novela no haya más historia que el propio discurso: “¿Puede narrarse el tiempo, el tiempo en sí mismo, como tal y en sí? No, eso sería una loca empresa. Una narración en la cual se diría: ‘El tiempo pasaba…’. El tiempo es un elemento de la narración…” (Op.cit., p. 749). Asombroso narrador contemporáneo, metarrelato en estado puro. Más aún: “la ilusión de los sentidos y del espíritu había alcanzado proporciones más amplias” (Op.cit., p. 754). Una afirmación que vale por la mitad de las disquisiciones teóricas de la vanguardia en su afán renovador, nada menos que el advenimiento de la subjetividad y la conciencia en el universo narrativo, al unísono con Proust y Virginia Woolf .
Cumple traer a colación las sutiles pero contundentes conquistas técnicas y poéticas de Mann en La montaña mágica –no hay espacio para rastrear las que ya se atisban, por ejemplo, en Tonio Kröger (1903)– si se desea comprender que la prosa innovadora de Carlota en Weimar (1939) es el fruto maduro de una trayectoria fecunda e innovadora, y una vuelta de tuerca al juego irónico con la tradición que Mann quiso llevar a cabo desde la publicación de Los Buddenbrook (1901) que es, anotémoslo en passant, el primer movimiento de la partida de ajedrez que disputó a lo largo de toda su obra, en calidad de discípulo aventajado, frente al maestro idealizado, Goethe, cuya obra es la savia que alimenta desde la raíz el frondoso árbol del autor de Lübeck, desde el ensayo Goethe y Tolstoi (1922) y su célebre Fantasía sobre Goethe (1953) a sus jugosas recreaciones (Castorp reflejado en el espejo de Wilhelm Meister, Kröger en Werther…). El jaque mate de esa partida llega con Carlota en Weimar, el homenaje definitivo al autor de Fausto, un relato cómplice en el que Mann imagina el encuentro entre Charlotte Kestner, la dama en la que se inspiró el personaje de la Lotte del Werther (“la gente se agolpa, quiere ver a la heroína de las Desventuras de Werther, p. 413, ahí va un goloso ejemplo de literatura en segundo grado), y el mismísimo Goethe vuelto a la vida literaria por mano ajena, un divertimento literario de altos vuelos concebido en Küsnacht, escrito en el exilio, entre Rhode Island, la costa holandesa y Princeton, lugar en el que la pluma de Mann dejó caer el punto y final, y ublicado en Estocolmo, prueba fehaciente de su condición de trasterrado. Carlota en Weimar efectivamente culmina las audacias formales ensayadas por Mann en relatos anteriores. En el colmo de la ironía, difiere la aparición del propio Goethe hasta el capítulo siete, convirtiendo los seis anteriores en una suerte de preámbulo digresivo y dilatorio –pero apasionante– que constituye toda una lección del manejo del tiempo en la novela, que se contorsiona en el texto como si se le hubiese insuflado vida. En ese mismo capítulo séptimo en el que Goethe se estrena en la novela como criatura de ficción, Mann construye un prodigioso monólogo interior en el que se hacinan delirios de duermevela, instantes de la vida diaria sucediéndose al galope, ideas poéticas que se agolpan en la mente, una frase pidiendo un helado, retales de la historia de Fausto, imágenes verbales de un lienzo de Van Eyck, sentimientos a flor de piel, descripciones microscópicas de un cristal de sal ilustrando la eternidad o vanaglorias del quehacer creativo (“este dictar fluyente y dramático de la voz sonora y querida, este conjurar la palabra y la forma”, p. 80). Así brota entero a la luz del texto el universo interior, contradictorio y claustrofóbico, de Goethe, del artista, del alienado, del creador moderno enfrentado al orden burgués, piedra de toque de la obra de Mann. De una intensidad y una belleza excepcionales, el monólogo interior que ha concebido sólo es comparable al de Molly Bloom con el que concluye el Ulises de Joyce o a aquellos con los que Faulkner arma el relato múltiple de Mientras agonizo. Texto exquisito, entre la exaltación estética, la sátira más feroz –perdámosle el respeto al amor, al orden establecido o a las costumbres sociales, a todo menos al arte, escribe Mann entre líneas– y la revolución narrativa del XX. Moderna hasta la médula y dotada de una prosa mágica que la maravillosa traducción de Francisco Ayala no hace sino ensalzar, Carlota en Weimar es una novela endiabladamente perfecta. ~
(Barcelona, 1964) es crítico literario y profesor de la Universidad Pompeu Fabra.