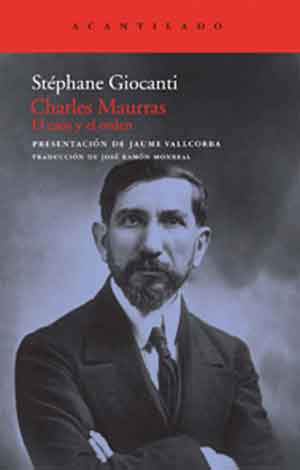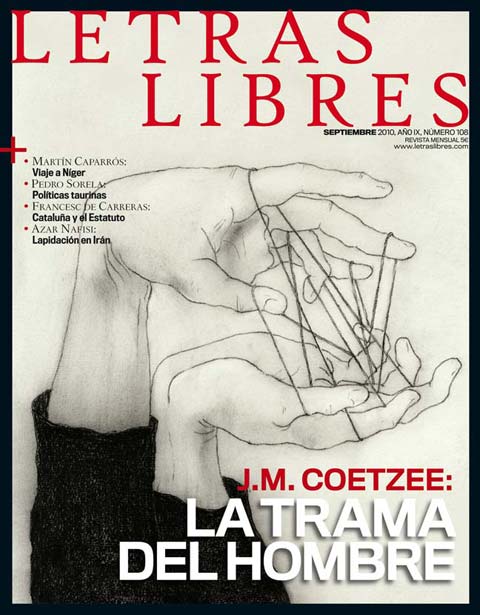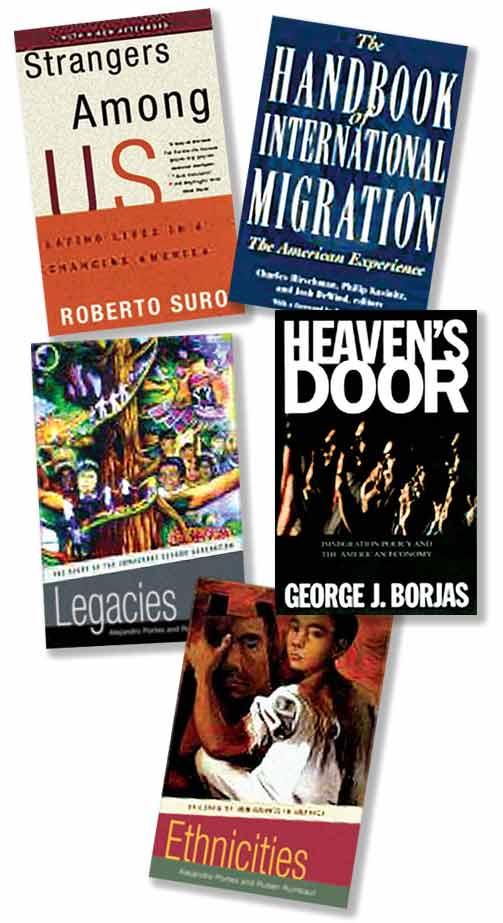Toparse con Charles Maurras a inicios del siglo XXI es como entrar hoy en un after hours y ver bailar una mazurca varsoviana. Pero ¡cómo imperó en aquella Europa la partitura de Maurras! Que tirase la primera piedra quien estuviese limpio de toda huella maurrasiana; desembocó en la belicosa turbulencia de los años treinta después de haber impregnado de lógica violenta los modos políticos de una Francia cuyo parlamentarismo estaba carcomido y de toda una Europa que viajaba en wagon-lit hacia los totalitarismos. A Maurras (Martigues, Bouches-du-Rhône, 1868-Tours, 1952) no le bastó con dos guerras mundiales y al final tuvo que verse parte de una semiguerra civil que comenzó por la drôle de guerre y acabó en la cárcel con Pétain. En pleno período de conmemoraciones gaullistas, una biografía de Maurras viene a ser una provocación, aunque en De Gaulle hay un vestigio de Maurras; del mismo modo que la Resistencia reclutó no pocos maurrasianos heroicos procedentes de Acción Francesa. También Vichy, aunque nadie había sido tan antialemán como Maurras.
Tampoco existe hoy un periodismo tan vigorizante como el de L’Action française, donde Léon Daudet y el tan lúcido Jacques Bainville escribían, tan distintos, codo a codo, en el mismo despacho. En esta biografía de Maurras de Stéphane Giocanti, aquel sordo impenitente cruza la disyuntiva eterna entre el caos y el orden con sus amantes de alcurnia, su monarquismo antijacobino, el antisemitismo xenófobo más que de época y una prosa de suntuosidad severa que en vano buscaba perfumarse de provenzalismo. Pronto comenzó a proclamar que la democracia no era un fin, sino un instrumento de la anomia y la entropía. En un primer estadio, la culpa es de los efectos regresivos de toda revolución.
Es así: las reacciones proceden generalmente de un gran apogeo del desorden. Para Maurras el precedente inmediato es el experimento convulsivo de la Comuna y el avance de las tropas prusianas sobre París. Su pensamiento obedece a la protección drástica de una idea de civilización frente al caos. Pero es inevitable que la reacción también imponga un desorden y legitime una autodestrucción. Esa es la historia de Europa. Acción Francesa puede considerarse como un episodio circunstancial –hoy excéntrico y casi pintoresco– y a la vez como un síntoma especular porque la fractura de Francia había aumentado con el caso Dreyfus, del mismo modo en que Europa había enterrado el romanticismo y entraba en una institucionalización positivista que iba a representar más que un desengaño. Un polen todavía indefinido acabaría por concretarse en la floración ambivalente del movimiento monárquico y nacionalista integral de la Acción Francesa. Maurras activa contra la nueva anti-Francia todo el arsenal de un Antiguo Régimen reinventado. ¿Maurras fascista? François Furet lo niega, al no detectar en las ideas maurrasianas un proyecto revolucionario, sino añoranza de un mundo jerárquico. Maurras tampoco es un conservador, en el sentido de que antepone la teoría ideológica a la experiencia histórica a la vez que ignora metódicamente procesos evolutivos de la sociedad, a favor de una abstracción que él mismo sabía impracticable.
¿Cómo pudo un pensamiento tan peculiar convencer a no pocas de las mejores inteligencias de su tiempo? Quizás lo explique lo que había al otro lado de la trinchera en la que Maurras se había instalado con una gallardía que contrastaba con el colectivismo y la mística del terror revolucionario, oponiéndoles una energía inagotable, a diferencia de un Maurice Barrés que siempre fue un dandy de la política, un sensual en busca de un harén. La lógica del monarquismo maurrasiano es indefectible, más doctrinal que fruto de la experiencia histórica. Incluso dejó poso en el nacionalismo catalán y, desde luego, en los años treinta de un Madrid en tensión extrema. Maurras escribió un libro en defensa de la sublevación militar encabezada por Franco. En La tradición bloqueada, González Cuevas ha indagado la influencia de Maurras en España. Desafortunadamente, en los años treinta, el monarquismo español atiende más a Maurras que al constitucionalismo de Walter Bagehot. Para las monarquías existentes a inicios del siglo xxi, las tesis de Maurras no tienen más valor que una urna de museo paleontológico.
El teórico del golpe de fuerza se arredra ante la oportunidad de tomar el poder: se diría que creía en una agitación pero no se lanzaba a por los objetivos. La decadencia de Francia llega al extremo a inicios de 1934: inanición parlamentaria, declive demográfico, quiebra económica, escándalos de corrupción, desorden público. Las ligas monárquicas creen poder conseguir el poder en la calle. Maurras duda, abrumado
por la premonición de guerra civil. Algo ha fallado en el engranaje de su dialéctica inapelable. Ha rehuido liderar el golpe de fuerza para imponer la monarquía y acabar con la democracia que es –decía– el mal, la muerte.
La idea monárquica de Maurras tuvo pretendiente, pero según y cómo. El Conde de París se alejó de la tutela de Acción Francesa, del mismo modo que el Vaticano repudia las tesis maurrasianas provocando una falla tectónica en todo el movimiento. Por razones diversas, Maritain y Bernanos se rebelan contra el fundador. Mientras tanto, Maurras –con su lógica inexorable– sigue criticando una política de Estado que tiene militarmente indefensa a la Francia exhausta después de la Gran Guerra. Esa es también la tan certera obsesión de De Gaulle. La amenaza del pacto germano-soviético no entraba en ningún cálculo. Cuando Francia queda aplastada por la fuerza blindada de Hitler, Maurras confía en la legitimidad de Vichy, pero ya es un hombre muy avejentado, vencido por la fatiga, sordo sin remedio, sobrepasado por la historia. Todavía cree que Pétain sabrá hurtarle el cuerpo a la Alemania invasora. Pertenece a un orden tan caduco que se ha convertido en una contribución a la injusticia del caos. No capta o no quiere captar la dimensión del exterminio judío. Decepciona a tantos maurrasianos que se han ido de Londres con la Francia Libre de De Gaulle. Y los colaboracionistas le vituperan. Lo que más teme Maurras es una guerra civil. En realidad, Europa está en guerra civil. Algo habrán tenido que ver el revanchismo francés y Maurras.
Con la Liberación acaba en la cárcel, acusado de haber tenido la idea que hizo posible el mandato de Vichy. El anciano muere, en noviembre de 1952, a poco de ser indultado por razones de salud. En el periodismo había operado sus propios márgenes de violencia discursiva, en contraste con una apología del canon clásico-mediterráneo que dio alas a la poesía artificiosa de Jean Moréas mientras por otro lado irrumpía el dadaísmo. Otra conflagración entre orden y caos en pleno sistema cardiovascular europeo, como el anarquista que busca destruir el centro neurálgico de las cosas que tanto odia como tanto ama.
Al morir, Charles Maurras seguía creyendo que la democracia era enemiga de la civilización, que el catolicismo del orden no necesitaba de Dios y que la exculpación de Dreyfus era la culpable de casi todo. ¿Fue siempre una inteligencia tan poderosa como anacrónica? En todo caso, sería una anacronismo capaz de seducir, enrolar, conducir su fuerza dialéctica a callejones sin salida e incluso de influir en el psicoanálisis de Lacan. Maurras gravita como la gloria de una ruina griega y, al tiempo, como un despojo olvidado de los años treinta. Véase uno de sus muchos duelos a espada en YouTube. ~
(Palma de Mallorca, 1949) es escritor. Ha recibido los premios Ramon Llull, Josep Pla, Sant Joan, Premio de la Crítica, entre otros.