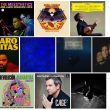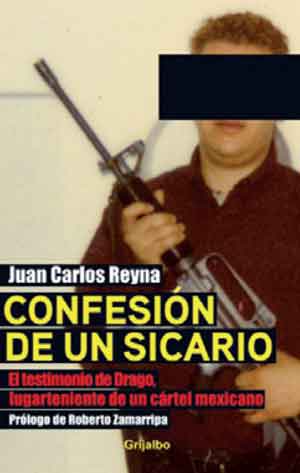Se trata de un libro perturbador; las escenas que contiene son repugnantes. Sus guardas color amarillo chillante y negro remiten a Alarma!, la revista de nota roja de más baja estofa que hemos padecido. En la contraportada, con grandes letras se destaca una frase: “Lo único que sé hacer es matar.” Grijalbo, al publicarlo, contribuye a nuestro horror cotidiano.
Superada la repugnancia, Confesión de un sicario es un libro muy interesante y revelador. Cuenta la historia real de un hombre que a los seis años padeció abuso sexual reiterado, a los nueve enfrentó a su padre con un cuchillo para impedir que siguiera golpeando a su madre, a los diez se marchó de su casa, a los trece comenzó a robar carros y a los quince realizó su primer secuestro. Poco después es aprehendido y recluido en un centro tutelar, donde le enseñan nuevas mañas y entra en contacto con el hijo de un mando policiaco. Al salir del reclusorio para menores, el policía lo introduce a su corporación y de ahí brinca con naturalidad al crimen organizado, más específicamente a un cártel de narcotraficantes que opera en el norte del país. Por lo que deduzco, se trata del cártel del Pacífico. Lo infiero porque en varias ocasiones el sicario se refiere al control que su cártel tiene del aeropuerto de la ciudad de México. (La periodista Anabel Hernández en su libro Los señores del narco ha documentado el control que tiene ese cártel sobre el aeropuerto.) El sicario inicia así su carrera de sangre, que lo lleva a torturar y posteriormente a asesinar –entre 1997 y 2001– por lo menos a cincuenta personas, sin contar a los que mata en las numerosas balaceras en las que participa, en las cuales puede llegar a matar hasta quince individuos.
Al sicario lo traicionan sus jefes y él a su vez los traiciona a ellos y se incorpora al sistema de testigos protegidos de la PGR. El comandante que lo incorpora a ese sistema muere en el mismo avión en el que viaja Juan Camilo Mouriño y poco después el sicario es despedido del sistema, arrojado a la calle sin un centavo, obligado a huir por todo el país. Juan Carlos Reyna, reportero de Proceso, logra contactarlo. Sus confesiones dan lugar a un documental de televisión (Confesiones de un sicario, de Matías Gueilburt, trasmitido en el canal Infinito) y al libro de Reyna.
El testimonio de Drago (nombre con el que se identifica al sicario en el libro) repele y atrae. Inserto dentro del género de la confesión (Drago está arrepentido, llora ante el reportero, vive en medio de remordimientos que lo atormentan y que la catarsis de la verbalización apenas alivia), el libro adopta la forma de novela sin ficción. Narrado con agilidad y talento, Reyna logra un libro estremecedor. Antes de este, quizá solo las novelas de Sade (que por mecánicas se vuelven previsibles) y los libros de Easton Ellis me habían provocado tal repugnancia. Pero la realidad –se ha dicho mil veces– supera a la ficción. El infierno no está situado en una región sublunar: el infierno está aquí, entre nosotros, convivimos a diario con él desde hace algunos años, pero su horror en toda su dimensión no lo alcanzamos a ver, solo vemos estadísticas en las revistas y reportajes sin detalles en los diarios. Hemos visto, sí, fotografías escabrosas, pero las fotos son la fase última: Reyna describe con minucia en este libro todas las fases previas: infierno en la tierra.
Aquí el horror es concreto, lo perpetran delincuentes; peor aún: al lado de estos delincuentes se encuentra siempre un policía, municipal, estatal, federal. Y detrás de los policías aparecen siempre presidentes municipales, gobernadores, políticos del más alto nivel. ¿Se puede ganar esta guerra dado el absoluto grado de complicidad entre los criminales y los policías? En los últimos meses he leído varias decenas de libros sobre el narcotráfico en México, y prácticamente todos señalan que la complicidad y la impunidad están en el centro del problema. Sin tener ese fin, este libro aporta abundantes testimonios de esa complicidad. “La verdad es que en este negocio trabaja un chingo de gente del gobierno”, dice Drago. La gente del gobierno “al principio solo filtraba información”, pero luego “empezaron también a realizar labores de inteligencia”. “La policía incluso hace parte del trabajo más sucio de los cárteles: secuestrar” a los rivales. ¿Y entonces los cargamentos decomisados que vemos en la televisión? “Se pactan los decomisos y se entrega cocaína echada a perder, marihuana enmohecida y anfetaminas caducas.” ¿Y los capos aprehendidos, y los barones de la droga abatidos por las fuerzas del orden? Son fruto de traiciones entre cárteles. “Asesiné –confiesa Drago– a muchos funcionarios que no cumplieron con su parte del trato.” ¿Y quién tiene la culpa de esto, el PRI, el PAN? “Las cosas permanecieron bajo control hasta que las elecciones presidenciales del año 2000, que favorecieron al pan, marcaron un nuevo rumbo: el cártel enemigo compró a varios de los nuevos directivos de la PGR. Por entonces se creó la AFI, corporación policiaca que prácticamente quedó al servicio de nuestros rivales.”
¿Cómo se puede deshacer este nudo? Tomemos en cuenta que en la relación delincuente-policía los que mandan son los criminales, son los que pagan y los que ejecutan a los funcionarios que los traicionan. En Colombia el objetivo de la guerra contra el narco no fue erradicar la producción (de hecho, pese a haber “ganado” la guerra contra el narco, la producción de coca se duplicó) sino recuperar los espacios que le corresponden al Estado, en primer lugar los relacionados con la seguridad policiaca. En México ese combate no se está librando. No parece formar parte de la estrategia actual, concentrada en cazar capos, en militarizar territorios, en dejar a la población expuesta a la violencia criminal. Debido a esta fallida estrategia hay quienes ven en ella una complicidad superior. Toca a la sociedad despertar de su letargo, iniciar acciones y recuperar el Estado. El silencio y la inacción nos vuelven cómplices del horror que padecemos. ~