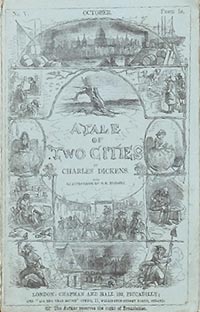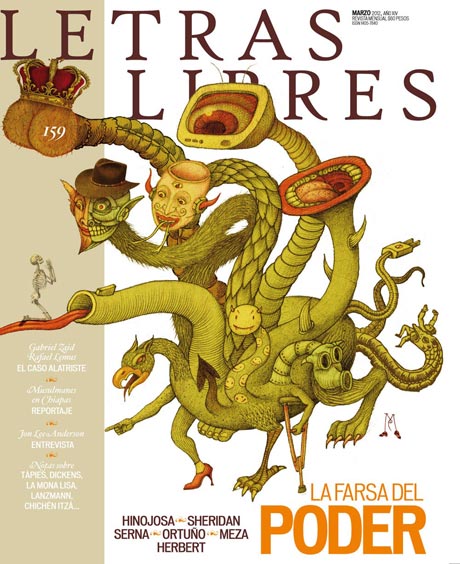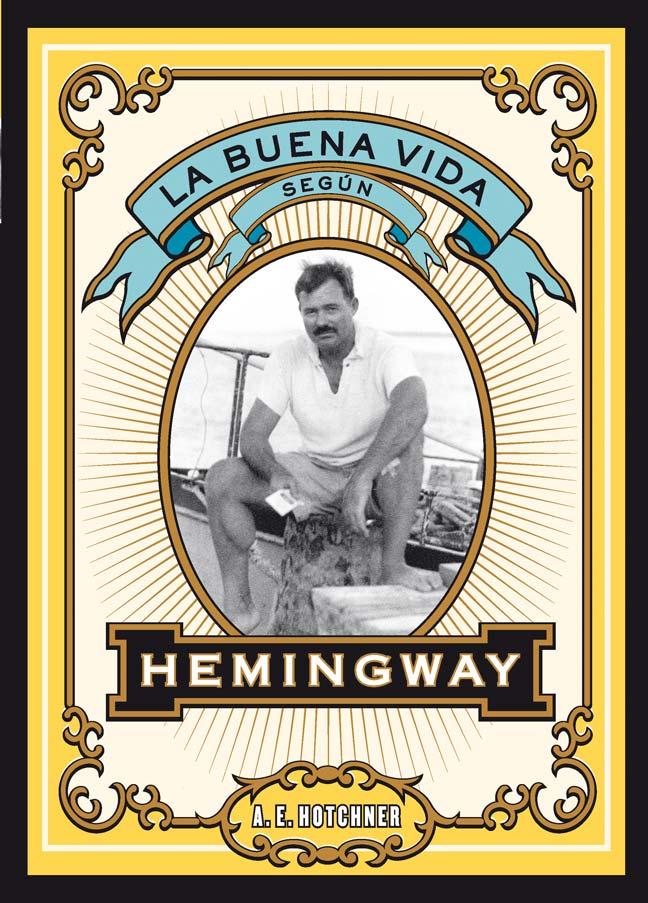Charles Dickens
Historia de dos ciudades
Me di cuenta de que una persona muy cercana a mí se estaba hundiendo en las tinieblas cuando la encontré en su despacho, todavía lúcida, tratando de que sus encendedores desechables, los famosos crickets, sacaran alguna chispa o flama una vez agotada su reserva de combustible. Me quedé del todo ofuscado cuando el individuo, un fumador consuetudinario, me mostró su colección, no de pipas, que era con lo que fumaba, sino de encendedores inútiles de los cuales se servía durante buena parte del día en su intento por lograr que alguno, alguna vez, diera señales de vida. Llevaba meses haciendo eso con sus encendedores. Víctima de una forma severa de lo que antes se llamaba demencia senil y actualmente responde a distintos nombres, esa persona se fue apagando junto con la esperanza, supongo, de que alguna lucecita, esa chispa, apareciera.
Quizá prefiero, entre las novelas de Charles Dickens que he leído, Historia de dos ciudades (1859), porque me recuerda a la persona de los encendedores, un médico, por cierto, dada la similitud entre su condición y la del Dr. Manette quien, durante sus dieciocho años de prisión en la Bastilla, entretuvo su mente haciendo zapatos de madera, monomanía que conservó hasta que su hija Lucie lo encontró en un hotelucho de París y se lo lleva de regreso a Londres. Allí, el Dr. Manette recupera la razón y bendice el matrimonio de Lucie con Charles Darnay, para recaer en el autismo solo durante nueve días, aquellos que dura la luna miel de los recién casados en Warwickshire. Recae porque se entera, sin poder tolerar la angustia, de la verdadera identidad del marido de su hija, identidad que convertirá a Historia de dos ciudades en una de las más famosas novelas que se han escrito sobre la Revolución francesa. Darnay –no voy a detallar aquí una trama deliciosa que disgustó a muchos críticos por falaz y melodramática– es en realidad un aristócrata tratando de redimir la maldición de su estirpe, asociada a crímenes de horca y cuchillo que revelan el doble propósito político de Dickens en Historia de dos ciudades: la condena del Antiguo Régimen y la condena del terror revolucionario.
A los buenos propósitos de Darnay los estropea el honor que lo impele a salvar a un inocente –el administrador de sus señoríos, al cual había ordenado ser misericordioso con los campesinos– clamando por su ayuda y vuelve, inverosímilmente, a Francia, para caer preso a fines de agosto de 1792, lo cual le permite a Dickens hacer, de la guillotina, el gran motivo del libro. Preso un año y tres meses durante el Terror, a Darnay lo saca una vez de la cárcel su suegro, quien ha corrido a rescatarlo, junto con su hija, su nieta y su muy británica ama de llaves, la señorita Pross. Usufructuando su gloria como antiguo preso arrancado de la Bastilla, el Dr. Manette logra sacar una sola vez a su yerno de la cárcel pues en una segunda oportunidad ya no puede librarlo de los terroristas de la rue Saint-Antoine, personificados en el malévolo matrimonio Defarge. Carton, un fallido y pertinaz enamorado de Lucie, logra suplantar a Darnay y salvarle la vida, ofreciendo a cambio la suya a la guillotina.
Dickens, en su prólogo a Historia de dos ciudades, confesó de buena gana que debía sus páginas parisinas a la Historia de la Revolución francesa (1837), uno de sus libros preferidos y obra de su buen amigo Thomas Carlyle. Pese a haber quedado comprometido como uno de los involuntarios profetas del fascismo, la idea de revolución de Carlyle es bastante simple y forma parte, desde entonces, del sentido común popular: los abusos del Antiguo Régimen que los ingleses exageraron hasta convertirlos en materia de novela gótica (e Historia de dos ciudades es una variante de ese género), aunados a la atroz miseria de los campesinos franceses durante el siglo XVIII (otro de los tópicos ingleses tan discutidos en el continente), provocaron la Revolución. Para algunos ingleses de 1859, muy preocupados, según Edmund Wilson, porque el imperio de Napoleón III pudiese colapsar provocando una ola revolucionaria peligrosísima para la monarquía inglesa, la incuria social debía ser morigerada para impedir la violenta reacción popular, que aterraba más a Dickens que a Carlyle, como puede leerse en la otra novela “histórica” dickensiana, la siempre mal comprendida y nunca bien ponderada Barnaby Rudge (1841), su novela sobre los disturbios anticatólicos de 1780.
Cualquiera que haya leído la literatura conmemorativa traída a cuento por el bicentenario del nacimiento de Dickens estará familiarizado con los vericuetos de su fortuna, misma que solo varió considerablemente cuando Wilson pidió justicia para él en su célebre ensayo en “Los dos Scrooges” (incluido en La herida y el arco), en el cual, año de 1941, el crítico estadounidense hizo con Dickens lo mismo que el Dr. Manette con Darnay: correr al rescate de un gran hombre para salvarlo una vez, perderlo otra y terminar con un final feliz.[1]
Wilson lo salvó de los freudianos, se le perdió en manos de los marxistas y al final logró su cometido, subrayando lo que hoy es pan comido en la academia: en Dickens hay tantos símbolos como en Joyce o en Kafka, su forma melodramática solo, diríase hoy, los encripta. Dickens había sido descalificado por los “modernistas” como una antigualla victoriana, lo cual no solo era injusto sino inexacto, pues el mundo dickensiano creó al victoriano y no al revés, habida cuenta de que el primer libro importante que leyó la joven Victoria fue Los papeles del Club Pickwick (1837), contemporáneo de la ascensión al trono de la reina.
Antes del de Wilson se escribieron notables ensayos sobre Dickens y dos de ellos los he leído: uno, el Charles Dickens (1911), de G. K. Chesterton, quizá el mejor libro de su autor y una rehabilitación decisiva que se anticipó a las acusaciones de Aldous Huxley y compañía contra Dickens, descalificado como epítome de lo vulgar. Otro, el de George Orwell, publicado en 1939. El de Chesterton les parecía, lo mismo a Wilson que a los franceses (Alain, en En lisant Dickens, lo desdeñó, en 1945), demasiado inglés y demasiado poético, una catolización de Dickens que lo convertía en una hermosa pero a lo sumo idiosincrática abadía medieval inglesa, vecina, además, de una alegre taberna. Orwell, en cambio, dada la densa atmósfera de guerra y revolución, democracia y dictadura, imperante en los años treinta, se tomó más “en serio” a Dickens, convirtiéndolo en una lectura provechosa para los marxistas de todas las escuelas, repuestos del aborrecimiento que según cuenta Krupskaya, su viuda, sentía Lenin, de Dickens y su tufo clasemediero.[2]
Comenzó Orwell por despojar a Dickens de esa fama radical que lo volvió intolerable a los ojos de Macaulay y que en los treinta del XX era insostenible, pues, según Orwell, si a las novelas dickensianas nos atenemos, el único trabajo infantil que sufre David Copperfield es lavar botellas y la sociedad industrial solo es analizada en Tiempos difíciles (1854), a su vez, una mueca de desconfianza ante el incipiente sindicalismo. Los “pobres” representados por Dickens, decía Orwell, poco o nada tenían que ver con los obreros industriales registrados por Engels y eran, como lo confesaba ingenuamente Chesterton, solo tenderos y sirvientes. De Dickens, y en ello Orwell puso mucha pasión pues hacía algo de autorretrato trazando el del novelista, importaba otra cosa, el aliento moral del hombre que vive luchando, el novelista popular felizmente condenado a escribir una y otra vez el mismo libro, a la vez siervo y soberano de su público.
Es imposible no leer Historia de dos ciudades en clave orweliana: la Revolución dibujada como justa, fatal e inevitable, el cobro de una afrenta histórica nacida de la injusticia más ultrajante, devora a sus hijos y no hay todavía (junto a Los dioses tienen sed, de Anatole France, en 1912) obra más didáctica sobre los comités de salud pública que la de Dickens, boceto de la dictadura terrorista de una minoría autoerigida en soberana. Madame Defarge, ahíta de deseo de venganza contra la familia Evrémonde, a la que pertenece Darnay, es un clásico personaje revolucionario aparecida siempre en las inmediaciones del cadalso. Encarna, como diría un clásico mexicano, el “rencor vivo”. Cuando escribió sobre Dickens, apenas Orwell se había desembarazado de su denuncia de la represión comunista en la retaguardia republicana. Leía, al lado del Homenaje a Cataluña (1938), Historia de dos ciudades, ese libro despreciado, que era actual en su verdad moral.
Al otro lado del canal, vivo aún el novelista inglés, había recibido el homenaje de Hippolyte Taine, un teórico de la literatura tan influyente en su día como Roland Barthes un siglo después. Taine le dedicó a Dickens un capítulo completo de su Histoire de la littérature anglaise (1864-1869) y lo incluyó entre los poetas, es decir, entre aquellos que se nutren no de lo real, sino de lo imaginario. Un negocio de instrumentos marinos se convierte en el paraíso porque Dickens hace extraordinario lo ordinario. El filósofo Alain desarrollará más tarde ese argumento: en Dickens es el espacio –una habitación, por ejemplo– el que produce, secretándolo, al personaje y a la novela misma. La tienda de antigüedades produce a La tienda de antigüedades. Por ello, el Londres dickensiano no es solo una galería de personajes sino una atmósfera sobrenatural. La imaginación dickensiana, concluía Alain, es perceptiva, dueña de una lírica del recuerdo una y otra vez cultivada.
Los franceses, reconoce Taine, están incapacitados para comprender ese movimiento en que la opinión privada y la pública se hermanan al dictar la moral. La sátira en Dickens aparece unida a las lágrimas pues los ingleses practican la afectación de la virtud, no la del vicio. Lo caricaturesco proviene del sentido de la observación y en ello encuentra Taine al humor inglés, volteriano, como si Inglaterra, al librarse en el siglo XVIII de una revolución como la francesa, se hubiese librado del romanticismo y sus errores. Dickens prolonga el catálogo de William Hogarth a lo largo de los tiempos.
Me gusta de Historia de dos ciudades todo: el primer párrafo, concentrado de lo mejor del estilo declamatorio de Carlyle con las antítesis entre lo peor y lo mejor, la sabiduría y la tontería, la fe y la incredulidad, la luz y las tinieblas, la primera de la esperanza y el invierno de la desesperación, los derechos al cielo y la condenación al infierno. Me gusta que el Dr. Manette sea un resucitado del calabozo, una variación figural, como lo había sido Edmond Dantès en El conde de Montecristo (1845-1847), novela contra la cual Dickens se rebela: no la revancha sino la reconciliación. Si Taine tenía razón, lo francés era afectar la venganza como lo hizo genialmente Dumas, mientras que lo inglés es predicar virtud: el perdón de las ofensas que casi le cuesta la vida a Darnay.
En la toma de la Bastilla, obviamente, Dickens se comprometió, también, con el impulso de la sublimación: demolido el símbolo de todas las cárceles, todas las otras cárceles, vulnerables, se derrumbarían, empezando por aquella en que penó, por deudas, su propio padre, Marshalsea. Eso lo ve bien Peter Ackroyd en su gran Dickens (1990).
La Revolución francesa, para Dickens como para tantos de sus contemporáneos, fue el fin de los viejos tiempos y el nacimiento de la sociedad moderna, democrática, parto profetizado por el vino y consagrado por la sangre, según una poderosa escena en Historia de dos ciudades. Ello no era tan obvio cuando Carlyle escribió su Historia de la Revolución francesa ni cuando Dickens se decidió a inspirarse en ella pues contra lo sucedido en el siguiente siglo debía imperar, tras el Terror, el sentido común y no la teología, tal cual lo pensó el novelista, uno de los principales reformadores del siglo XIX. En su Dickens, publicado en su primera versión antes de la Revolución rusa, Chesterton se dijo atemorizado por Gorki y su idea de que, habiendo sido infelizmente esclavizados, los esclavos encontrarían la manera de ser esclavizados, una segunda vez, por la felicidad. En la libertad, propia, intransigente, de cada hombre, aun el más pobre, creyó Dickens.
Pero, sobre todo, de Historia de dos ciudades me gusta que no es un libro del todo serio, sino un romance, un castillito del arquitecto Viollet-le-Duc que prefigura Walt Disney, una casa de muñecas, un escondrijo en lo alto de una enramada. El melodrama, lo recuerda Chesterton, es una forma artística tan legítima como cualquier otra. Me gusta mucho, finalmente la pelea final, arrabalera, entre la señorita Pross y madame Defarge, que decide la salvación de Lucie, de Darnay, del Dr. Manette.
Vuelvo al contrapunto barruntado entre los lectores ingleses y franceses de Historia de dos ciudades. Destaco dos lecturas posibles, la de la historia y la de la mente. Contra lo habitual, la primera la hicieron, esencialmente, los ingleses: Dickens es carácter nacional (aunque disputen sobre si él le da la razón a los fabianos o a los católicos). A los franceses, en cambio, colmados por su propia historia, ni Dickens ni su modelo Carlyle podían darles lecciones sobre la Revolución francesa y por ello se fijaron en la psicología de Dickens, lo que verdaderamente les sorprendía. A Taine lo fascinaban las fantásticas monomanías padecidas por los personajes dickensianos, lunáticos tan solo porque exageran fielmente lo que son: ejercen la excentricidad y hasta la locura como una opción de libertad moral.
La insania en Historia de dos ciudades se presenta dos veces a través del trabajo mecánico. Una es la calceta que hacen madame Defarge y el resto de las miserables señoras en el barrio de Saint-Antoine: ocupar los dedos para entretener el hambre y tornar soportables las privaciones, acto que en la vengadora terrorista equivale a tejer y destejar la Revolución, dándole energía a esa inmensa rueda de afilar que es la historia. Otra, el zapato al cual se dedica el Dr. Manette en la prisión, una fuga de la opresión, la garantía conseguida por el alma errabunda, libre mientras está prisionera. El señor Lorry, su antiguo empleado, una vez pasada la recaída de nueve días en la obsesión adquirida en prisión de tallar un zapato de madera, inquiere al doctor, hablando de él en tercera persona, sobre qué piensa de su caso. El Dr. Manette postula una breve teoría del trauma y asegura que a la persona –él mismo– le sería insoportable prescindir de su equipo de zapatería, aquello que, en la Bastilla, le impidió enloquecer del todo. El señor Lorry insiste en que “la retención de la cosa” puede implicar “la retención de la idea”. Al fin el Dr. Manette asiente, y en su ausencia el señor Lorry y la señorita Pross convierten en astillas el banco de madera del zapatero y entierran en el jardín el cuero y las herramientas.
Cuando llevamos a la persona, cuyo caso me recordó al del Dr. Manette en Historia de dos ciudades, a un asilo de ancianos y se hizo el modesto equipaje requerido por alguien cuya mente se ha ido vaciando de su contenido, me topé con la caja de los encendedores y tuve la tentación de llevármela con él y de incluirla entre sus posesiones personales, suponiendo que en aquellos encendedores muertos yacían sus recuerdos que, sin combustible, ya no podían manifestarse recurriendo apenas el chasquido sobre la piedra del que brota la chispa. Pero para esta persona, a diferencia del Dr. Manette, ya era demasiado tarde y su colección de encendedores ya estaba, de alguna manera, destruida por la senilidad y enterrada en el olvido. Esta imagen, en lo concerniente a mi personal mitología de lector de novelas, solo la comprendí, en su inhumana humanidad, asociándola a Historia de dos ciudades. Abogo por Dickens por hacer dickensiana la vida. ~
[1] Edmund Wilson, La herida y el arco, traducción de Marcelo Uribe, México, FCE, 1983. El ensayo sobre Dickens también está incluido en E. Wilson, Obra selecta, edición de Aurelio Major, Barcelona, Lumen, 2009.
[2] George Orwell, “Charles Dickens” en An age like this, 1920-1940. Volume I: Essays, journalism & letters, edición de Sonia Orwell e Ian Angus, Boston, Nonpareil Books/Godine, 2000, pp. 413-460.