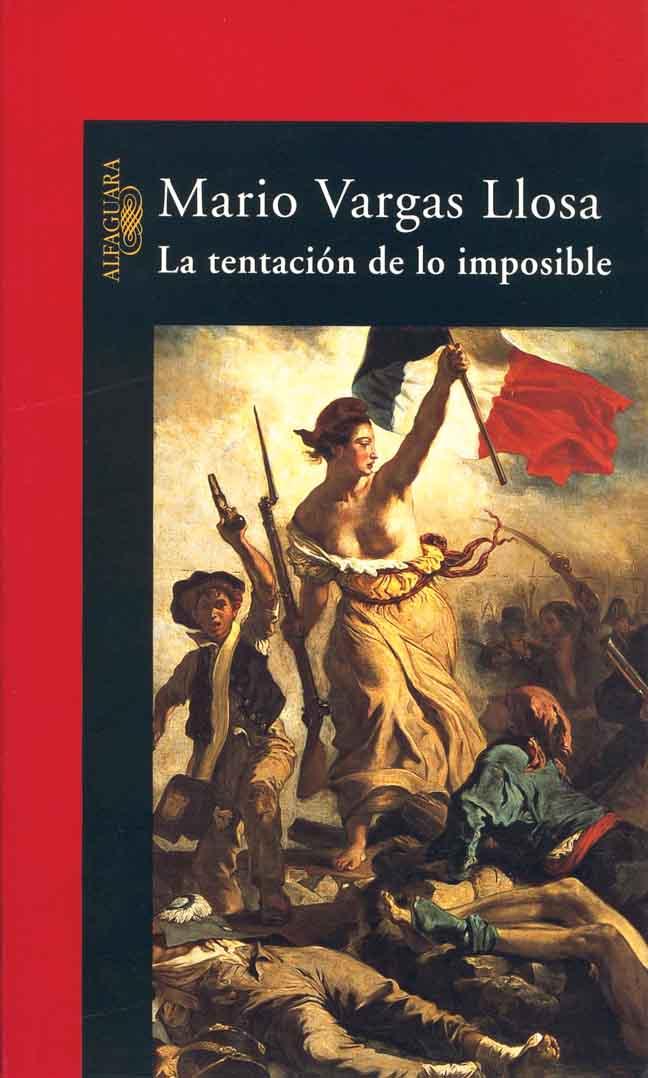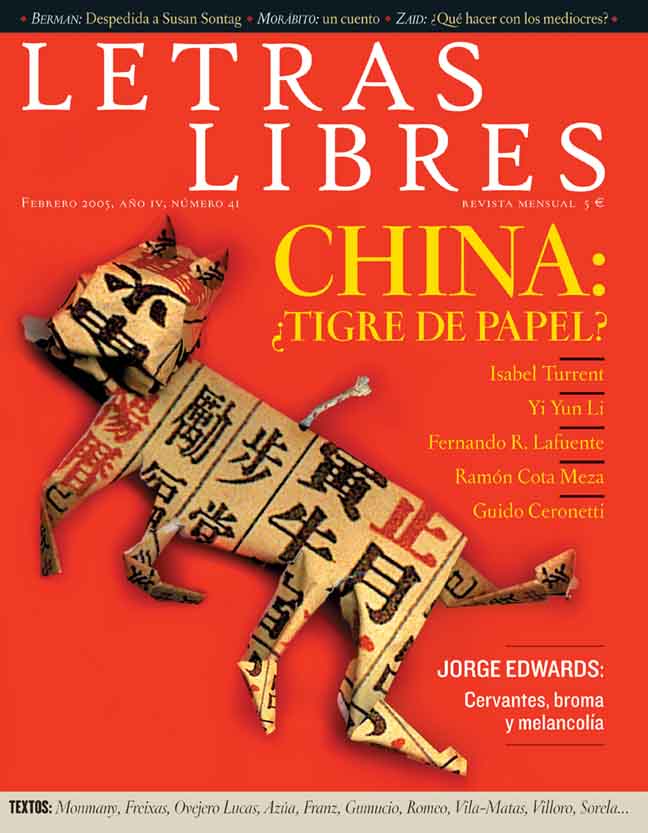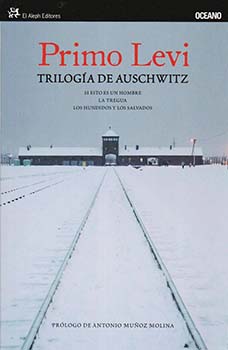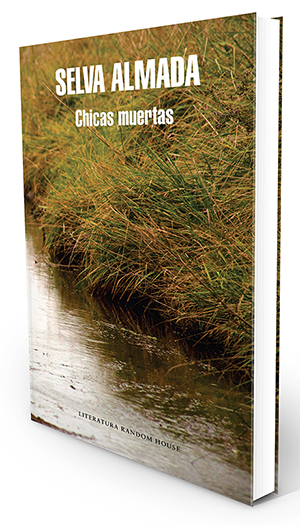Quizá el ensayista y profesor sean el menos conocido de los Vargas Llosa que coexisten con el novelista. Algo inevitable, vista la mayor popularidad de la novela, si bien un tanto injusto pues La orgía perpetua. Flaubert y Madame Bovary (Seix Barral) es la mejor explicación que conozco sobre la aportación decisiva de Flaubert. Y su Historia de un deicidio, tesis doctoral sobre Cien años de soledad de su entonces amigo y vecino en Barcelona Gabriel García Márquez, sigue siendo de indispensable consulta (aunque en bibliotecas públicas, pues no se reedita) en los estudios sobre Márquez, y eso que fue uno de los primerísimos. Vargas Llosa tiene también un ensayo sobre Tirant lo Blanc, y además de numerosos artículos literarios, una colección de prólogos a clásicos contemporáneos agrupados en La verdad de las mentiras, donde desarrolla su teoría de que la ficción es necesaria para conocer la verdad humana.
Vargas Llosa es también uno de los pocos escritores en español que aceptan el desafío de usar un idioma académico (en el buen sentido de la palabra), y de un seminario en Oxford, este año, sale según él este ensayo sobre Los miserables que ahora se publica. Sin embargo, a mí me consta el proyecto desde que, hará quince años, él lo mencionó con entusiasmo en una entrevista que le hice para El País. Entusiasmo compartible: Los miserables es uno de los libros más eficaces, según compruebo desde hace años, para enganchar a una lectura digna de ese nombre a los jóvenes universitarios españoles, víctimas de pintorescos y también reaccionarios planes de estudio en los que la literatura es mera decoración o doctrina políticamente correcta.
Y todo ello, entusiasmo y planes de estudio, viene a cuento. Porque a diferencia de una tradición docente y crítica miope que, por ejemplo, suele considerar esta meganovela sólo como una suerte de folletín —lo que también es, genialmente—, al Vargas Llosa ensayista lo caracteriza una generosidad de lector infrecuente en la crítica y rara en la academia, más bien propensa al regodeo en su propio discurso: lo que antes se llamaba como defecto el texto como pretexto y ahora se postula como escuela (y no es broma: véanse las legiones de deconstructores convencidos de que lo que propusieron Barthes y Derrida es el ombliguismo verbal). En Vargas Llosa la generosidad parece más bien un requisito intelectual de la crítica, algo necesario a la comprensión de un texto, tal y como han razonado John Berger y George Steiner. Éste, además, coloca en un nivel más alto, como hacía el Renacimiento, al crítico que es también creador, idea en la que han abundado Eliot y Greene.
Como sucede con Shakespeare, todo intento de hablar de Los miserables y Hugo desmoraliza de antemano, vista la imposibilidad del empeño. Y eso es lo que también le sucedió a Vargas Llosa, que con su característica minuciosidad (igual que en sus novelas: véase La fiesta del Chivo o La guerra del fin del mundo) apunta que terminar la bibliografía de y sobre Hugo supondría treinta años de lectura sin pausa, y se declara resignado a nunca terminar de conocer al escritor.
Pero aunque condenado a no agotar las fuentes, igual que estudiamos el Shakespeare de los románticos, o el de los comunistas, un estudio sobre Victor Hugo sí sirve para estudiar al propio ensayista o su época, que en su obra de interpretación dejan ver sus obsesiones y valores.
Además de maestro de escritura, siempre he tenido la intuición de que Victor Hugo es para Vargas Llosa un modelo de escritor, comprometido con las causas de su tiempo y hasta pagando su compromiso con un largo exilio —el que permitió la definitiva redacción de Los miserables—, que no puede dejar de recordar el del propio Vargas Llosa, ex candidato a la presidencia de Perú y perseguido luego por Fujimori.
En lo referente a la escritura, en su ensayo sobre Los miserables Vargas Llosa deja una vez más clara su preocupación por el narrador: quién escribe, qué recursos se concede a sí mismo y con qué autoridad, y cuál es su coherencia. Y en efecto, es posible que ese sea el problema literario, o al menos narrativo, central en nuestro tiempo.
En tres de sus ensayos Vargas Llosa ha ido remontando hacia atrás en el estudio de lo que él gráficamente llama deicidio: al dejar de representar un mundo y en cambio proponer otro, por así decir, de nueva creación, el escritor (Flaubert, García Márquez) es un deicida, un sustituto de Dios. Y ello ocurre —y perdón por la rapidez de la alusión— de forma paralela a la desaparición de Dios en la filosofía, al surgimiento de nuevas certezas llamémoslas científicas, y a la inseguridad de ese nuevo creador que, añado yo, conmocionado por hechos que cambian nuestra idea del hombre (la bomba atómica, Auschwitz, el Gulag), ya no puede hablar con el optimismo del narrador omnisciente y tiene que buscar otras herramientas, más acordes con sus nuevas inseguridades. Según explicó Vargas Llosa, García Márquez inventó con nuevas reglas un mundo “tan reciente que para designar las cosas había que señalarlas con el dedo” y Flaubert inventó la ausencia del narrador y el lenguaje autosuficiente, que se mantenía por así decir solo en el aire, y del que descienden (digo yo) los teletipos de Reuters. Remontándose, el siguiente escalón era el estudio de quien, según el ensayista, fue el último (aunque haya muchos contemporáneos) de los grandes escritores omniscientes, es decir clásicos, es decir aquellos que no tienen reparo, no sólo en permitirse conocer por completo todos los recovecos de una sociedad y sus personajes, sino —y esta es la frontera decisiva— en intervenir con reglas elásticas cuando lo consideran conveniente. Mucho y a veces hasta de forma inverosímil en el caso de Victor Hugo, “el divino estenógrafo” que viene a ser la principal presencia en la novela, según Vargas Llosa. No es por casualidad que Victor Hugo considerara Los miserables un libro religioso —un largo ensayo sobre el bien, el mal y Dios como causa última—, ni tampoco que Vargas Llosa le dedique a este aspecto una larga reflexión final en su ensayo.
Leídos de forma sucesiva, estos ensayos de Vargas Llosa constituyen, no sólo una nítida exposición de qué es la modernidad en la literatura y cómo llegó, sino también un eco sobre sus propias concepciones literarias —con sugerentes fogonazos como que la novela “tiende a expandirse y durar” por naturaleza—, que complementan los capítulos de autobiografía de escritor de El pez en el agua (Alfaguara, 2004). Ahora bien, la frontera de la modernidad, que Vargas Llosa propone en la autolimitación de poderes por parte del narrador, inaugurada por Flaubert y convincente hasta no hace mucho, queda a mi modo de ver cada vez más entre interrogantes con las sucesivas y a veces ácratas entregas de la llamada autoficción que, desde Coetzee hasta Sebald y quizá anunciada por James y Borges, corroen esa frontera, se colocan en el centro mismo del debate y replantean la búsqueda del narrador de nuestro tiempo. Me encantaría saber qué piensa Vargas Llosa de ese corrimiento de fronteras, si es que lo es. –
Pedro Sorela es periodista.