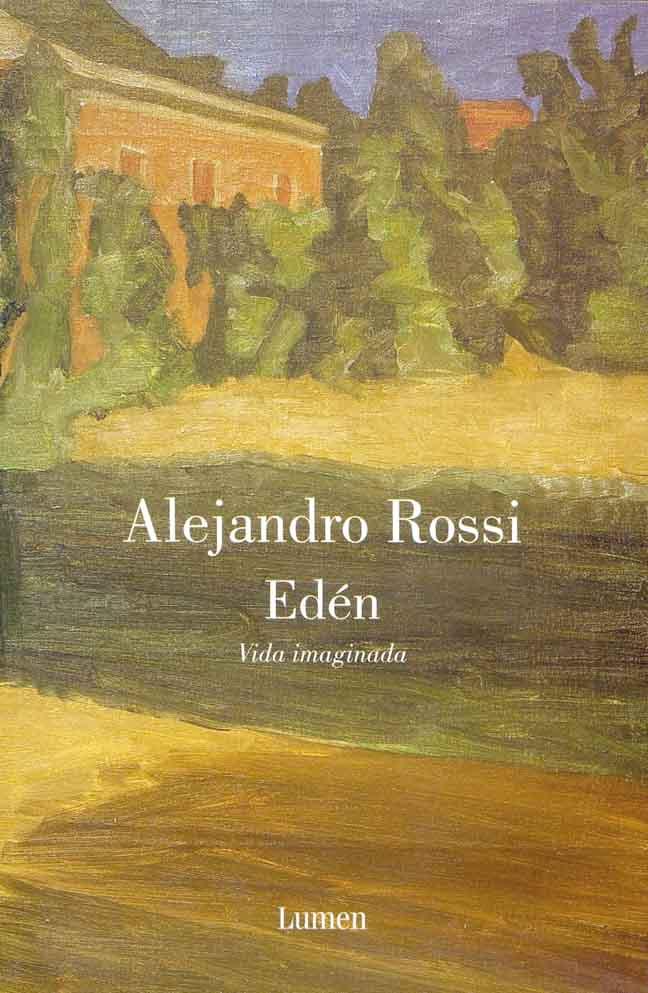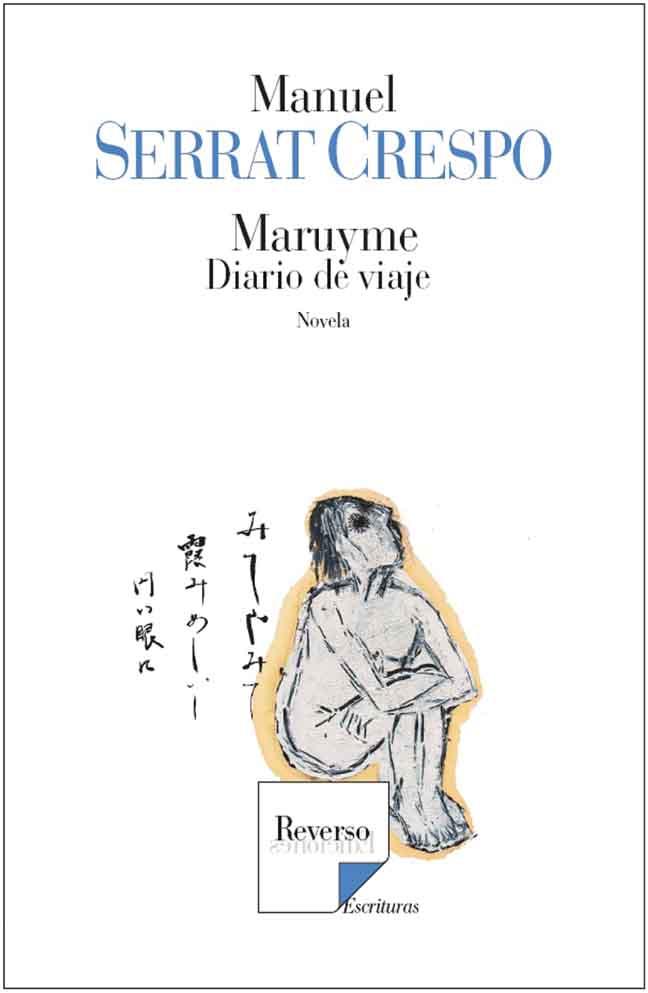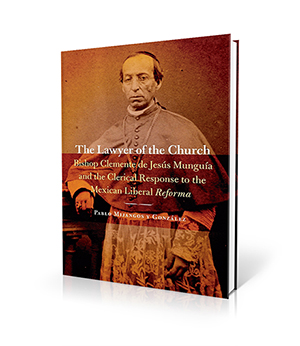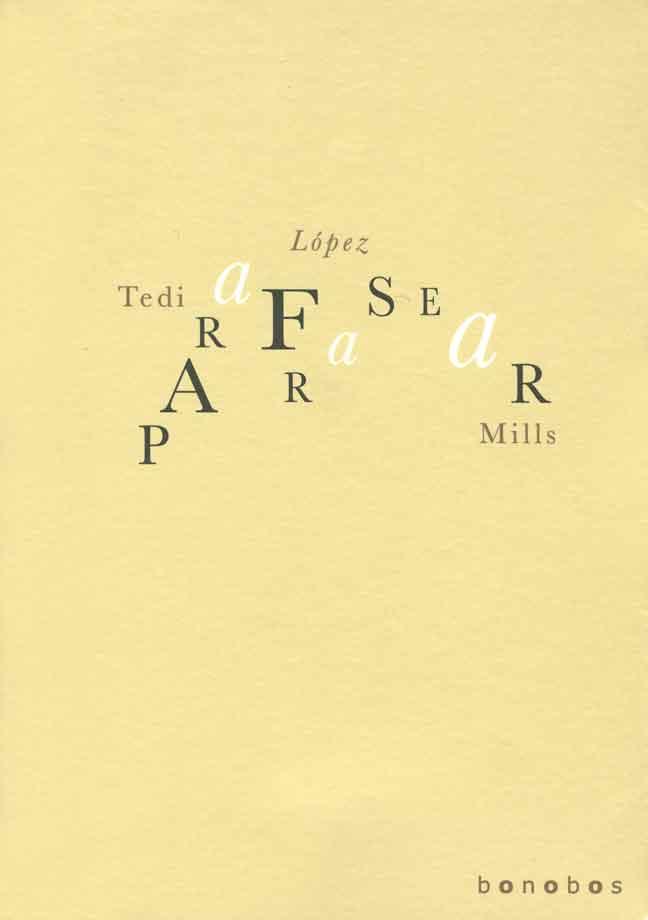Es tal el nervio de la imaginación de Alejandro Rossi (Florencia, 1932) que su escritura suele tronar las restricciones genéricas desde el primer impulso, aun cuando parece no proponérselo: pienso en La fábula de las regiones, que aunque es lo más parecido a un libro con género definido que ha publicado –cuentos– deja la marca de los relatos de aliento más largo.
En el sentido anterior, creo que lo único que el lector de Edén. Vida imaginada debería tomar de manera literal es su título, y con reservas: se trata de una historia inaugural –el esfuerzo por construir un origen que explique todo lo demás– que, tenga o no relación con un momento crucial en la vida del autor, se va levantando como un artefacto solamente literario en el que se articulan la fabulación como herramienta de sentido –escribir es imponer coherencia donde no la hay de entrada– con la meditación narrativa sobre los misterios de la memoria y la forma en que la reconstrucción crítica de lo vivido puede ser un ejercicio moral, probablemente el tema central de la narrativa de entresiglos.
El volumen es al mismo tiempo una probable acumulación de recuerdos de los años finales de la Segunda Guerra Mundial, una novela de crecimiento, y una pieza de periodo, todo de manera excéntrica y más bien plena de ironía, entendiendo que es perfectamente posible ser irónico con los géneros: señalar a un nivel apenas superior a lo narrado las imperfecciones que los vuelven contrahechos, las pequeñas incapacidades que tienen para que el autor pueda decir lo que le urge decir, las rendijas minúsculas por las que siempre termina colándose lo que no era sustantivo.
Los “americanos” –como se decía en la época– están a punto de entrar a Italia, que se está desmoronando, de modo que una familia florentina compuesta por tres figuras de hermosura, reciedumbre y caprichos con rango clásico –padre, madre y hermano mayor– y un hermano menor que brega con ellos como puede, abandona Europa rumbo a Sudamérica. Lo que se narra en Edén, con calculadas idas y venidas que fluyen sin retenes para representar formalmente el misterioso sistema de mareas que compone la memoria, es un periplo a trancos por una serie de interiores y exteriores inestables situados en Roma, Barcelona, Caracas, Montevideo, Buenos Aires y los barcos que conectaron a esas ciudades. Es importante señalar aquí que Edén es como un tren rápido: se mueve atléticamente a través de paisajes disímiles que hay que resignarse a contemplar en una ocasión menos demandante; el libro pide, por lo vertiginoso de su ritmo y la delicada complejidad de su estructura, ser leído de una sentada.
El viaje culmina en el sitio propio para una tribu de naturaleza apolínea: el verano austral en un hotel de esquí llamado Edén en la provincia argentina de Córdoba: el centro de una comunidad utópica de transterrados, otra vez plenos de virtudes paganas.
Edén está escrito en tercera persona y se centra en la figura de Alex, el testigo terrenal con nombre variable –aunque queda fijo más allá de la mitad del relato en “Alejandro Rossi”– que siempre anda apurado y siempre resulta rebasado por las circunstancias.
Frente al mundo dueño de una íntima y perfecta opulencia de su familia, Alex es esencialmente defectuoso: no termina de ser bueno en la arena deportiva, es demasiado curioso para un contexto en el que todo el mundo parece saberlo todo, tiene una discreta tendencia a la desidia que le impide ocupar rangos que podría merecer, su piel está muy lejos de tener el dorado adónico del que presumen los demás –es más bien oscuro por la influencia de un abuelo mulato y dominicano que todos prefieren obviar. Y lo central: no tiene control sobre su capacidad de imaginar historias. Una vez que abre la boca se desborda con toda seriedad por causes inverosímiles con tal de defender sus asuntos, a menudo poco defendibles –es un definitivo admirador del Duce y encuentra justo decir que Caracas es una ciudad de temple alpino.
Edén parte, entonces, de una premisa lúdica: es la autobiografía de un niño que miente, si no sistemáticamente, cuando menos muy a menudo y con gran entusiasmo; no se le puede creer nada. Hay una razón práctica para esto: frente al donaire de los demás, Alex fabula como estrategia de supervivencia, pero sobre todo para propiciar una fundación. El que no controla, nombra adánicamente para imponer su propio sentido de las cosas, se vuelve escritor. De ahí la referencia judeocristiana del título y de otro asunto no sólo anecdótico que se suma como un espejo más al campo en que se juega la historia contada: Edén es el sitio en el que Alex conocerá el furor de la aventura amorosa después de la cual todo será la bitácora de una expulsión, un diario de guerra. El mundo expuesto en el volumen es luminosamente previo al conocimiento de la noción de pecado y la rigidez axiológica emanada de las tradiciones centradas en la escritura bíblica, occidental de una manera química –y tal vez químicamente pura: es significativo que tras el verano cordobés los dos niños serán inscritos por fin en un colegio porteño de jesuitas.
Me parece que es en este volumen, de entre todos los suyos, en el que Rossi ha optado por apegarse con mayor fidelidad a los valores clásicos que seguramente siempre le han resultado más caros, pero que no había puesto en movimiento puramente narrativo. Edén es un mundo habitado por la plenitud moral de los gentiles, un mundo previo al olor de santidad y los silicios, pero también a la celebrada fealdad vanguardista y la mitología psicoanalítica, simplificadora y vulgar. En la Vida imaginada de Rossi lo central es la belleza, la fuerza, la claridad, la civilidad, la valentía. Un mundo gobernado por nociones desfachatadamente viriles –en el sentido republicano en que los latinos habrían entendido el término– que le permite al autor centrar con gran libertad y sin las distorsiones propias de la corrección política –el nombre del día para la culpa no resuelta– algunos hechos difíciles de los que después de la lectura resulta obvio que era indispensable dejar un arriesgado testimonio: la relación más bien gozosa de algún episodio incestuoso o el orgullo casi futbolístico con que los niños del fascismo leían las sucesivas victorias del Eje; el drama de baja intensidad que supone la toma de conciencia que tienen que ir haciendo más tarde.
Esto, entre muchos otros relatos que no importa si son ciertos o no, porque lo sustantivo no es la veracidad sino la coherencia conjuradora del desgaste que ofrece poner en clave clásica una historia. Con Edén no se está frente a unas confesiones, sino ante una teoría narrativa del deber y la resistencia imaginativa: el autor sabe que todas las obras de ese género siguen en realidad, y por el daño agustiniano de origen, un programa; son siempre un artificio. El efecto que produce el acto estético de darle al mundo en crisis de los años cuarenta una verticalidad romana es al mismo tiempo liberador y deslumbrante.
Alejandro Rossi ha insistido varias veces en que no es ningún provocador –un pequeño acto de fe que tiende a pedir en las piezas siempre un poco malhumoradas del Manual del distraído. Hay que concederlo con la discreta incredulidad con la que él ve todo lo demás y establecer que la suya es, entonces, una obra que aunque escatima bravatas por cortesía, muestra los dientes todo el tiempo: es un autor ferozmente civilizado. En ese divertido tenor –divertido a la manera desafiante en la que Rossi obliga a derivar por sus libros–, Edén se fundamenta en el postulado según el cual la única manera de escribir con absoluta libertad moral e intelectual es atendiendo con rigor a las arbitrarias reglas del juego que se planteó desde el principio: cumplir con el deber crítico que solicita el ejercicio de la memoria, pero de acuerdo con un programa ilustrado que se exprese en una formalidad sin fisuras: hacer literatura, batallar un clásico, correr por una ruta sin recodos los 42 kilómetros y pico que nos separan de la perfección ateneica, tan cara a él como a los autores latinos de los que se reconoce descendiente. ~