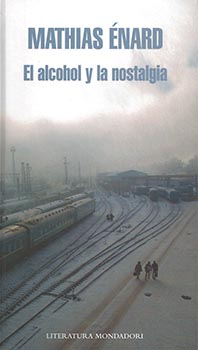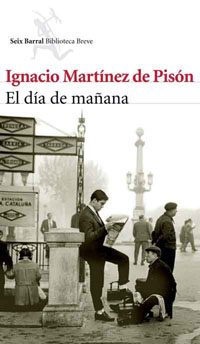Mathias Énard
El alcohol y la nostalgia
Traducción de Robert-Juan Cantavella,
Barcelona, Mondadori,
2012, 106 pp.
Rusia es ese país donde se pueden recorrer 9.200 kilómetros de insistente paisaje con la cabeza apoyada en la ventanilla de un tren, a lo largo de siete días y siete noches. Subirse al vagón con la hora de Moscú, la ciudad de los 1.003 campanarios y las siete estaciones, y apearse a orillas del mar del Japón ocho zonas horarias después, rozando el fin del mundo según el planisferio Mercator. A partir de los montes Urales se desparrama Siberia, la enorme reserva de tiempo del planeta, donde un día tiene la misma extensión psicológica que toda la eternidad y los mamuts duermen en el permafrost. Una tierra hasta tal punto desmedida que empuja a los rusos, en palabras de Dostoievski, a vengar su insignificancia con alguien, como si llevaran un infierno en el alma, y que está atravesada por el ferrocarril, ese medio de transporte que, en el siglo XX, pasó de ser portador de sueños a herramienta necesaria de la organización del horror. Los trenes son los boliches del diablo, decía el “mal poeta que no sabe ir hasta el fondo de las cosas” en el experimento modernista Prosa del transiberiano y de la pequeña Jeanne de Francia de Blaise Cendrars. Las personas llegan y se van, los raíles permanecen y los manuscritos no arden. Énard ha reescrito el poema de Cendrars un siglo después, mientras recorría el mismo camino de hierro.
Mathias Énard (Niort, 1972) se embarcó en un tren, acompañado por otros escritores, para viajar a través de la línea ferroviaria más larga del mundo, en el marco de las actividades culturales del Año Francia-Rusia 2010. Fruto de esa travesía, nos llega El alcohol y la nostalgia, cuya primera versión fue una ficción radiofónica, un viaje físico y literario que finaliza en Novosibirsk, el punto medio del trayecto hasta Vladivostok. “Todo es más difícil a mitad del camino” decía con ecos dantianos el personaje principal de la titánica novela de Énard, Zona, una “oración interminable” como la que teje la vieja voz de los Cantares de Ezra Pound, uno de tantos fantasmas que acosan al viajero nocturno que protagoniza ese canto épico sobre el siglo XX, cuyo flujo de conciencia se transcribe con puntuación apollinariana, libre y elástica como la memoria. En El alcohol y la nostalgia, más modesta en extensión que Zona,encontramos, no obstante, la misma ambición enciclopédica, la misma interpelación a los mitos y a la historia colectiva, la libre asociación de grandes acontecimientos y de tormentas políticas con los relatos mínimos, individuales, anónimos, hasta crear una tupida red de relaciones, un gran palimpsesto narcotizante que se extiende hacia la infinita línea del horizonte siberiano. En ambas novelas se sirve del tren “cuyo ritmo abre el alma mejor que lo haría un escalpelo”, y esta vez disecciona el alma rusa, un concepto resbaladizo cuya existencia niega socarronamente un personaje de Chéjov: “lo único tangible es el alcohol, la nostalgia y el gusto por las carreras de caballos”.
El Mathias de esta ficción recibe de madrugada, en París, una llamada con prefijo de Moscú. “Es necesario comenzar por algo / y no hay mejor comienzo que una muerte”, dicen unos versos de Mara Malanova. Quien llama es Jeanne (otro guiño a Cendrars). Le comunica que Vladímir ha muerto. Los tres personajes componían un triángulo amoroso, unido por las drogas, el alcohol y la resaca de demasiados sueños incumplidos: el retrato de una generación “que nunca conoció ni la revolución, ni la guerra”. Jeanne es una estudiante parisina que para seguir estudios de posgrado se muda al país eslavo, donde conoce a Vladímir, compañero de doctorado y la ventana a Rusia de la pareja francesa. Gracias a él, toman forma los relatos culturales rusos, la literatura, los ecos de todos los fantasmas de su historia. Y es que una ciudad se convierte en un mundo solo cuando amas a uno de sus habitantes, leemos en Justine de Durrell. Durante un año los destinos de esta troika se ensamblan, como matrioshkas, en Moscú, atorados en una situación sin salida, donde acaban pesando más las enfermedades del alma que el goce de una intimidad compartida. Mathias, hombre superfluo contemporáneo, yonqui de la nostalgia, es un escritor frustrado que, leyendo una novela de Thomas Bernhard, asume que nunca escribirá con la brillantez del autor austriaco (un sentimiento compartido con el pianista bernhardiano de El malogrado, que acaba suicidándose por carecer de genialidad). Tampoco sabe ir hasta el fondo de las cosas y busca en el país eslavo, ignoto para él, un reducto para dotar de hondura su flojedad creativa. “En Rusia que es una droga y un alcohol busqué la violencia que faltaba a mis palabras”, igual que Cendrars, que persiguió en Moscú “alimentarse de llamas”. Pero allí tampoco alcanza sus sueños de plenitud y revolución. “La ilusión del viaje, de la escritura, de la droga” no resulta la panacea dotadora de sentido. Mathias vuelve a París, donde se abandona, alejado del amor de Jeanne, por el que no ha luchado, y de la “amistad desmesurada” de Vladímir, hasta que lo despierta en plena noche una llamada de un número de Moscú. Mathias regresa a la capital rusa para llevar en tren los restos mortales del amigo hasta su pueblo natal, cerca de Novosibirsk. El alcohol y la nostalgia es el soliloquio de Mathias, entregado “a la dulce droga de la memoria” en un vagón hacia el fin del mundo, la resaca existencialista de un triángulo intenso y fugaz como un trago de vodka. Y Énard empotra a ese ferrocarril, con origen en “el salvajismo hambriento de Moscú”, buena parte de la literatura y la historia rusas: los cuernos de Pushkin, el gulag de Shalámov, los cuerpos inertes de los Romanov, el mito de San Petersburgo, el encarcelamiento en Omsk de Dostoievski, los malos tratos recibidos por Gorki en la infancia, los cosacos de Gógol, el príncipe Andréi de Tolstói, el hombre nuevo de Maiakosvki, el periodo estalinista en Una saga moscovita, el Bósforo de Esenin, la guerra de Bábel, la Revolución de Trotski… y unos versos de Ósip Mandelstam, que son susurrados a lo largo de todo el libro, en labios de Jeanne, versos en los que Mandelstam describía la dura existencia de sus últimos años con Nadezhda. “Todavía no estás muerto. Todavía no estás solo / con tu amiga la mendiga / gozas de la grandeza de las llanuras / de la niebla, del frío y de la nevada.” El paisaje como última patria de los desterrados, los vagabundos, los ajusticiados. El mismo paisaje que se diluye en los ojos turbios de Mathias. Después de hablarnos de batallas, reyes y elefantes de la mano de Miguel Ángel en un viaje a Constantinopla, Énard ahora nos habla de revoluciones, de zares y mamuts, demostrándonos que es capaz de robar un verso a Mandelstam y desplegar de él todo un mundo. Asume la escritura como un embalsamador con afán de recuperar y hacer perdurar todo lo que se acumula en los rincones de la historia, sin olvidar que “las páginas de los libros son pétalos que roe el escarabajo verde del olvido”. ~
(Barcelona, 1976) es traductora y fotógrafa. Entre los autores que ha traducido al español se encuentran Vasili Grossman, Lev Tolstói, Yevgueni Zamiatin y Borís Pasternak