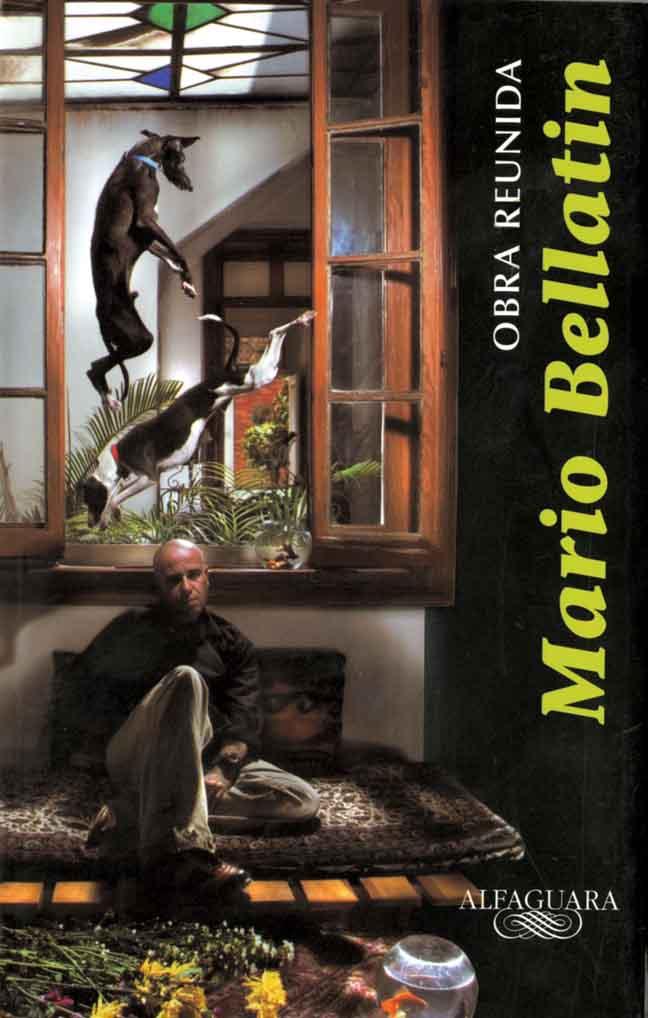Identidad y mestizajeSerge Gruzinski, El pensamiento mestizo, traducción de E. Floch González, Paidós, Barcelona, 2000, 364 pp.Un buen hombre es un hombre mezclado.
— MontaigneQuizá nunca, como en estos primeros meses del siglo XXI, se habían repetido tantas mentiras sobre el origen de México. So pretexto de defender los derechos de las minorías indígenas, toda suerte de propagandistas, dentro y fuera del país, demuestra su gro sera ignorancia, alevosa o pía, sobre lo ocurrido, en ambas orillas del Atlántico, durante el virreinato y su final. Está de moda, por ejemplo, hablar mal de los constituyentes de 1824. En efecto, aquellos independentistas creyeron ingenuamente que bastaba con borrar la palabra indio de nuestras leyes para unificar a la nación.
Pero hay que recordar que esos diputados ni siquiera sabían dónde quedaba Teotihuacán; algunos creían que México había sido cristianizado por Tomás apóstol en el siglo i y otros imploraban por un príncipe borbón para salvar a México de la ruptura radical, que muy pocos deseaban, con la madre patria. Huérfanos, decepcionados tanto de Fernando VII como del liberalismo peninsular, los independentistas se inventaron, como símbolo de consolación, una república respaldada en un grotesco e imaginario imperio azteca, a la romana.
Por haber ocurrido hace sólo cinco siglos, el descubrimiento de América y la Conquista de México son los episodios más ricamente documentados de la historiografía. Pero cuando uno lee la prensa o escucha a los diputados de hoy comprueba que Bernardino de Sahagún, Ángel María Garibay o Miguel León-Portilla trabajaron en balde. Priva sin remedio la reescritura fabulosa de 1521. El cuento del jardín del edén prehispánico, del buen salvaje indio y de su destrucción por la maldad occidental llegó para quedarse. Me temo que ninguna lectura podrá desterrar esas mitologías del imaginario público. Libros como El pensamiento mestizo, de Serge Gruzinski, quedarán para aquellos happy few para quienes la historia, habiendo demostrado no ser maestra de la vida, al menos sirve como higiene del intelecto.
Bendecir el derecho de sangre, proclamar la etnicidad como principio de partición de la nacionalidad o admitir potestades primigenias que hacen a algunos mexicanos más verdaderos que otros en razón del color de su piel o la penuria en que viven es muy peligroso, como lo prueba el horrible siglo pasado. Además, cabe recordar que no sólo Veracruz es bello. Toda reivindicación identitaria, en nuestros días, es por fuerza paradójica, lo mismo entre los pueblos de Chiapas que entre los maoríes. Mientras se defiende una identidad mestiza forjada a lo largo de siglos de integración nacional, se aspira al bienestar económico y social. Esa contradicción —conservar un espacio antiguo en un tiempo moderno— es un problema común a todos los hombres de nuestra época. Por fortuna, la mayoría estamos de acuerdo en que esa tensión sólo se resuelve mediante el ejercicio de la democracia.
He utilizado dos palabras hoy maldecidas por el nuevo fundamentalismo: integración y mestizaje. Creo que el liberalismo contemporáneo debe defender esos conceptos, enriquecerlos y revitalizarlos, sin ceder a la tentación de abandonarlos para quedar bien con la política correcta. Es obvio que el integracionismo del Antiguo Régimen mexicano, el soñado por Manuel Gamio, fracasó. Pero eso no quiere decir que la integración —a la que debemos dar contenidos nuevos— deba ser archivada por sus fracasos políticos. El siglo XX vio fracasar una y otra vez a la democracia, y pese a ello (o gracias a ello) hoy casi todos nos decimos demócratas. Y en relación al mestizaje, la moda es decir que es un mito inventado para ocultar la naturaleza racista de la sociedad mexicana. Las buenas conciencias, que apenas en 1994 descubrieron que en México había indios, son las mismas que hoy se rasgan las vestiduras denunciando que somos racistas. En efecto, lo somos. Todas las sociedades, desde el origen de los tiempos, han ejercido la discriminación sexual, religiosa y étnica. La Ilustración nació con la conciencia de esa fatalidad y la ha combatido, a través de la prueba y el error, desde Voltaire hasta nuestros días. Pero ocurre que a las formas tradicionales de racismo hay que agregar el racismo invertido, que ve en el mestizaje al enemigo de la identidad. El liberalismo del siglo XXI tendrá que nutrirse del pensamiento mestizo.
El pensamiento mestizo, de Serge Gruzinski, que juega, entre el homenaje y la crítica, con El pensamiento salvaje, de Lévi-Strauss, no es un libro sobre la actualidad mexicana. Pero es imposible dejar de leer esta nueva obra maestra del más ingenioso y creativo de los mexicanistas sin pensar en clave política, pues "nadie ignora", dice, "que los turiferarios de la political correctness y de los cultural studies desarrollan la concepción de un mundo anquilosado en comunidades estancas y autoprotegidas al abrigo de las ciudadelas universitarias del imperio estadounidense".
Gruzinski, viajero por los conventos agustinos de México y espectador de las películas de Greenaway, es un antropólogo enamorado de las mezclas. Es de esos pensadores que se sienten felices ante la época que les tocó vivir. Así, encuentra en el siglo XVI un laboratorio que nos ayuda a comprender las periferias de Bombay, Los Ángeles y México como esas "vecindades y estas presencias que nos sorprenden por todas partes, y que a algunos nos incomodan, atropellan nuestros puntos de referencia. ¿Un mundo moderno, homogéneo y coherente habría cedido súbitamente el paso a un universo posmoderno, fragmentado, heterogéneo e imprevisible?"
De la Amazonia contemporánea de la Italia del XVI, pasando por la Nueva España, el investigador francés propone una nueva noción de Renacimiento. Los adelantados europeos, ya se sabe, buscaron en América El Dorado o las hespérides, y al invadir el continente crearon un caos sangriento muy similar al previsto por los mitos mesoamericanos de la creación y de la destrucción del mundo. Leyéndolo me llama la atención que el fundamentalista disfrute de la cultura francesa, resultado de la sangre mezclada de francos, celtas, sajones y normandos, mientras le parece abominable el virreinato de la Nueva España. Tan poco edificante es leer La guerra de las Galias, de Julio César, como la Historia de los Indios de la Nueva España, de fray Toribio de Benavente.
A fray Toribio, precisamente, convoca Gruzinski como testigo del horror religioso, ecológico y epidemiológico de las primeras décadas del dominio español. Su testimonio, dice El pensamiento mestizo, nos habla de "un monje del Renacimiento que no estaba peor equipado que nosotros para describir el choque de la conquista", pues Motolinia atentó contra la idea, de la que "nos cuesta tanto deshacernos", de que "todo sistema posee una especie de estabilidad original hacia la que ha de tender inexorablemente".
El pensamiento mestizo, admite Gruzinski, sólo puede ser entendido mediante un "etnocentrismo crítico", obra del observador que asume la relatividad de sus propias convicciones y asume, como Karl Popper, que estudia nubes y no relojes. Así, la noción de una cultura nahua en 1521 es una construcción tan etnocentrista como cualquier otra. De igual forma, cabe preguntar quiénes eran los españoles que conquistaron México. Eran flamencos de Gante, moriscos de Granada, vascos de Bilbao o tlaxcaltecas, súbditos todos de Carlos v, un emperador que aprendió tardíamente el castellano. A los conquistadores (y muy pronto a los conquistados) los unía la cristiandad, sistema de valores que estaba lejos de ser estático. Tan es así que la cristianización de México fue muy distinta a la Reconquista antimusulmana, pues el mundo indígena no era un recipiente vacío. Contra lo que diría un hispanófilo, Gruzinski cree que fue la sofisticación de las civilizaciones amerindias la que hizo posible la riqueza y la originalidad del pensamiento mestizo.
Gruzinski es un iconólogo, como lo prueban libros suyos anteriores como La colonización de lo imaginario, De la idolatría (en colaboración con Carmen Bernand) o La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a Blade Runner (FCE, 1994). Con esa mirada, Gruzinski examina lo que los indígenas hicieron con el variado instrumental que los europeos pusieron en sus manos y cómo la mezcla se alejó inmediatamente del mimetismo. Como Peter Greenaway mezcló épocas y civilizaciones en The Pillow Book, los artistas indios dialogaron con el Renacimiento a través de centauros, moros contra cristianos que se vuelven conversos contra chichimecas y con el grutesco, ese adorno caprichoso de bichos, sabandijas, quimeras y follajes que Gruzinski encuentra en Parma y en Ixmiquilpán.
La cuestión no es postular la igualdad, nunca conocida por la historia, entre una cultura derrotada y otra victoriosa, sino seguir la lectura inestable que una y otra parte hacen de los mismos libros y de idénticas imágenes. Las metamorfosis de Ovidio fueron leídas en el siglo XVI en México y en Italia, dando luz a Perseos indígenas en el convento agustino de Ixmiquilpán o a los estilizados guerreros mexicanos de Buti en Florencia. Ese paganismo inspiró un tipo de civilización mundial, de la misma manera que la conversión constantiniana cristianizó (helenizando y judaizando) "zonas extrañas" al mundo mediterráneo después del supuesto edicto de Milán. Gruzinski no aspira, me parece, a proponer una nueva teoría de los intercambios culturales, sino a recordar que la mezcla, y no la tautología sincretista, es una manera de leer el pasado para apreciar el presente. Gruzinski, con la curiosidad del anticuario dieciochesco y la voracidad del cibernauta, estudia el siglo XVI con la alegría del que en todas las artes y los oficios encuentra motivos para regocijarse ante la condición humana. Hace tiempo que no leía a un optimista tan bien equipado.
"Los mestizajes", concluye Gruzinski, "no son nunca una panacea: expresan combates que nunca tienen ganador y que siempre vuelven a empezar. Pero otorgan el privilegio de pertenecer a varios mundos en una sola vida…" –
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.