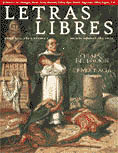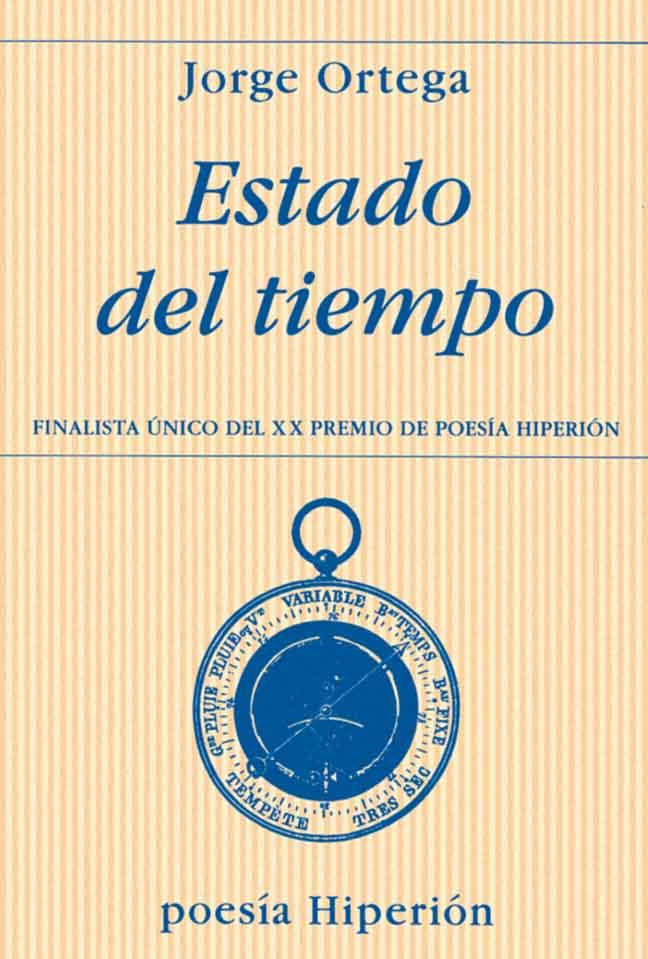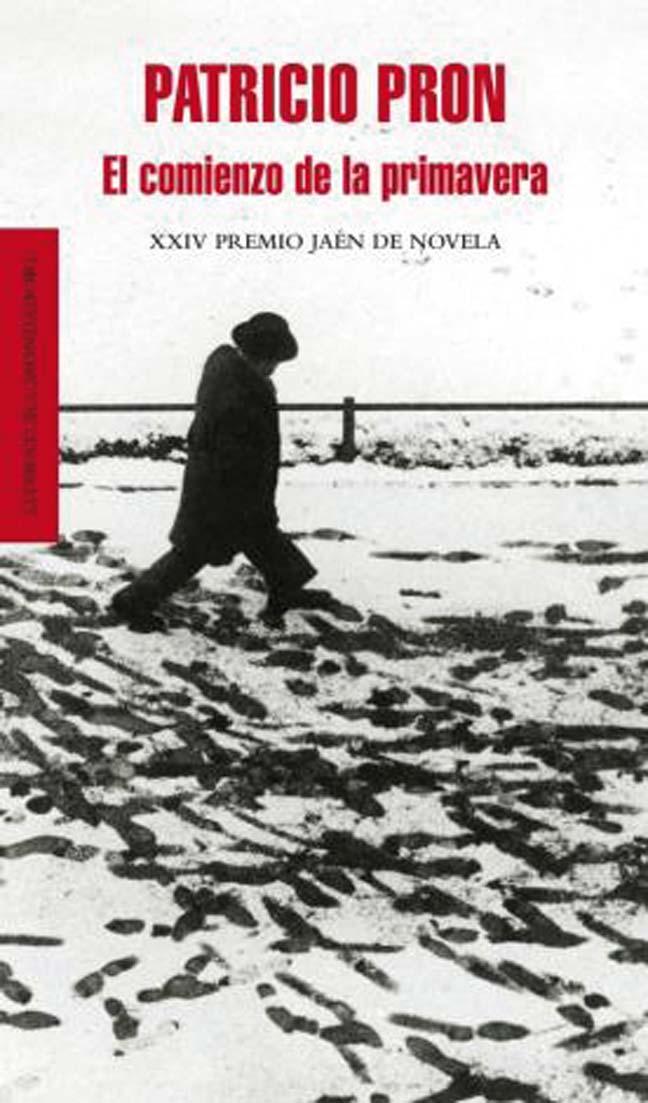En una ocasión le reclamé a Octavio Paz, en broma, que hubiese dedicado más páginas al subcomandante Marcos que a todos los prosistas jóvenes. “Es que ustedes no se han levantado en armas”, me contestó, muy en serio. Esa respuesta, viniendo de un poeta obsesionado por el arte de la política, explica por qué es descabellado hablar de los textos de Marcos intentando desplazar la fatal contingencia histórica que ordena su redacción. Sólo un gramatólogo despistado se atrevería, en este caso, a hablar del texto sin el autor, del crimen sin el criminal, de la literatura sin el escritor. El subcomandante es inexplicable sin su vocación literaria, al grado que a cinco años de la rebelión de Las Cañadas, es absurdo imaginar al zapatismo sin la prosa de su jefe. Entre las dramáticas novedades que el ezln ha dado a México está esa reaparición sorpresiva y generosa, a través de la pluma de Marcos, del arte de la retórica, de la primacía de la palabra escrita entre la vulgaridad de la vida pública. Y esa apuesta del guerrillero por el panfleto lo coloca, más allá del desenlace del movimiento y por encima de lo que pensemos de él, como el último eslabón de nuestra tradición revolucionaria y romántica. Pero el ingenio del rebelde crea, pensando en Goya, esos sueños de la razón que engendran monstruos y devoran a sus hijos.
Marcos encarna al mito de la Sociedad Civil, ese imaginario colectivo al que apuesta su trascendencia la Inteligencia mexicana de este fin de siglo. ¿Cuándo comenzó esa ilusión? El propio Marcos, en sus abundantes comunicados, cuentos y sucedidos, se encarga de aclararlo. La Sociedad Civil se autodenomina y se reconoce tras el terremoto de 1985. La palabra era un concepto que pasó del Gramsci -y no de su fuente, Hegel-, de la vulgata universitaria a la opinión pública. Los profesores, los analistas políticos y los literatos vulgarizamos la expresión sin recato. A la distancia parece lógica la aparición de ese concepto voluntarista y omnicomprensivo, una declaración de fe (y de comunión) que expresa más una decisión que una realidad. El sujeto del marxismo clásico -el proletariado industrial- no apareció jamás durante el siglo mexicano, ni siquiera en su forma 3reformista2. Y los sujetos substitutivos, autorizados primero por el populismo ruso y después, a su pesar, por el bolchevismo, como el campesinado, fueron expropiados de antemano por el Estado de la Revolución Mexicana. Otros sujetos potencialmente revolucionarios, los soñados por los profetas del 68, desde los estudiantes hasta el feminismo militante, nunca superaron su condición de autosatisfacción minoritaria y narcisista de la Inteligencia. Finalmente, el sistema de partidos nacido de la reforma política de 1977 sólo parecía prolongar salutíferamente el milenio del pri. Valiendo tan poco la noción democrática de ciudadanía, tuvo que ser una catástrofe natural la que lograra hacer emerger, desde las nada virtuales entrañas de la tierra, al sujeto llamado a insuflar de vida a la mostrenca izquierda mexicana. Quedó bautizada la Sociedad Civil, metáfora engalanada de la opinión pública progresista que tiene una relación más bien figurativa (y no por ello menos interesante y poderosa) con las categorías tradicionales de la ciencia política.
No sé si Marcos estaba en la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985. Yo sí. Una década después confronto mis recuerdos con la idea que los intelectuales nos hicimos de los acontecimientos, y francamente no recuerdo en qué momento esa tragedia fue capitalizada por la Inteligencia como la causa primera de su destino. Es cierto que los capitalinos -prefiero ese plural a invocar la gentilidad mexicana- nos descubrimos a nosotros mismos como una ciudadanía carnavalesca que se colocó varios pasos por delante del gobierno. Fue un caos premonitorio donde brilló no el pillaje sino la solidaridad de los vecinos, de los niños ricos que circulaban a toda velocidad sin restricciones, de los policías, que fueron más útiles y fraternos que esos soldados impávidos que estorbaban las tareas de rescate, y un largo etcétera cuya gloria civil ya fue documentada. Poco después, la tragedia se convirtió en un capital político para la oposición y en un débito insaldable para un régimen paralítico cuyo propio ministro de obras públicas quedó expuesto como un contratista criminal. Pero ningún gobierno, desde el terremoto de San Francisco hasta Chernobil, estará nunca a la altura que exige una catástrofe natural. Tres años después, cuando los verdaderos damnificados del temblor cayeron sin remedio en la red del clientelismo oficial, el pri perdió, muy probablemente, las elecciones presidenciales. La Inteligencia relacionó, no sin cierta base empírica, el 19 de septiembre de 1985 con el 6 de julio de 1988: entre una y otra fecha el viejo sistema se había cuarteado sin remedio. Creo que la sociedad se mueve gracias al rejuego de las élites políticas e intelectuales, así que me parece natural (y hasta necesaria) esa usurpación de legitimidad, pues el Pueblo diseñado por Michelet sólo aparece como tal en las guerras, las revoluciones y las catástrofes. Desde 1985 la antes llamada desdeñosamente 3oposición2 se convirtió en la Sociedad Civil.
Esa Sociedad Civil se presentó como una élite alternativa y de dimensiones númericas nada despreciables. En la punta de la pirámide reafirmaron su influencia los intelectuales consagrados civilmente entre el 68 y los ochenta (Paz, Scherer, Monsiváis, Poniatowska, Krauze, Aguilar Camín, Gilly, Zaid), quienes crearon, a través de sus revistas y periódicos Vuelta, Nexos, Proceso, La Jornada, una nueva legión de periodistas y de lectores. Esa opinión pública no podía ser sino democrática, alimentada a su vez por la elefantiásica academia universitaria, sus alumnos (y los padres de éstos), los eternamente derrotados sindicatos universitarios y, en menor medida, por el viejo y el nuevo movimiento social. Esa gran élite se convirtió, tozudamente, en una masa de votantes capaz de superar sus propias expectativas: millones de votantes y miles de manifestantes. Fueron quienes votaron por Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 y 1994 hasta ganar el gobierno del D.F. en julio de 1997. Me extraña que consumados expertos en teoría política se escandalicen porque fueran los miembros tránsfugas de la vieja élite -señaladamente Cárdenas y Muñoz Ledo- quienes se adueñaron de la dirección de la Sociedad Civil. Así funcionan las élites: las transiciones las protagonizan, generalmente, los hombres más astutos (y los más valientes) del antiguo régimen.
La élite alternativa desarrolló dos zonas tenebrosas de marginalidad. Una, la más visible, la ocuparon los secretarios nexonitas del salinismo, quienes realizaron un viaje inverso al de la Corriente Democrática del pri. Tras proclamarse durante quince años como portavoces del 3nacionalismo revolucionario2, le hicieron el feo a Cárdenas y optaron por gobernar con el presidente Salinas, cuyo régimen, aún sin caracterizar, no fue, obviamente, ni nacionalista ni revolucionario. En cambio, los disidentes del corporativismo se vieron inesperadamente montados en la cresta de un partido-movimiento democrático cuya extensión y complejidad no calcularon. Pero durante esos años, en las tenebras selváticas de Chiapas, se desarrolló, ante la ignorancia casi total de la Sociedad Civil y de la sociedad política, una mutación genética de la élite que parecía condenada a la extinción. Esa otra zona de marginalidad fue obra de Marcos y de otros guerrilleros urbanos que el caudillo enmascarado desechó en el camino.
Marcos es incomprensible sin esa biografía colectiva de la élite que domina la alta y la baja política desde la Ciudad de México, pues no puede ser de otra manera en un país centralista. Los orígenes políticos e intelectuales de Rafael Sebastián Guillén Vicente (Tampico, Tamaulipas, 1957) han sido documentados por Carlos Tello Díaz, Bertrand de La Grange y Maite Rico. Pero la explicación más concisa y brillante del personaje me parece la de Juan Villoro en Los once de la tribu (1995). Marcos -es absurdo llamarlo de otra manera- es el personaje más incómodo de nuestra historia contemporánea, porque es nuestro prójimo semejante. Es tan hijo del espíritu del 68 -aunque sea más joven- como Alex Lora, Carlos Monsiváis, Ernesto Zedillo, José Luis Cuevas o el rector Barnés de Castro, y como tantos miembros de la élite, artistas o políticos, intelectuales o académicos que se educaron en las universidades públicas o a través de las audiencias generadas por éstas. Marcos, como señaló Villoro, es un joven ejemplar -hijo de pequeños empresarios y hermano de priístas- que enorgullecería a cualquier familia del Milagro mexicano por ser un académico laureado y un profesionista de futuro promisorio. Y aclaro que ser un militante destacado de la izquierda universitaria -vean ustedes a los delegados perredistas- resultó ser, gracias a la democratización, un futuro promisorio, aunque se viva peligrosamente en la selva.
El amor o el odio por Marcos es un asunto familiar. Y en esa medida endogámica, un escándalo. Escándalo maravilloso para las decenas de mujeres que presumen de haberlo conocido en ésta o aquella facultad, o escándalo nauseabundo entre quienes lo consideran un aventurero irresponsable. Su decisión guerrillera, de haber fracasado, hubiera sido solamente una desgracia incomprensible para sus íntimos. Su éxito, en cambio, estalló como la más inverosímil de las aventuras elitarias. Tras la caída del muro de Berlín, la derrota electoral de los sandinistas y el empate técnico en El Salvador, Marcos plantó en Chiapas ese foco guerrillero que todo México -desde el Partido Comunista hasta el ejército- habían tratado de evitar, con relativo éxito, desde 1968.
Para explicar la familiaridad con Marcos quisiera contraponerlo con otra figura actual que es su negación simétrica: José Córdoba Montoya, el asesor del presidente Salinas, quien es, para la Sociedad Civil -y para no pocos de quienes lo trataban en el Gabinete- el verdadero enmascarado, la extranjería como violación, la Quinta Columna omnisciente o indestructible… Mientras el tenebroso asesor áulico se pasea sin guardaespaldas por la ciudad, solitario hasta el paradigma, Marcos se sabe en familia, rodeado de la preocupación de una multitud, verdadera o imaginaria, de padres solícitos y madres avergonzadas, hermanos que lo detestan y hermanas que lo idolatran, miles y miles de primos que darían casi todo por salir en la foto de familia. Marcos escribe y actúa para la élite que lo creó. Sus interlocutores concretos pueden verse, casi todos, paseando por los circuitos culturales del D.F., desde Tlalpan hasta la Condesa. Le escribe a Monsiváis, a Gilly y a Krauze, pide el consejo del crítico cinematográfico Barbachano Ponce, se emocionó al darle la mano al veterano Heberto Castillo, comparte el odio de la Sociedad Civil por Aguilar Camín, seleccionó con sapiencia elitaria a sus invitados al happening de agosto de 1994. Sus periodistas electivos descansan de él en los bares y cafés de Coyoacán. Quienes lo visitan en su campamento, sea el secretario de gobernación o cualquier voluntario de las ong, lo tratan como a un miembro de la familia. Es el hermano incómodo que rompió el pacto. En la broma aquella de Magú -otro de sus interlocutores- de que Marcos se había rebelado para ser columnista de La Jornada, la verdad se asoma. Y esa caricatura es una lápida sobre la tumba ideológica de quienes creen -incluido Marcos- que la Historia es obra de la voluntad general.
La otra cara del asunto nada tiene de graciosa. Más que Marcos y su guerrilla virtual nos aterrorizan a muchísimos de sus partidarios y a mí, que no lo soy esos viejos cuerpos, ajenos a la élite, a quienes verdaderamente inquieta el escritor enmascarado: el ejército y la Iglesia. Si algo le reprocharía yo a Marcos es haber roto el pacto civilista y laico que garantizó la singularidad elitaria, provocando al ejército y colocando a un capítulo de la Iglesia como cordón de seguridad entre sus tropas y el Estado. Quizá sea cierto que el ezln aceleró la transición democrática. De ser así, comprobamos que la democracia es cara. Y a cambio de elecciones libres tendremos que hacer democracia con ese par de fantasmones, invitados indeseables, que resucitaron en el 94: el Ejército que no saldrá de Chiapas y esa Iglesia -la roja y la blanca- que acabará de retomar un protagonismo perdido desde la Reforma. Quizá para nadie ha sido más difícil tratar con Marcos que para su aliado, el obispo Samuel Ruiz. Y un ejército obligado a cercarlo, pero al que el gobierno impide cobrarse totalmente la humillación, vive la afrenta de coadyuvar en una tregua que se tensa y se dilata entre Los Pinos, Bucareli y el e-mail de Marcos. Se me dirá que las 3condiciones históricas2, de cualquier forma, hubieran resucitado a la Reacción que creíamos congelada en los murales de Orozco. Pero rechazo la objeción desde el método: no creo en la Providencia histórica, sino en la responsabilidad individual, tanto más onerosa en un país de caudillos. Ojalá que Marcos nunca tenga que responder con las armas. Pero como escritor afrontará las consecuencias prácticas y morales de sus palabras.
La Sociedad Civil soy yo, dice Marcos en cada uno de sus escritos. La suya es una vanidad literaria en grado mayestático. Si mi espada es de madera, mi lengua es de fuego, y mi escritura, libertad. Es una pérdida de tiempo juzgar los escritos de Marcos como buena o mala literatura. Es tan necio consagrarlo como un gran poeta como descartarlo como un escritor fracasado. Sin el 1 de enero de 1994 sus textos no existirían para efectos críticos. Y a diferencia de tantos de sus corifeos, Marcos no es un resentido. Es un triunfador.
Su triunfo está en la figura del libelista. Los tres volúmenes de Documentos y comunicados del ezln, así como la reciente recopilación de Cuentos para una soledad desvelada, son esencialmente obra de un solo autor. No se necesita ser lexicógrafo al servicio de la pgr, sino simplemente un buen lector, para encontrar una misma pluma en el ponente de la tesis althusseriana inculpatoria, y en los libros citados. Todos esos textos responden a todas las características del género, el libelo o panfleto. Por fuerza son piezas breves, irónicas, agresivas y circunstanciales. Son una literatura que, diseñada para circular de mano en mano -o de pantalla en pantalla-, desmerece cuando pasa de la eventualidad periodística a la permanencia libresca. Páginas suyas que me intrigaron o me repugnaron en La Jornada, me aburren encuadernadas. Se necesita ser un verdadero contemporáneo comprometido para redactar nuestros propios pies de página. Esto hace más sorprendente su éxito internacional. Son libelos absolutamente coyunturales sobre una escaramuza regional, y al mismo tiempo, un producto de irradiación universal que despertó de su letargo a una izquierda que pasó de ser la abanderada de los proletarios del mundo a ser la buena conciencia de las minorías. Todo lo que escribe Marcos se convierte en un mitema que regresa a su origen, esa Sociedad Civil que llora conmovida ante la obra maestra de su hijo pródigo, el único que pasó de la teoría a la praxis, que perdió el rostro a cambio de una literatura que se mimetiza con una realidad creada a la medida del mitógrafo. Es el círculo perfecto de la retórica.
Las fuentes literarias del subcomandante son evidentes. Vienen de la cultura teórica y sentimental del lector universitario de los años setenta y ochenta, cuando la Sociedad Civil se preparaba para ser. Tomó de Eduardo Galeano la noción de 3las venas abiertas2 de América Latina, Benedetti lo adiestró en la cursilería culpígena, Guevara en el culto a la muerte, Cortázar le dio la fama y el cronopio que une y separa a la Revolución y al amor, Monsiváis lo dotó de una noción eficaz de la política como culminación de la cultura popular. Entre los autores europeos cita a Pavese (el dolor de vivir) y a Brecht (la alegría de luchar). Su invención más notable -como lo señaló Paz- es el escarabajo Durito, hijo de una buena lectura juvenil de Don Quijote, así como de Walt Disney y la cultura del comic. Se me acusará, no sin razón, de tratar con frivolidad a un personaje que tiene en sus manos el destino, la vida y la muerte de cientos de personas. Pero fue Marcos, como escritor y productor de teatro, más que como militar de escaramuza, quien creó ese personaje cuya frivolidad está acompañada del sentido del humor, como lo señaló Monsiváis, el más comprensivo, por inevitable, de sus críticos literarios. Y para frivolidades más escandalosas basta bucear en el lobby zapatista de la Ciudad de México.
Pero a la Sociedad Civil le seguía faltando ese sujeto político capaz de garantizar su futuro como élite alternativa y de soldar un nexo verdadero con la tradición mexicana. Al convertirse en el mediador retórico entre la Ciudad Política y el mundo indígena, Marcos ganó la gran batalla. Al principio, llamar 3zapatista2 a su ejército sólo era una comodidad ideológica heredada del sandinismo o del farabundismo. Pero con una rapidez formidable, esos primeros comunicados del ezln que aludían a la guerra revolucionaria de los pobres contra los ricos se convirtieron en un pliego petitorio que tocaba la herida constitutiva de una nación: la cuestión indígena. Cuando la Sociedad Civil y el Estado descubrieron, durante el primer diálogo en San Cristóbal, que los hombres enmascarados que rodeaban a Marcos eran indígenas tzetales y tzotziles que se habían preparado minuciosamente para una guerra que perderían militarmente, la legitimidad del antiguo régimen quedó gravemente fracturada, al grado que en tres meses las pugnas interiores de la familia revolucionaria se cobraron su primera víctima fatal desde Huitzilac, en la persona del propio candidato priísta a la Presidencia de la República. Y desde que la Sociedad Civil salió a las calles el 12 de enero para exigir al gobierno la negociación con el ezln, la élite alternativa estuvo al fin, y gracias a Marcos, en condiciones de ser un poder dual. Miles de aquellos manifestantes, qué duda cabe, salieron a marchar por la paz. Pero no pocos vieron aquello como la revancha inesperada contra la 3democracia burguesa2 que habían aceptado a regañadientes. ¿Cuántas de aquellas personas hubieran aplaudido a un verdadero ejército revolucionario tomando victoriosamente las ciudades del sureste de la República? Me temo que muchas. México, cuando la Larga Marcha se había dispersado en todo el mundo, tenía a su Che Guevara en la persona de una reencarnación familiar de Zapata. El subcomandante Marcos era el inesperado militante triunfador, quien encabezaba la más simbólica y extraordinaria de las rebeliones armadas, la de los indígenas.
El drama fundador de la nacionalidad mexicana se actualizó. El pasado se transformó en futuro. El peso de lo imaginario (y de esa bendición no estudiada: la transa mexicana) obligó al presidente Salinas a detener el exterminio de la guerrilla. Contó, para ello, con el hábil protagonismo pacifista de Manuel Camacho y con la necesidad imperiosa del obispo de San Cristóbal, obligado a transformarse de aprendiz de brujo en mediador apostólico. Sus catequistas, trabajando durante años entre la miseria más atroz, habían dotado al ezln de una base social formidable por lo que tenía de fanática y disciplinada. Contra lo que piensan algunos de sus críticos, la legitimidad local de los zapatistas descansa en que son una minoría organizada, un nuevo tipo de élite indígena cuyo respaldo a la política de su líder carismático es, hasta ahora, casi unánime. Cuando Marcos y Camacho tendieron la bandera nacional en la catedral coleta -ya lo apuntó Monsiváis- el país soñó con una reconciliación con su pasado en la persona de dos universitarios, hijos predilectos, uno público y otro secreto, de la Sociedad Civil.
Marcos, que pensaba en términos meramente guerrilleristas hasta el 1 de enero, agradeció, con sensibilidad maquiavélica, su gesto de paz a la Sociedad Civil de la gran ciudad, regalándola con el sueño de una reparación de la derrota de la antigua Tenochtitlán en 1521. Para ello -auxiliado por la Iglesia liberacionista- adoptó la fantasía colectiva que ve en la conquista española una violación del orden cósmico contra las Islas Bienaventuradas, la intrusión de la nefasta historia occidental en el paraíso de los antiguos mexicanos. Esa noción de legitimidad había pertenecido, defectuosamente, al Estado mexicano desde Juárez hasta Cárdenas. La ideología de la Revolución, no sin reservas y atenuantes, había mistificado a la indianidad como el origen primigenio de la patria. Pero al olvidarse del llamado 3México profundo2 dejó caer en manos de la Sociedad Civil el bastón de mando.
El indigenismo de Marcos, para quien lo lea con cuidado, es bastante postizo. No quiero decir que sus largos y solitarios años selváticos no le hayan dado un conocimiento preciso de las etnias chiapanecas. De lo contrario no dominaría una porción tan significativa y simbólica de aquella provincia. Pero para él, que pensaba en una 3guerra popular prolongada2, las exigencias retóricas de la Sociedad Civil impusieron un abandono gradual del culto guevarista por la muerte numantina a cambio de vender la indianidad como una forma casi filosófica de vida. Se dotó de una figura iniciática indispensable -el viejo Antonio, ya muerto- que le enseñó a sobrevivir en la selva. A ese Don Juan castanediano, sumó una fauna fantástica que lo cobijaba como escritor. El subcomandante fue más lejos y recreó, en sus textos, a veces románticos, a veces estoicos, el mito de la Naturaleza inviolable como punto de partición entre su ejército y sus poderosos enemigos. A su conocimiento de la tradición oral de los indígenas -superficial en comparación con el de escritores como Jesús Morales Bermúdez y Leonardo Da Jandra, por ejemplo- sumó ciertos arcanos del Chilam Balam, como el simbolismo del 7. Su lectura asidua de Resistencia y utopía (1985), la crónica milenarista del antropólogo Antonio García de León fue decisiva para su formación como chiapaneco de adopción. Pero esa atmósfera tolkieneana en el hogar trashumante de un revolucionario hincó de rodillas a la Sociedad Civil. Y se esparció por el mundo como la Buena Nueva.
Ante los poderes mitogenésicos de un prosista armado poco puede hacer la lectura razonada y prudente de la historia. Y menos cuando de esa lectura dependen vidas humanas. En Chiapas no se juega el destino de México. Se juega algo más grave: el destino de sus élites. De poco han servido las atenuantes planteadas por los especialistas -o por los indios antizapatistas- para socavar la legitimidad absoluta reclamada por Marcos. Su 3gente morena2 no son solamente las tropas regulares e irregulares del ezln, sus bases sociales de apoyo, sino todos los indígenas de México, de América y de las galaxias. Esa guardia celestial resume y resuelve la historia nacional y se transforma -para Marcos y para sus devotos extraterritoriales- en la causa de todas las minorías ofendidas y humilladas del mundo, a través de un 3internacionalismo2 pintoresco que permite que unos italianos ociosos se atrevan, con el riesgo de provocar una masacre, a fundar un 3municipio autónomo2 en Taniperlas. Venían a jugar con Marcos, quienes les había regalado realismo mágico por Internet, más referencias gratuitas a Werner Herzog. Semejante bravuconada, en su cercana Argelia, les hubiera costado la vida. En México, una expulsión absolutamente legal y la heroicidad gratuita.
Los zapatistas ya tomaron el Palacio de Invierno de la Revolución Mexicana. Sus huéspedes habituales, como en 1914, prefirieron abandonarlo al escuchar el tla-tla de los invasores campesinos. Pero a diferencia de lo narrado por Martín Luis Guzmán en El águila y la serpiente (1928), los licenciados no volverán a habitar el Zócalo. Lo incendiaron ante la derrota retórica y se mudaron a sitios más inexpugnables. A través de una serie de actos escénicos, todos ellos eficaces y todos ellos fraguados por Marcos, los zapatistas acumularon victoria tras victoria, el 1 de enero, durante el happening de la Convención de Aguascalientes, cuando el gobierno no quiso o no pudo atrapar al subcomandante en febrero de 1995. Esa escenografía provocó el encuentro simbólico entre la Inteligencia y el Pueblo. El espectáculo es irresistible (y miren que habemos quienes resistimos) pues revitaliza la impotencia de Villa y Zapata ante la prostituta de Babilonia, convierte a ese movimiento estudiantil de 1968 en popular, que no lo fue, y representa, al fin, con la entrada de los mil 111 zapatistas al Zócalo en septiembre de 1997, el añorado descenso del Sujeto sobre la Conciencia.
Quisiera creer que la fiesta de la Sociedad Civil terminó en Acteal. Esas víctimas inocentes fueron ciudadanos mexicanos asesinados por ciudadanos mexicanos. Indios asesinados por indios, con la complicidad de las bandas paramilitares financiadas por el pri local ante la abulia de un gobierno federal que dejó pudrirse el conflicto. Pero algún día, el ezln tendrá
que reconocer públicamente su parte. Si los muertos de la
nochebuena de 1997 eran bases zapatistas o desplazados neutrales, son igualmente víctimas de un conflicto específico desencadenado, una vez más en la historia del siglo xx, por un literato furioso y por un ideólogo narcisista.
La violencia chiapaneca es histórica y estructural. Pero la algarada del 1 de enero multiplicó, en nombre de la legitimidad intelectual del derecho a la rebelión -autorizado por los jesuitas desde el siglo xvi-, una violencia que castigará, como siempre, a quienes huyen del duelo mortífero entre las élites, trastocando la geografía humana y redistribuyéndose catastróficamente en una zona podrida por la miseria y la sevicia. Pero lo más alarmante es que tras Acteal, Marcos se calló, denunciando el crimen con su silencio, pero reconociendo tácitamente que había perdido el control sobre la larvada guerra civil que creyó domeñar.
La sangrienta confusión chiapaneca es una democratización tan bárbara como la acumulación originaria descrita por Marx. Pero la diversidad de los conflictos y de las facciones, alarmante para el Estado y para la Sociedad Civil, puede ser una ganancia para esos indios que, zapatistas o antizapatistas, han rebasado las formas más serviles del despotismo estatal, pero también al obispo y a Marcos. Sólo en la democracia, esa aburrida democracia formal, encontrarán su camino esos ciudadanos agraviados. Los mundos indígenas mexicanos, como lo ha dicho el intachable Roger Bartra para estupor de la Sociedad Civil, son ruinas étnicas. Es curioso que el tema de las autonomías en Chiapas sólo apareció -durante los acuerdos de San Andrés- cuando Marcos entendió que había tomado la conciencia de la Sociedad Civil, pero no la de los indios de todo el país, que le han transmitido, eventualmente, reticencia, admiración y solidaridad. En el mejor de los casos, el modelo autonómico conservará las ruinas étnicas en manos de los caciques y de un ezln que podrá retroceder en orden hacia una reservación regenteada ya no por Marcos, sino por sus lugartenientes, que a diferencia de éste, necesitan tierra y trabajo para la paz. En el peor de los casos, las autonomías serán un injerto artificial, tan peligroso como lo fue la invención titista de una Bosnia musulmana en el corazón de Yugoslavia. El ejército se volverá el administrador permanente de la violencia, en el árbitro de su legitimidad. Los grupos étnicos, religiosos y políticos, las vendettas familiares propias de la sociedad tradicional, más el narcotráfico, harán su agosto. Y en ese caso, Marcos pasará a la historia no como un Gandhi, sino como un Thomas Muntzer.
Tras los rétores, aparecen los tiranos, pero también los ciudadanos. Ahora es cuando el escritor debe abandonar las veleidades del panfleto y aceptar las aburridas convenciones de la política, esas que rompió con tanto éxito. Pero pocas cosas ensordecen más que el éxito literario. Y éste, asociado a la vanidad del jefe carismático, es una combinación que lleva, ya lo he dicho, a la locura del coronel Kurtz en El corazón de las tinieblas.
La novedad de la literatura política de Marcos es ser, como en pocos momentos de la historia del compromiso intelectual, una política cultural. Por su impacto, su forma y acaso por su caducidad, me recuerda a los hermanos Flores Magón. Sólo en una ocasión he leído en sus escritos un reconocimiento a sus verdaderos maestros. El jefe del Partido Liberal Anarquista también luchó para no tomar el poder. Ricardo Flores Magón no aspiraba a la democracia, sino al adviento de la acracia, esa Ciudad de la Paz que se establecería algunos días después del triunfo proletario. Su propio anarquismo lo convirtió en el gran olvidado de la Revolución Mexicana. Organizador de las huelgas de Río Blanco y Cananea e invasor fallido de Baja California en 1911, entre wobbyes y filibusteros, Flores Magón perdió el sentido de la realidad cuando empezó la verdadera guerra civil. Obrerista, vilipendió a Villa y no pudo hacerse entender con Zapata. Casi nadie se acuerda del hombre que murió miserablemente en una cárcel de Kansas en 1922. Flores Magón pasó de noche ante la Convención de Aguascalientes, la estampa histórica preferida de Marcos. ¿No será la tediosa democratización de México la verdadera convención que, tras haberla estimulado, Marcos deja pasar indiferente? Espero que Marcos no muera como Flores Magón. Y que esa forma secularizada de Providencia que llaman las condiciones históricas, lo libre del martirio. ¿Podrá soportar esa otra forma de prisión que es la vida ordinaria del político civil?
Lo despreciable en la prosa de Marcos -y lo han escrito hasta sus simpatizantes- es la tanatofanía guevarista, que contradice la paz y la dignidad por la que se supone luchan sus tropas, el racismo invertido que coloca en boca del criollo la salvación de los indios como hijos postergados de los dioses, la usurpación retórica de los intereses generales por un escritor iluminado que habla en nombre de miles (y a veces de millones) de personas a las que no considera ciudadanos sino mártires muy simpáticos. Y su elaboración de una tesis política basada en el equilibrio democrático y no en la toma del poder, es una aportación que sobrevivirá al destino del movimiento zapatista. Pero mis reticencias ante el 3pacifismo2 de Marcos son varias. La primera es netamente conservadora: la política es un pacto con el diablo y no creo en las buenas intenciones de un profeta mal o bien armado. En segundo término, las innegables originalidades del zapatismo no lo eximen de ser el último de los movimientos revolucionarios de la Guerra Fría antes que la primera guerrilla de una 3posmodernidad2 cuyo comienzo nadie ha podido fechar. Marcos sostiene esencialmente las peores mañas del bolchevismo: un poder carismático sustentado en la mentira mil veces contada de depender de un comité central-que representa al partido-que representa al pueblo (o sea ccri-ezln-Indígenas), la utilización eficaz de los brazos políticos de una organización armada, a través de algunas ong y de las redes de la Diócesis de San Cristóbal, así como la exportación internacionalizada de un paraíso revolucionario, zona liberada o territorio libre, donde las contradicciones sociales han sido abolidas y se combate, hasta la victoria o muerte, contra enemigos mundiales cuya fuerza lo justifica todo. Muchos de los protagonistas de la Sociedad Civil pasaron por organizaciones regidas por el 3centralismo democrático2. Pero no recuerdan que para 3mandar obedeciendo2 estaban los secretarios generales. Por eso se llamaban así.
Los textos de Marcos son semejantes a las fábulas que Flores Magón publicaba en Regeneración, su periódico de combate. A ambos panfletistas les es ajeno el oscuro y pragmático espíritu literario de la secta bolchevique. Prefieren la parábola ubicada en las extensiones reconciliatorias de la Naturaleza, esa nostalgia por el edén subvertido que se coloca, fiel al funcionamiento utópico, en el pasado absoluto antes que en el futuro singular. El anarquista nacido en 1873, educado por el obrerismo norteamericano, se imaginaba retirado en una granja oaxaqueña, viviendo el viejo sueño juarista de la pequeña propiedad. El guerrillero 3posmoderno2 le habla a la luna como un adolescente con guitarra.
Marcos, como Flores Magón, escribe textos didácticos binarios, donde el Bien y el Mal se caricaturizan para efectos propagandísticos. Marcos, lector de Althusser y de Cortázar, y no de Emma Goldman y de Samaniego, sabe que la moraleja es una conclusión desprestigiada. La rehuye, a veces con un éxito notable. Sus enemigos, y eso se dirá en honor de la tradición revolucionaria, son los mismos, el Supremo Gobierno y el Capital, que Marcos llama Neoliberalismo. Finalmente, ambos escritores redactan los llamados 3pleitos medievales2, piezas retóricas en que los objetos -y muy especialmente los animales- usurpan esencias morales: la hormiga y la cigarra, el agua y el vino, el fusil que dubita, el caballo Bayo, Durito y su escudero. Formas literarias elementales que en marcos aceptan la ambigüedad moderna. El mejor Marcos es el que discute consigo mismo en voz alta. Y dubita, pues como Flores Magón se pregunta angustiado qué es la autoridad, y no es indiferente a los riesgos morales que significa ejercerla.
El libelista es una figura olvidada y conmovedora. Es un loco que puede servir a cualquier causa sin traicionar su necesidad incesante, narcisista y omnívora de comunicación. Como ningún otro de los escritores, escribe para saldar una necesidad imperiosa de expresión. Trabaje por dinero o por convicción, es el autor que no soporta la esencia de su condición -la soledad. Se rebela en cada texto, su teatro favorito son las conspiraciones financieras o políticas y las revoluciones culturales o religiosas, y su límite dramático, ese momento en que la Historia que inventó o contribuyó a crear, se detiene. Cuando su guerra termina, sus libros se encuadernan, pasan a la hiperbólica crítica de los ratones y, en el mejor de los casos, a las bibliotecas. ¿Alguien tiene a la mano los libelos de Beaumarchais, de Paul-Louis Courier, de Tablada o de Flores Magón? No. Recordamos a las figuras y a las leyendas, pero los textos se pierden en las estanterías. Marcos sobrevivirá a sus escritos.
A veces, leyendo a Marcos, lo imagino como Gandalf, el jefe de los hobbits, viviendo una realidad minúscula que registra los valores éticos del heroísmo y la leyenda pero los enriquece -y los facilita- a través de esa sobrenaturalidad o fantasía que encandila a sus lectores. Los niños indios y los viejos indios con los que juega el narrador Marcos son sus hobbits. Quien haya leído a J.R. Tolkien sabrá que estoy muy lejos de estar siendo despectivo. Y los enemigos de Gandalf en Lacandonia son esos gnomos que custodian al monstruoso Gollum: el Neoliberalismo, Señor de los Anillos. Pero cuando Bilbo encuentra el tesoro comienza la disputa entre los enanos, los hombres y los duendes. El final de El hobbit es feliz, obra de la imaginación, mientras que el reino de Durito se desvanece en la madrugada, ante la amenaza, más que humana, de la guerra. Es cuando el libelista debe frotarse los ojos y entender seriamente a Maquiavelo. Ante el tesoro de la legitimidad sólo queda la repartición justa de los doblones. Y la Sociedad Civil tendría que leer a Alphonse de Lamartine, hombre de revoluciones y de gobiernos, quien entendió que la adicción de la opinión pública por lo sobrenatural es tan necesaria como pasajera. Sólo entonces el prosista armado volverá vivo, con sus triunfos y sus derrotas, su gracia y su altanería, al palacio de la opinión.
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.