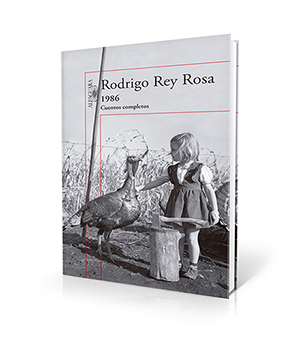LECCIÓN VITAL
Sergio Pitol, El viaje, Anagrama, Barcelona, 2001, 168 pp.
Desde hace unos años Sergio Pitol (México, 1933) ha venido renovando, en cada nuevo volumen con más intensidad, el problema de la verosimilitud en literatura. No hay una respuesta —o no una sólida, nítida y universal— a la pregunta de por qué terminamos de leer una novela. El arrebato con que seguimos una y otra vez los destinos ficticios y escasamente ejemplares de Julien Sorel o Pedro Páramo es un misterio que acaso tenga el tamaño de la bioquímica: al cerebro humano le urge la gasolina de las buenas historias. No hay otro modo de explicar que produzcan igual desazón los poemas exactamente autobiográficos que Miguel Hernández escribió moribundo y en la cárcel para su hijo, que la mentida muerte apresurada del Quijote. Coleridge resolvió el asunto quién sabe si con hondura pero con tranquilizadora exactitud al acuñar la idea de la suspensión voluntaria de la incredulidad: leer es "ponerse blandito".
Hace uno o dos veranos se estrenó calladamente The Blair Witch Project en una sala cinematográfica de Bethesda, Maryland, que suele exhibir solamente documentales y cine de autor. La película es el montaje de una serie de vídeos caseros que van mostrando de manera fraccionada el cerco que un loco le pone a un grupo de estudiantes perdidos en el bosque de Maryland mientras filman un documental. No volví a ver la obra cuando a los pocos meses fue reestrenada de manera comercial y ampliamente comentada por los periódicos, de modo que no sé qué se sienta presenciarla a sabiendas de que es una pura ficción. Haberla sufrido en calidad de producto local y dentro de una sala que puede exhibir cine de intenciones periodísticas fue una experiencia sobrecogedora aun cuando de vuelta a la luz era fácil discernir que lo visto no había sido verdadero.
Algo similar le sucede al lector de El viaje, un diario que persiste en la indagación sobre el desasosiego en que Pitol dejó hundidos a sus lectores con el capítulo extraordinario de El arte de la fuga (Era, 1996) en el que revelaba el recuerdo oculto de la muerte de su madre durante una sesión de hipnosis.
El viaje cuenta en primera persona —con fechas y nombres— la historia de un periplo por la Unión Soviética en deshielo. El libro comienza —como Domar a la divina garza— con un arranque en falso: en una introducción que es un ensayo sobre Praga, Pitol lamenta nunca haber ensayado sobre Praga. Después anuncia con toda naturalidad que ese libro que parece que va a relatar las memorias de su estancia en la capital checa, en realidad son las notas de un viaje a Rusia y Georgia. La majestad de la prosa es tan arrasadora desde el primer párrafo, la diafanidad del recorrido por toda clase de paisajes literarios, históricos y geográficos tan placentera, que el lector no se deja confundir, todavía, por el latido de la farsa en el volumen. Después siguen dos semanas de entradas fechadas entre Moscú y Tbilisi —cada una más delirante que la anterior— interrumpidas de tanto en tanto por notas testimoniales sobre Rusia como un país onírico y pesadillesco —una de Vladimir Nabokov, otra del director teatral Vsiévolod Méyerhold y la tercera del propio Pitol— y un ensayo formal en dos partes sobre la vida y obra de Marina Tsvetáieva. El epílogo: "Iván, niño ruso", es al mismo tiempo una hermosa estampa de la infancia del autor en Potrero, Veracruz, y una confesión que termina por confirmar el sentimiento, cada vez más inquietante mientras se devora el libro, de que quién sabe a qué hora lo contado dejó de ser cierto.
El viaje es un diario, un elogio de la Rusia descomunal y un largo ensayo sobre su literatura; también es una obra de ficción. Desde la década pasada Sergio Pitol ha estado practicando el extraño ejercicio de publicar —corregidos y reformulados; primero en revistas y periódicos y luego en libros— los diarios y notas que iba escribiendo mientras edificaba sus novelas. Lo que al principio parecía un hábil adelantarse al eventual destripadero de los chacales de la academia, ahora se va descubriendo como un proyecto literario excéntrico y de largo aliento. En lo hondo, El viaje es el anverso de la fabulosa Domar a la divina garza: la invención de una irrealidad que sostiene a otra, una mitología fundadora de otra igualmente inverosímil. Quien haya leído la más grotesca de las novelas de carnaval de Pitol identificará inmediatamente en El viaje a los personajes y situaciones que dieron origen al primer libro: hay un tramo que aparece casi igual en ambos volúmenes. Lo curioso es que en el último se pretende que, además, la historia sea verdad. No tiene importancia si realmente existió una señora que había sido esposa del antropólogo descubridor del ritual del Santo Niño Cagón en un pueblo olvidado de México, o si los georgianos celebran o no sus bacanales defecando. Lo interesante es que Pitol ha recompuesto exactamente la misma historia con los mismos elementos, pero en el contexto de un género diferente sólo por su prestigiosa verosimilitud.
La obra funciona en todos los niveles —como ficción, como ensayo, como diario— debido a un entramado virtuoso y sutil en el que todo se acopla perfectamente, demasiado perfectamente para ser verdad. El libro comienza con una declaración de ambigüedad: "A veces es divertido provocarse. Claro, sin abusar; jamás me encarnizo en los reproches; alterno con cuidado la severidad con el ditirambo. En vez de ensañarme contra mis limitaciones he aprendido a contemplarlas con condescendencia y aun con cierta complicidad. De ese juego nace mi escritura". Y termina en una admisión de embustería conmovedora: "Era yo un niño bastante loco, muy solitario, muy caprichoso, me parece. Los problemas de mitomanía me duraron unos cuantos años, como defensa ante el mundo. A veces, más tarde, con unas copas, volvían a surgir, lo que me encolerizaba y deprimía a un grado desproporcionado. La única excepción fue la de mi identificación con Iván, niño ruso, que aún a veces me parece ser auténtica verdad". En medio, delicada, lenta, agudamente, Pitol ha hilado otra vez un relato magistral sobre la caca, y en torno suyo ha puesto un ensayo que se lee como novela y una crónica que celebra el arribo de los aires de la novedad para una nación detenida. Quién sabe si, entre tantos espejos y artificios, de lo que el novelista haya escrito realmente sea de lo mucho que hubo de grotesco en el paquidérmico tránsito mexicano a la democracia, tan pobre de salero.
Casi en el medio exacto del volumen, Pitol describe sus libros de los últimos años, como siempre en clave, a mitad de un párrafo consagrado a los de Marina Tsvetáieva: "En su escritura […], siempre autobiográfica, todo se transforma en todo: lo minúsculo, lo jocoso, la digresión sobre el oficio, sobre lo visto, vivido y soñado, y lo cuenta con un ritmo inesperado no exento de delirio, de galope, que permite a la misma escritura convertirse en su […] razón de ser".
Lo que gobierna a El viaje es la voluntad de estilo: a Pitol no le interesa precisamente contar un paseo o reflexionar sobre unas lecturas o narrar algunas historias extravagantes, sino ensayar una prosa que le permita hacerlo todo al mismo tiempo. Lo que queda es una escritura larga y destilada, de respiración generosa, que recuerda a las páginas memorables del "Nocturno de Bujara" (Vals de Mefisto, Anagrama, 1984), uno de los mejores cuentos escritos por un mexicano durante el siglo pasado.
Sergio Pitol no sólo es nuestro mejor narrador activo, también es el renovador más esforzado de nuestras letras. Toda una lección vital: el autor más joven y valiente de una literatura tiene casi setenta años. ~