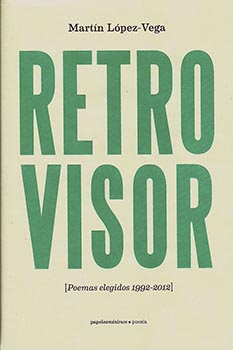Señores: miren allí, entre la bruma, a esos críticos que lamentan la extinción de las comillas. Miren allá a esos escritores que, también aterrados, reprueban la cópula de lo viejo y lo nuevo, o la violación de los originales, o el quebrantamiento de los géneros, o la desdefinición de las disciplinas, o la emergencia de medios alternativos, o todo aquello que incite una escritura informe, ni vieja ni nueva, ni contenida en un recipiente ni en otro. Miren ahora, aquí y allá, esos rostros que se ensombrecen ante la mera noticia de que un poeta dejará de facturar poemas para escribir, por ejemplo, ensayos o de que un cuentista cambiará de registro y escribirá, por fin, otra cosa. Pues bueno: no hay de qué preocuparse. Más bien al contrario: allí, entre un género y otro, puede surgir hoy la escritura más potente; entonces, mientras cambia de voz, un autor puede apagarse y encenderse de nuevo. Esa, de hecho, debería ser la norma: dejar de relamernos, cambiar de hábitos, empezar de cero.
Este libro, Emilio, los chistes y la muerte, supone una mudanza: la de Fabio Morábito (Alejandría, 1955), poeta, cuentista, ensayista, al género de la novela. Quienes temían alguna caída pueden estar tranquilos: el talento narrativo de Morábito, ya probado en tres formidables libros de cuentos (La lenta furia, La vida ordenada, Grieta de fatiga), se despliega tersamente en este nuevo territorio. Quienes esperaban algo más, digamos un tropiezo que concluyera en un hallazgo, o la reformulación de una poética, pueden dejar de esperar: aquí está el Morábito de siempre y avanza, entre las demandas del género novelístico, con una seguridad un tanto anticlimática. De hecho, su paso de un género a otro es tan natural que parecería estar escribiendo otro de sus cuentos, sólo más amplio. Un cuento extenso, no extendido, porque el autor no repite el vicio de tantos cuentistas: abultar artificialmente un relato hasta hacerlo pasar por una novela. Todo lo que hay aquí (la anécdota, el ritmo, el desarrollo de los personajes) es propio de una novela, acaso demasiado novelesco. Una novela –¿es necesario decirlo tratándose de Morábito?– breve y elegante y concentrada. Sí, otra miniatura.
Contada de golpe, la trama puede parecer más bien estrambótica: Emilio, un niño de doce años, deambula por un cementerio memorizando los nombres de los muertos e identificando, con su detector de chistes, las bromas vertidas en el sitio. En una de sus caminatas conoce a Eurídice, una mujer que ha perdido a su hijo, y la mujer y él se traban en una relación poco ordinaria, a la vez maternal y erótica. Hay, también, un policía analfabeto y un hermoso monaguillo y un hombre que se oculta en una cueva y un joven que, para combatir el tedio, altera las fechas inscritas en las lápidas. Podría parecer que son muchos personajes, y algo excéntricos, pero lo que asombra, al final, es lo contrario: el minimalismo de Morábito, que combina serialmente estos y otros dos o tres elementos, y su vuelta a los asuntos domésticos, ahora bajo la forma de una novela de aprendizaje.
El estilo de esta novela es el de sus cuentos, y eso es buena cosa: estamos ante uno de los prosistas estelares de nuestra literatura. Ante todo, su contención. Se sabe que Morábito no aprendió el idioma hasta los quince años, y se nota: su relación con el español es adulta, como desprovista de la natural fascinación infantil, como teñida de una desconfianza que lo obliga a ponderar cada palabra. No hay, no parece haber, artificio ni caprichos líricos. Si hay poesía, es la poesía de los lunes: “Los lunes/ se desmontan las tarimas/ y los estrados,/ se desclavan lo clavado/ y las promesas,/ la realidad vuelve/ a su estado bruto,/ a la poesía” (“De lunes todo el año”). Hay sencillez pero no simpleza, economía de medios pero no frialdad. Las frases –no termina de ocultarlo su elegancia– son restos de una lucha que no observamos. Porque hay una lucha: la de Morábito purgando el idioma.
Entre las palabras obvias para celebrar la escritura de Morábito están: transparencia, sobriedad, precisión. Pero además: filo o potencia. Porque su prosa, mientras fluye y relata, también rasga y descubre, o derrumba y aclara. Francis Ponge presumía de que sus poemas no eran poemas sino investigaciones: escarbaban, revelaban. Más o menos lo mismo puede decirse de los textos de Morábito: en vez de registrar la realidad, penetran un poco en ella. Véanse sus poemas, que esquivan la cochambre del lirismo para toparse, más abajo, con esos detalles nimios que Georges Perec llamó, felizmente, lo infraordinario. Véanse sus cuentos, que renuncian al costumbrismo más tosco para concentrarse en una pequeña porción del mundo y descubrir, allí, la sintaxis de todas las cosas. Véase, ahora, esta novela: a la vez que narra una historia, rasca debajo de ella. ¿Qué encuentra? Esta vez no detalles infraordinarios ni cierta metafísica sino una base más dionisiaca: trozos de mitos griegos, ruinas trágicas, un rumor clásico que parece afectar a las Eurídices y a los Orfeos, a los adultos y a los efebos que recorren, erotizados, este libro. Dije trozos y ruinas porque sólo hay trozos y ruinas. Morábito es clasicista pero no ingenuo: sabe que no habitamos tiempos clásicos, que sobrevivimos entre escombros.
Señores: eso que ven son los despojos de una refriega, las pocas palabras que quedaron de pie, las imágenes que sobrevivieron después de que las apariencias fueron rasgadas. Ahora bien: es una lástima que la batalla no se haya extendido, que Morábito no haya atentado, de una vez, contra el género novelístico. Uno hubiera creído que entre él y la novela existía cierto recelo, alguna fricción. Era válido suponer que si él había escrito poemas y cuentos y ensayos, y nunca una novela, era porque sencillamente desconfiaba de la novela. Pero no hay desconfianza alguna: el hombre que descree de las inercias del idioma, que aborrece las frases hechas, que desconfía de los tópicos del costumbrismo cree, casi con inocencia, en las convenciones novelísticas. Ni siquiera porque llega ya maduro a este género es escéptico; se maravilla ante lo novelesco y no se abstiene de reproducirlo. Ni siquiera porque tiene ya sometido al idioma levanta la vista y elige como nuevo adversario al recipiente que lo contiene; se acomoda dentro de él y repite, tristemente, algo del amaneramiento de las novelas tradicionales. El resultado es, al final, extraño: una lucha contra el artificio emprendida desde el artificio de la novela, un combate inconcluso, ganado sólo a medias. ~
es escritor y crítico literario. En 2008 publicó 'Informe' (Tusquets) y 'Contra la vida activa' (Tumbona).