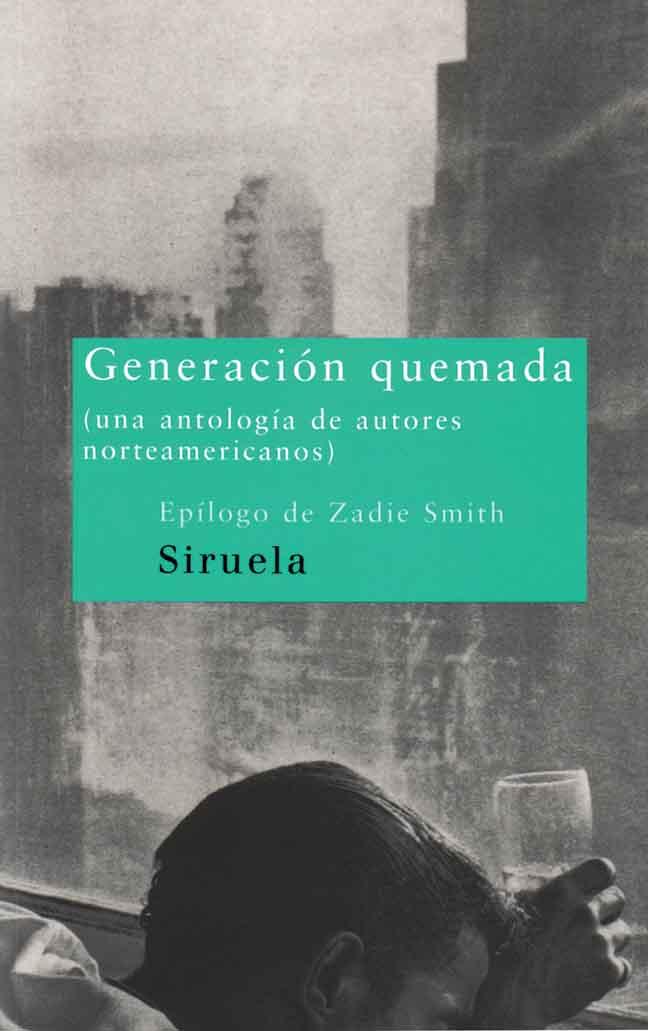¿Qué es una literatura nacional? En principio, un conjunto de textos escritos por los autores de un país. Cualquier definición esencialista es mera demagogia: no busquemos categorizaciones estéticas donde sólo las hay geográficas. Existen regiones y, dentro de ellas, escritores que se insertan, voluntariamente, en una tradición. No es ésta la manifestación de un hipotético Ser Nacional ni el uso rutinario de maneras del pasado sino, precisamente, la renovación constante de las formas. Hay dos ejemplos americanos: Estados Unidos y el Río de la Plata, zonas cuya historia es un vacío poblado de ficciones identitarias y literatura. Para un narrador de esas latitudes resulta imposible redactar un relato breve desconociendo lo hecho por sus predecesores, ya sean éstos Hemingway o Carver, Borges o Cortázar. Los censura o los sigue, pero no puede ignorarlos. En esas tradiciones —nunca unívocas, siempre caracterizadas por convulsas ramificaciones— el cuento se ha desarrollado con una potencia singular.
¿Qué es un relato estadounidense? Richard Ford dio una respuesta obvia pero inevitable cuando preparó la Antología del cuento norteamericano (2002): “es simplemente una obra de ficción, escrita en prosa y no en verso (aunque estoy dispuesto a ser flexible), cuya extensión oscila entre un párrafo y un número de páginas o palabras más allá de las cuales la palabra ‘corto’ parezca poco convincente para una persona en su sano juicio. Este ‘relato’ será norteamericano si su autor es norteamericano.” (El traductor debió decir estadounidense pues, evidentemente, no se incluyen narradores canadienses ni mexicanos.) Siguiendo esta idea a un tiempo amplia y exacta, aparece ahora lo que, con generosidad, puede considerarse el apéndice de aquella compilación monumental: Generación quemada (una antología de autores norteamericanos), realizada por Marco Cassini y Martina Testa. Si el libro de Ford se inicia con un cuento de Washington Irving (1783-1859) y termina con otro de Lorrie Moore (1957), el de los editores italianos propone un espectro de autores inmediatamente posterior, que lleva de Ken Klaus (1954) a Jonathan Safran Foer (1977).
El panorama presentado por esta antología —cuyo título original es Los niños quemados de América— destila, a lo largo de todo el volumen, una asombrosa vitalidad no exenta de titubeos. Ninguno de los diecinueve textos incluidos carece de virtudes, y al menos cuatro de ellos son magistrales. Pueden lamentarse ausencias, pero difícilmente cuestionarse las inclusiones. Hay en la selección un sentido: transmitir, mediante prosas narrativas de muy diversa factura, lo que Zadie Smith, en el irregular epílogo, caracteriza como “esa tristeza [que] existe junto con una obsesiva obligación de ser feliz” en los estadounidenses de las últimas generaciones. Otra cosa son las apuestas formales: el libro revela una preferencia por aquellos escritores que se concentran más en contar eficazmente una historia que en tensar poéticamente el lenguaje. ¿Qué narran los relatos incluidos? Sin excepción, las pesadumbres del American citizen que, enfrentado a una sociedad regida por la publicidad y el consumo, se sume en el aislamiento y el desencanto irónico, temeroso de la enfermedad y de la muerte. Y lo hacen, dependiendo del caso, sin olvidar el magisterio de Barthelme, Carver, Cheever o Salinger.
La manera de encarar verbalmente esta problemática es la que distingue a unos autores de otros. Aquellos que se pretenden estadounidenses, que apuestan por relatar límpidamente situaciones que reflejan directa o indirectamente la crisis del individuo contemporáneo en la clase media de su país, suelen ser los que emplean procedimientos vetustos. El caso más evidente de ello es “Faith o Consejos a una joven que quiere tener éxito”, de la prematuramente desaparecida Amanda Davis, que recurre sin empacho a un psicologismo ramplón. A pesar de sus solventes prosas, Judy Budnitz y Stacey Richter operan desde los presupuestos del realismo más elemental. La fantasía futurista de Jonatham Lethem, “Videoapartamento”, incurre en la crítica social construyendo una alegoría orwelliana de ánimo cinematográfico que se hunde en el esquematismo.
En un punto de equilibro entre la narración tradicional y la inventiva formal se encuentran algunos de los mejores relatos de la compilación. “Multipropiedad”, de Jeffrey Eugenides dibuja, con pinceladas precisas, de fina ironía, el escenario donde una familia venida a menos intenta recuperar su estatus. En “Una verdadera muñeca”, A.M. Homes produce, con una prosa elástica y expresiva, un ambiente enrarecido en el que un adolescente se inicia en el erotismo con Barbie y Ken. “El brazo malo” de Sam Lipsyte es un trabajo soberbio que, construido por una voz a la vez contenida y feroz, nos escamotea el clímax del cuento.
Si algo sorprende en Generación quemada es el grupo de relatos de corte fantástico. Es difícil saber cuánto en ellos proviene de una lectura tardía de los simbolistas franceses y cuánto es asimilación de la influencia de Cortázar pero, en la medida en que tanto aquéllos como éste tenían a Poe como santo patrón, podríamos ver en él a la fuente propiamente estadounidense de esta tendencia. Shelley Jackson y Aimee Bender apuestan por el uso desinhibido de materiales simbólicos para crear ambientes alegóricos. Julia Slavin y Arthur Bradford detonan lo fantástico en un contexto cotidiano, como en las narraciones del escritor argentino. Aunque hay hallazgos interesantes, ninguno de estos autores presenta una propuesta suficientemente madura.
Pero hay auténtica maestría en esta colección. La hay sobre todo en los cuentos que apuestan más claramente por la experimentación formal. George Saunders, Myla Goldberg, Ken Kalfus y Rick Moody critican el mundo de la publicidad, pero no desde la queja sino emulando su propia retórica, haciendo evidente el vacío de sus postulados: sus relatos son sugestivos y están resueltos, sobre todo el del primero, con brillantez. Pero cerremos esta nota mencionando las cuatro joyas de Generación quemada: “Habría que darle un nombre”, de Matthew Klam (una escritura cáustica que captura, con humor desesperado, las tribulaciones de una pareja); “Encarnación de una generación quemada”, de David Foster Wallace (una miniatura que dilata el tiempo con su prosa espiral); “Cartas de Steven, un perro, a magnates de la industria”, de Dave Eggers (la obra de un autor tan cercano a Beckett como a Groucho Marx), y “Manual para puntuar las enfermedades”, de Jonathan Safran Foer (un texto que trasciende el lenguaje literario para, a través de la creación de una simbología propia, hablar de lo que no se puede hablar). Cuatro piezas que bastan para reconocer el vigor implacable de una tradición que cada tanto se reinventa, readquiere sentido, arroja al mundo a una serie de escritores que nos aleccionan con su arte narrativo. Qué más da si son niños quemados. –
LO MÁS LEÍDO
Generación quemada (una antología de autores norteamericanos), de Marco Cassini y Martina Testa