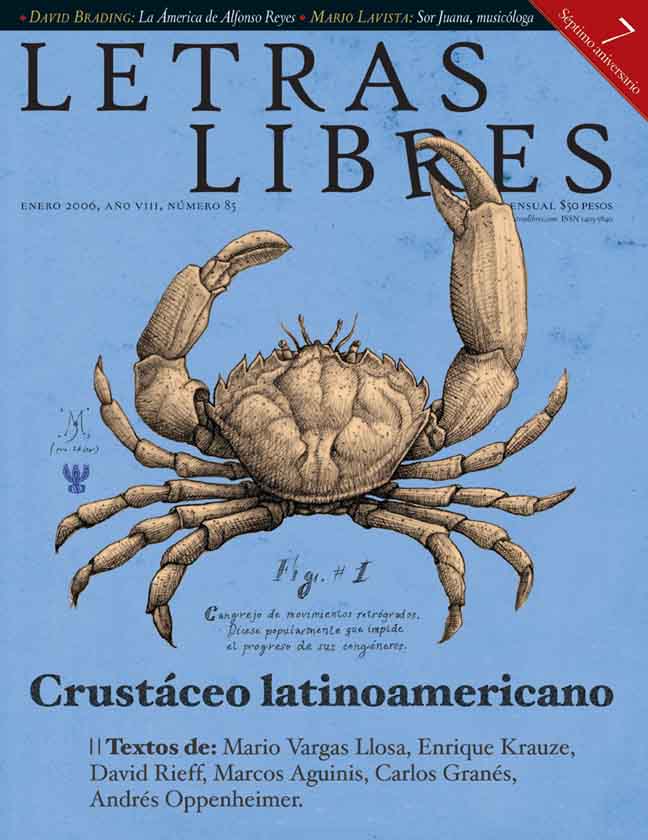Las palabras del propio autor en el “Postfacio”, cuando caracteriza este libro como un “juguete ensayístico”, definen con precisión cierta particularidad genérica de esta “errancia”. Estas ambiciones ensayísticas del libro no evitan la posibilidad de que sintamos al leerlo cierta extrañeza, al ofrecernos un paseo que se resiste a señalar su rumbo y, por tanto, renuncia a someterse a una exposición sistemática excesivamente rígida. No se juzguen como un defecto estas singularidades; por el contrario, muestran la coherencia entre su forma y el tema tratado. La flânerie baudeleriana exaltó la percepción fragmentada y azarosa de un ámbito urbano que había multiplicado sus estímulos. Mauricio Montiel retrata una ciudad muy distinta; las señales confusas que nos llegan desde este Dédalo son ahora infinitas, y se han de interpretar manteniendo su ambigüedad y la incertidumbre que atesoran. Un caos que reposa en la emergencia de nuevos rincones urbanos —túneles, puentes, callejones llenos de basura, estaciones de autobuses, espacios interiores, cafeterías compartimentadas, archivos policiales o carreteras sin rumbo, hasta llegar a las geografías virtuales que las nuevas tecnologías diseñan—, sustitutivos de los antiguos pasajes como reductos de las nuevas significaciones de la ciudad actual.
Con el cine y la literatura ocupando el espacio central, pero recurriendo también a la música, la fotografía y la pintura, Montiel se aleja del repaso erudito para centrarse en el rastreo del modo en que, desde ambas expresiones, se ha ido tejiendo el nuevo mapa de la contemporaneidad. En el primer capítulo: “El fantasma y el flâneur“, el cine de Alfred Hitchcock, y en concreto Vértigo, le sirven a Montiel para proponer en un principio a San Francisco como el territorio del paseante actual, “Ulises moderno” que ve cómo los pasajes han sido sustituidos por los puentes, espacio intermedio, donde se facilita la “sensación de no pertenencia, de extranjería”. De la luminosidad de San Francisco saltamos a los claroscuros neoyorquinos, ciudad hecha añicos como aparece en el cine de Abel Ferrara y Wayne Wang, la literatura de Paul Auster y las canciones de Suzanne Vega, trazando una travesía de la orfandad que se universaliza en la cinematografía de Walter Salles —Estación Central— y del iraní Abbas Kierostami y las novelas de Joseph Brodsky. Pisamos las calles de la Lisboa de Pessoa, el Tabucchi de Sostiene Pereira y de Win Wenders en Alicia en las ciudades. Las reflexiones sobre la fama, el marketing, el glamour, y sus relaciones con el arte, dan paso a otras sobre la invisibilidad como condición del creador y el destierro como signo distintivo del artista del siglo XX, ilustradas con textos de Alessandro Baricco, Franz Kafka, Italo Calvino, Nathaniel Hawthorne, Herman Melville, W.G. Sebald, Yasmina Reza, Jim Crace, o en el cine de Alexander Sokurov. Se construye así el nuevo estatus del flâneur contemporáneo: paseante de un territorio poblado de fantasmas y perdido en una infinitud inabordable.
Me he detenido un poco más en este primer capítulo con el fin de mostrar la forma en que se despliega la escritura de Mauricio Montiel. Una escena de la pantalla lleva a otra de una novela, excusa para una digresión que abre paso a nuevos territorios. Cada cala abre renovados ángulos de visión y dispersa una haz de sentidos que el lector tiene que asimilar. La errancia del título es la propia escritura de Montiel, llena de sugestivas pinceladas con las que desvela las claves de las nuevas formas del terror en “La percepción gótica”, segundo capítulo del libro, que traza una genealogía que abarca la fotografía espiritista de William H. Humler, la música de Nick Cave, los sádicos experimentos fotográficos del mexicano Juan Crisóstomo Méndez, el fetichismo del italiano Carlo Mollino, la literatura de Tomasso Landolfi, el cine de terror que va desde el Nosferatu de Murneau hasta Entrevista con el vampiro, de Neil Jordan, y El bebé de Rosemary, de Roman Polanski, y la obra literaria de Ira Levin y de Siri Hustvedt.
El tercer capítulo sale de las calles y entra en los espacios interiores, otro de los reductos a los que llegan, atravesando las paredes, los latidos de la gran ciudad. Cuartos oscuros llenos de secretos y de tragedias inminentes, visibles sobre todo en la pintura de Edward Hopper; también en la literatura de Henry James en Otra vuelta de tuerca, o de Ismaíl Kadaré, y en películas como Las vírgenes suicidas, de Sofía Coppola o Picnic en Hanging Rock, de Peter Weir.
“American way of death” profundiza en la violencia de la sociedad estadounidense e insiste sobre todo en su sesgo cinematográfico, pues a menudo los sucesos que la revelan parecen inspirados por las pantallas de cine. Y así, afirma Montiel, “la realidad norteamericana y su revés cinematográfico han ido empatando peligrosamente: los límites que permiten cierta estabilidad son cada vez más difusos”. Los asesinos seriales, que “son ya patrimonio estadounidense” y “se han vuelto un fenómeno de los mass media“, se convierten en un nuevo arquetipo social. Se entrelazan la tragedia del colegio de Littleton, Colorado, llevada al cine por Gus Van Sant en Elefante, y los suicidios masivos de Waco, en Texas, y Rancho Santa Fe, California, con las imágenes de Asesinos por naturaleza, de Oliver Stone, Intriga en la calle Arlington, de Mark Pellington, Henry, retrato de un asesino en serie, de John McNaughton, Seven, de David Fincher o la saga de Hannibal Lecter. El suicidio de Kurt Cobain, líder de Nirvana; el éxito de Los expedientes secretos X, metáfora de una civilización obsesionada por el miedo ante todo tipo de peligrosas conspiraciones; el auge del cine negro a partir de los ochenta, que testimonian títulos como Cuerpos ardientes, de Lawrence Kasdan, La huida, de Sam Peckimpah, La sangre de Romeo, de Peter Medak o Juego de emociones, de David Mamet, y las nuevas imágenes de la ciudad que se desprenden de títulos como Casino y Buenos muchachos, de Martin Scorsese, o Perros de reserva y Tiempos violentos, de Quentin Tarantino —que testimonian la conversión de las grandes urbes en “crisoles del aislamiento”—, dibujan una travesía de autodestrucción que encuentra su metáfora en el alcohólico protagonista de Adiós a Las Vegas, la novela de John O’Brien llevada al cine por Mike Figgis.
La errancia encuentra un cierre perfecto con su último capítulo, “Larga vida a la nueva carne”. Si en las páginas anteriores nos habla de la descomposición del espacio urbano y la nueva flânerie que despliega, esta última cala nos invita a pensarnos como habitantes de un mundo absorbido ya definitivamente por la virtualidad de las pantallas. La ciencia ficción de la literatura de Philip K. Dick, William Gibson, Ray Bradbury y Arthur C. Clarke, de películas como 2001, Odisea del espacio de Kubrik, Blade Runner, de Ridley Scott, Gattaca, de Andrew Niccol, Brasil, de Terry William, Contacto, de Robert Zemekis, The Truman Show: Historia de una vida, de Peter Weir y la filmografía del japonés Kiyhosi Kurosawa, de series televisivas como La zona desconocida, o Cosmos, enmarca un excelente análisis, por un lado, del proceso por el cual la cultura popular se ha ido convirtiendo en el nutriente fundamental de los nuevos imaginarios y, por otro, de la manera en que estas formas artísticas han ido configurando un espacio simbólico donde se certifica la desaparición de todo referente físico y la consiguiente conversión de la carne en tecnología. Literatura y cine visionarios que anuncian, como en Gattaca, una civilización aséptica alimentada por la estética de la publicidad y el videoclip donde el Ulises moderno viajará simplemente posando sus ojos en una computadora. El ascenso de los objetos como rectores de la vida, la despersonalización en medio de un mundo virtual —Matrix, de los hermanos Wachowski, y Ubik, de Philip K. Dick así lo ilustran—, el terror que se esconde en un espacio doméstico invadido por las máquinas que nos muestra el cine de Kiyoshi Kurosawa, o las imágenes siniestras del hogar que proporciona Ira Levin en Las poseídas de Stepford, constituyen el reverso de un sueño americano encarnado en la fundación, en Florida, de Celebration, ciudad surgida como aséptica utopía Disney, prueba de que en Estados Unidos “ese comercio entre literatura y realidad se estrecha cada vez más”. El punto de llegada de este paisaje posthumano nos lo cuenta David Lynch en Lost Highway (Por el lado oscuro del camino), una carretera perdida “que abandona el siglo xx para internarse en la oscura comarca del XXI”, y que desemboca en Mulholland Drive (Sueños, misterios y secretos), “la siguiente estación en el periplo de David Lynch, donde se estrellará para expulsar a otra de las emisarias de la nueva carne: una mujer amnésica que, en pos de su personalidad, recorrerá un Los Ángeles metafísico —el espacio lyncheano— en el que aún no hay rastros de la lluvia de Blade Runner pero sí una multitud de seres-idea que algo tienen de fantasmas, de replicantes y semivivos”.
Estas palabras cierran el libro y revelan cómo, apoyado en las ideas de Roland Barthes, Gilles Lipovetsky, Jean Baudrillard y, por supuesto, Walter Benjamin, Montiel interpreta la cultura moderna como una travesía cruzada por la soledad y la muerte, y donde el tránsito a lo posmoderno supone la constatación de nuestra condición de cadáveres inminentes perdidos en una ciudad virtual que está en todas partes y en ninguna, oculta, quizás desaparecida detrás de las imágenes que nos la enseñan sin que sepamos si verdaderamente existe. La errancia constata así la dificultad de retornar a esa experiencia directa del mundo añorada por Walter Benjamin ante el avance de la tecnificación moderna. Éste es, probablemente, el postrero y concluyente diálogo que Montiel establece con el autor de las Iluminaciones. Conclusión que nos lleva a un último apunte: en el prólogo al libro se define la cultura contemporánea como la nueva metrópoli y al nómada moderno como el paradójico sedentario de la gran urbe. Ambas ideas retratan magníficamente la posición desde la que nos habla el autor y ahí nos sitúa la exacta ubicación del flâneur del presente: figura cuya percepción del mundo no será consecuencia de un paseo físico a través de sus lugares sino de la mirada analítica a sus expresiones culturales; paseante que ya no pisa las calles sino que, desde su butaca, las contempla en su tráfago incesante a través de la pantalla del cine o el televisor o las imagina a través de las páginas del libro que, apoyado en sus rodillas o colocado en su atril, lee sentado en su sillón. Este flâneur en su butaca es el que dicta las páginas de La errancia, y el retrato implícito de este nuevo voyeur constituye uno de los sentidos más reveladores de este magnífico “juguete”. –
LO MÁS LEÍDO
La errancia. Paseos por un fin de siglo, de Mauricio Montiel Figueiras