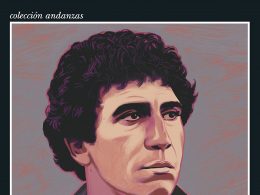A juicio de Runciman, la provincia más ardua para el historiador es la religiosa. Jean Meyer es consciente de esta dificultad desde el alfa de La gran controversia hasta su omega. El autor, quien se ha entregado ya en otras ocasiones a temas prolijos como la Cristiada o los imperios rusos, acomete ahora una problemática lejana para la geografía del católico romano: historiar aquella pasión acumulada y cribada durante un milenio: la grieta oriental. Se esfuerza –e invita al lector a lo propio– por esclarecer antes el cómo de los acontecimientos que el porqué; evita presentarlos como premisas obvias de lo posterior; jamás cae en la enumeración de cómodos antecedentes que justifiquen lo ya conocido. Por el contrario, el análisis mesurado de cada época, suceso o personaje depara una sorpresa por registrar, un misterio por develar, la busca de “la estrella polar de la inalcanzable objetividad” (p. 465).
Como en toda controversia, los contendientes no se limitan a la genuina argumentación sino –náufragos– se encaraman a lo primero que trae el oleaje: un viejo rencor, ásperos siglos de historia, rencillas suspensivas, dimes, diretes, cállates. La controversia ecuménica, la gran controversia, según expresión de Soloviov, se decanta por lo superlativo al introducir lo más alto y sagrado: la verdad eterna de cada una de las partes. Enciende las pasiones al punto que Khomiakov define el empeño ecuménico como “un combate con armas corteses entre dos incredulidades hipócritas” (p. 351).
Los gérmenes de la liza incubaron en la confusión del cesaropapismo medieval. Las dos hebras de la trenza son harto conocidas: religión y política. A rachas se superpone la discusión trinitaria, a veces otros detalles del dogma, ora un aspecto litúrgico o judicial, ora uno bíblico, todo lo cual convierte esta aparente mesa de diálogo en un campo donde la batalla se mantiene igual con “armas corteses” que con armas de fuego. Pero los pendones y estandartes se disputan, en realidad y ante todo, el trofeo definitivo del primado petrino, es decir, la autoridad última.
¿Cómo entender la aseveración “Tú eres Pedro”, cómo la promesa “y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia” (Mt. 16, 18)? Los siglos han ensayado diversas hermenéuticas. El concilio de Calcedonia (en 451) estableció una Pentarquía, y otorgó al patriarcado de Roma el rango de honor. Más tarde, los teólogos occidentales echaron mano de San Agustín para desarrollar la teoría del pontifex maximus. Desde entonces, el romano insiste en que corresponde al Papa la autoridad máxima, en tanto sucesor del príncipe de los Apóstoles. Gregorio vii (1073-1085) se posicionó en un extremo cuando quiso entender su reino espiritual como jerárquicamente superior al terrenal, agenciándose así el poder absoluto de ambos.
Si bien los siglos han moderado la injerencia papal en los asuntos temporales (intelectuales, políticos, militares, científicos), también han solidificado la certeza latina de su primacía ministerial. Esto molesta a los ortodoxos hasta lo profundo. Pablo vi lo reconoció sin tapujos: “El Papa, lo sabemos muy bien, constituye sin duda el obstáculo más grave en el camino del ecumenismo” (p. 455). La larga lista de desacuerdos, Filioques, excomuniones, amenazas, anatemas y extrañamientos se nutre de esa pasión milenaria.
Para simbolizar las posiciones con una figura evangélica, Meyer compara a Roma con la afanosa Martha, y a la ortodoxia con María, su hermana contemplativa. Al mundo ortodoxo incomoda profundamente el estilo católico: agitación proselitista, activismo planetario, misiones e instituciones transnacionales. La ortodoxia, en cambio, y ante todo su pensamiento teológico, “pretende ser adoración inteligente, fecundación de la inteligencia por la fe, participación en la vida divina por la contemplación” (p. 68). Si Oriente mira a Roma con desprecio y la tilda de mundana y corrupta, de abusiva y pretenciosa, el Occidente cristiano ha sido incapaz de entender el estado mental de su interlocutor, y ha buscado a toda costa atraerlo a sí, al arca única de salvación.
A juicio de Meyer, “se necesita una verdadera confrontación teológica, que rebase ampliamente el problema histórico Oriente-Occidente y ponga en cuestión a Roma misma como criterio de la fe”. Y añade para el romano que aquello que “la ortodoxia tiene de auténtico y profundo no es un hermoso conservadurismo litúrgico, sino una concepción de la Iglesia válida para todos, católica” (p. 399).
La pregunta remanente es si Martha y María llegarán a fundirse. Y cómo, antes que cuándo.
Doctor en Filosofía por la Humboldt-Universität de Berlín.