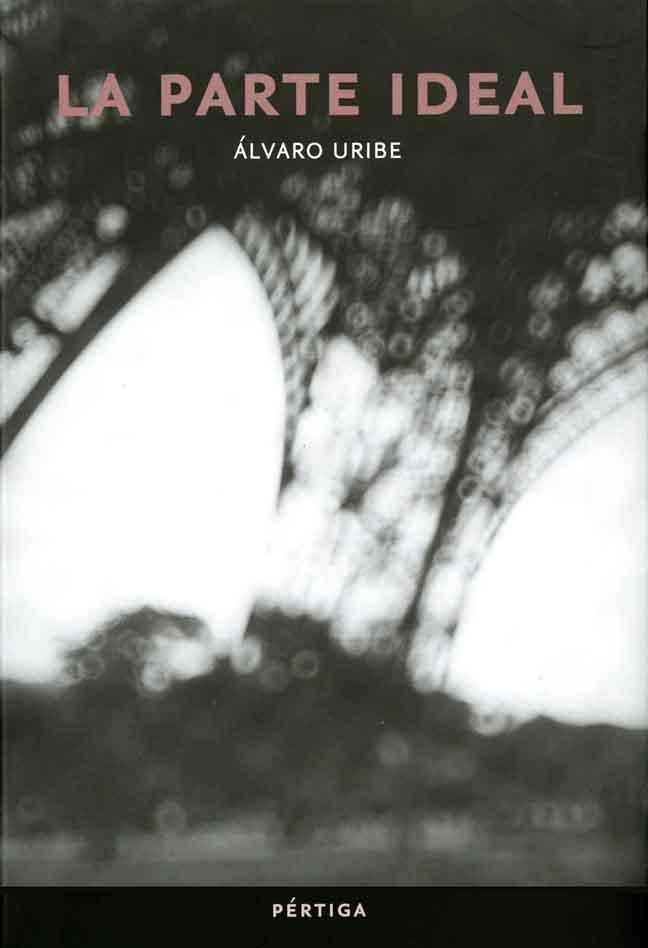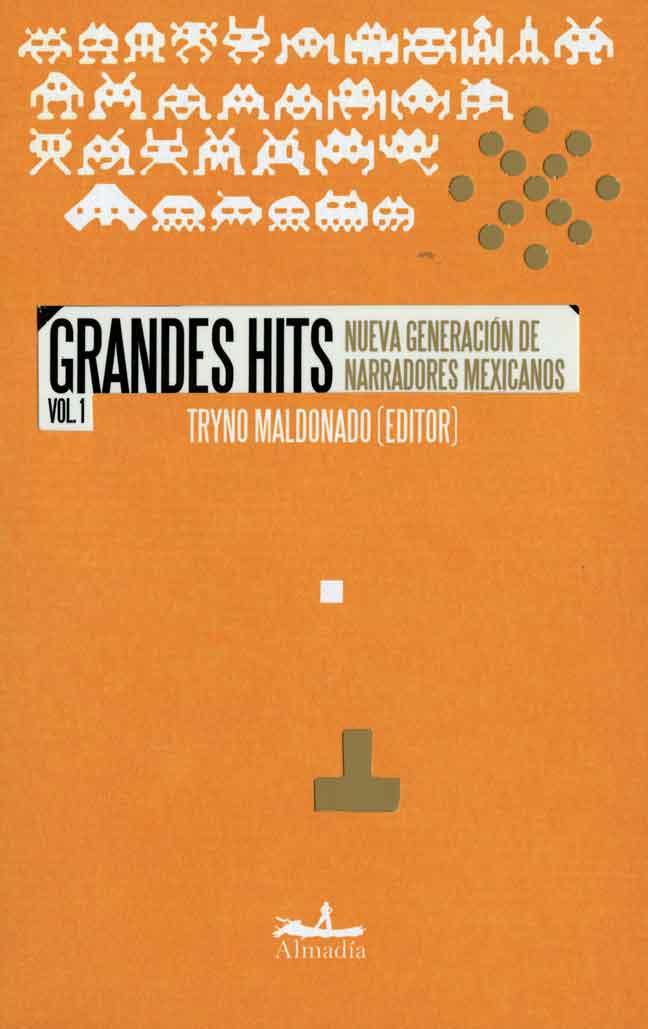Estamos, a primera vista, ante una obra menor. El autor, Álvaro Uribe, es narrador y el libro, La parte ideal, es de ensayos. Los ensayos son breves y, cosa rara, poco pretenciosos. Peor: son literarios. Es decir, vacilan sin postular apenas nada. Se trata –¡además!– de un volumen misceláneo, hecho acaso por accidente. Lo normal, en un caso como éste, es facturar una nota rápida –más o menos piadosa– y pasar al siguiente libro. Lo normal, antes que la reseña, es el inventario. Decir: La parte ideal es un tomo compuesto por nueve ensayos y por un modesto –pero enfático– prólogo. Precisar: los temas de los ensayos deambulan entre los presocráticos y Mario Vargas Llosa, entre Federico Gamboa y la luz de las velas, entre los letreros suspendidos en los postes de las calles y la reflexión sentimental sobre la novela. El reseñista, si es melancólico, puede lamentar el escaso ejercicio del ensayo literario en nuestras letras. Puede recordar a Torri, sin olvidar a Reyes y a Novo y a Morábito y a Helguera. Puede asegurar que, de tener el compromiso periódico de publicar una columna, el autor compondría un libro tan notable como El manual del distraído. Si es perspicaz, sencillamente dirá: La parte ideal es una obra mayor.
Lo normal sería leer este libro fragmentariamente. Ocuparse de los detalles y celebrar ésta y aquella frase. No sería una tarea difícil. Obstinada en demostrar que la práctica de la literatura supone un aprendizaje técnico y sentimental, La parte ideal es una obra de madurez. Sus ideas –muchas y poco escandalosas– parecen desprendidas de una tortuosa formación que nosotros, por fortuna, ya no contemplamos. Lo que brilla aquí, exacto y pulido, fue previamente decantado. Por ello el ensayo cumbre del libro –y una pieza ejemplar de crítica literaria– es el dedicado a Monterroso, el maestro espiritual de Uribe. Allí el autor confiesa las etapas de su formación pero lo hace, por supuesto, a su manera: esquinadamente, sintetizando el periplo en apenas diez elegantes sentencias. De Monterroso Uribe hereda, además de la elegancia, el gusto por la brevedad, no por la miniatura. Sus novelas son obra de un cuentista: capítulos breves y mondados. Sus cuentos son, casi naturalmente, extraordinarios. Habría que decirlo de una vez: La linterna de los muertos, su reunión de relatos apenas reeditada, es una de las pocas obras irrefutables de la última narrativa mexicana.
Lo normal sería seguir leyendo de este modo: con ánimo amable, desgranando una a una las bondades de este tomo. Esta reseña lee, sin embargo, de una manera más sesgada. De las varias virtudes del libro destaca sólo una: su intachable prosa. Ni siquiera eso: atiende la prosa para intentar resolver el secreto de su funcionamiento. (Porque debe de haber algún secreto.) Quien haya leído a Uribe sabe que es dueño de una prosa deslumbrante, tan exacta como un silogismo. O una máquina. O un mecanismo prosístico que se reproduce sin revelar su resorte. (Porque debe de haber algún resorte.) Quien haya ejercido el ensayo sabe además que no hay género más autobiográfico. Aun cuando hable de otros, el ensayista se revela. Por eso esta reseña lee sesgadamente: porque espera que al decir a sus autores más queridos, el autor se diga a sí mismo. Que descubra sus resortes. Algo dice, en efecto, pero no el secreto de su prosa. Por el contrario: en vez de revelar el funcionamiento de sus dispositivos narrativos, Uribe pone sobre la mesa otros nueve textos. Impecables.
No es injusto concentrarse en la factura formal de estos ensayos: para Uribe todo, todo género, es escritura. Tampoco es arbitrario centrar la atención en la prosa: ésta, en nuestro autor, no es un accesorio. No es siquiera un elemento de la obra: es la obra misma. Uribe no es un estilista menor, a la manera de aquellos que consienten el idioma hasta arrebatarle una frase bella. Es un prosista de tamaño: se bate con el lenguaje y, antes que arrebatarle frases, lo obliga a decir con precisión. Afirmar que Uribe tiene una postura ante la lengua supone decir que también la tiene ante el mundo y el humano. Como el lenguaje es –para decirlo sin modestia– la casa del Ser, su prosa es una moral y una política. Si leyéramos mejor, una sola de sus frases nos bastaría para intuir su temperamento, su ideología, su poética. A propósito de la moral: Uribe es un autor más púdico que sus contemporáneos. La mayoría derrocha alevosamente: ruido, tramas, palabras. Peor: añaden más realidad a la ya de por sí vasta e insoportable realidad. En Uribe, por el contrario, todo parece necesario. No gasta a su antojo las palabras: si quitamos una, el texto entero se viene abajo. En vez de dilapidar el idioma, lo precisa: pronuncia sólo lo esencial. Como remate: porque su escritura no es superflua, él es un autor necesario.
Un acercamiento obvio, y también falaz, a su prosa sería a través de Borges. Es verdad que el estilo del argentino pesa sobre el del mexicano, pero también es cierto que Borges es irrepetible: no puede ser imitado porque su talento no es fruto del trabajo sino de un milagro. Es verdad, además, que el autor de El Aleph es ya un lugar común en nuestro idioma: toda escritura que no sea baladí abreva en su obra. Uribe está más cerca de otro argentino: de Antonio Di Benedetto. Terminará siendo, de hecho, lo que Di Benedetto es ya en Argentina: el orfebre más preciso. Ambos trabajan la prosa con el detalle de un miniaturista y con el rigor de un geómetra. Ambos, además de frases, crean ecuaciones: operaciones lingüísticas que no pueden ser escritas de otro modo. Ambos (más el mendocino que el defeño) se acercan, finalmente, a cierto arte visual: algo en la disposición de sus comas, de sus puntos, de sus frases es pura plástica.
(Permiso para un paréntesis. Leyendo estos ensayos corroboro lo sospechado: escribir significa hacer hablar al idioma. El escritor –habría que decir: el verdadero escritor– no aprovecha la lengua para expresarse a sí mismo. No impone su propio mundo al lenguaje ni privilegia sus temas sobre los de la lengua. El escritor aspira –debería aspirar– a una tarea más alta: disponer las palabras de tal modo que el idioma pueda expresarse a través de ellas. Su tarea es sencilla y, no obstante, poco probable: ofrecer un vehículo a la lengua para que ésta pronuncie –como siempre pero también como nunca– su temperamento, su riqueza, su malestar. El escritor debe escribir apenas al principio, mientras organiza de manera particular las primeras palabras, y después, si triunfa, debe permitir que el idioma se reproduzca, prodigiosamente, a sí mismo. Inspiración, pero no divina: no hablan las musas sino la lengua. Eso sugería T.S. Eliot cuando afirmaba que las mejores obras –y tal vez las más personales– eran aquellas en las que la tradición confirmaba “su inmortalidad más vigorosamente”. Eso percibimos, una y otra vez, cuando visitamos a los mejores prosistas de la lengua: más que leerlos, leemos al castellano. ¿Acaso soy el único que escucha el sabio rumor del idioma bajo la prosa de Álvaro Uribe?)
Esta reseña también lo escucha. También lo celebra. ~
es escritor y crítico literario. En 2008 publicó 'Informe' (Tusquets) y 'Contra la vida activa' (Tumbona).