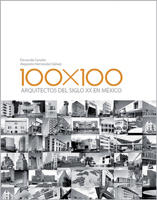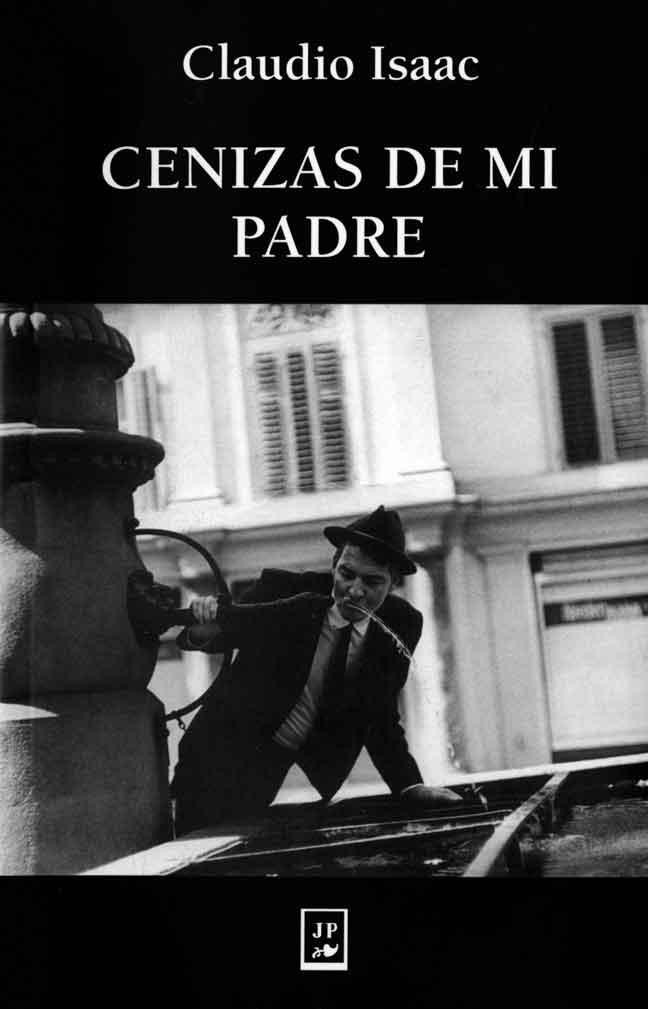Alda Merini, La Tierra Santa, prólogo y traducción de Jeanette L. Clariond, Pre-Textos, Valencia, 2002, 120 pp.
POESIA
La voz de la locura
Existe una poesía capaz de enfrentarse con inusitada solvencia a los abismos que ella convoca; una poesía que desciende como Eneas a los infiernos y adopta esas tinieblas asumidas en tanto único foco de luz; poesía, entonces, del último día y de la más honda zozobra. Jean Cocteau apelaba a cada poeta para que se hiciera cargo de su noche, para que aceptase el fardo de su oscuridad, lo que equivale a suponerle una impostergable cuota en el capital del dolor, una participación en esa pena que es su materia. Si aquél y ésta se caracterizan por no tener mañana y ostentar una inconsolable falta de horizontes, a ambos los admite en su escritura como el corazón más elocuente de la misma una italiana solitaria, turbulenta, enferma, una Alda Merini que tiene a bien autocalificarse de diversa y portadora de una verdad otra, verdad confusa, doliente, verdad del extravío y de la tormenta.
Dice Alda Merini que el pesar es la primera condición del poema, su primer asunto. Esto implica aceptar un agobiante patrimonio, una fuente de creación tan notable como estéril, una responsabilidad que ahoga tanto como fecunda. ¿Cuánto tiempo puede el poeta aguantar en la vanguardia de su lucha el embate de una fatiga que se desea para crear, a la vez que escasamente se tolera?
Nacida en Milán en 1931 y descubierta con sólo 16 años por Angelo Romanò y Giacinto Spagnoletti, Merini publica en 1953 una colección de textos, La presenza di Orfeo, que alcanza un sobresaliente éxito de crítica y al que siguen títulos —Paura di Dio, Nozze romane, Tu sei Pietro— que testimonian un modo realmente distinto de entender la palabra poética, una labor sin parecidos ni precedentes. En medio de ese trabajo y de la admiración de Salvatore Quasimodo, Pier Paolo Pasolini, Oreste Macrí o María Corti, la poeta se silencia y se abandona durante casi veinte años en que es internada en un hospital psiquiátrico milanés. Fruto de esa experiencia extrema es el libro de versos llamado La Terra Santa (1984), que ahora edita Pre-Textos en una cuidadísima traducción de Jeanette Clariond, no aludiendo a esa tierra nueva y santificada del nombre sino a aquélla de los jardines y paseos en la siniestra Villa Fiorita, el lugar malsano de expiación y de fiebre.
Así, los poemas cuentan un tiempo de purgación y espera en el anteparaíso, las horas de penitencia por una culpa desconocida en un sitio sin piedad, un punto inicuo y un lazareto de incomprensión y de martirio. Pero hablan también de otros interrogantes y se preguntan si se puede hacer poesía del horror, si es lícito narrar la turbación y la muerte, todas las maneras más humillantes de la indignidad, si es posible entonar canto con el material sonoro del grito y si la locura puede engendrar obra, cuando no es sino la ausencia de ésta, el alejarse de cualquier forma creadora de redención. De hecho, cuando se debate en torno a las dos —obra y locura—, se discute en realidad acerca del modo en que la primera se vuelve imposible en la segunda, se discute acerca de su incompatibilidad, de cómo una no es sino el reverso ineficaz de la otra.
En las controvertidas relaciones entre demencia y escritura, en el coqueteo frecuente que se ha querido ver por parte de las imágenes del delirio y las del arte, el verbo firme que, más allá de juegos o mistificaciones, asume de verdad la carga de su propio desequilibrio resulta un verbo frustrado, una voz quebrada en el desierto. Ya lo señalaba Foucault, nada permite hablar con la lengua de la razón sobre aquello irrazonable de que dicha lengua, precisamente, se desgaja para constituirse.
No hay discurso alguno de la locura, porque la locura es el enmudecerse, la carencia de nombres y de apelaciones, la negación de todo discurso, de cualquier transcurrir hilado y sugerente. Por eso, la mayor dificultad de un libro de poesía que se proponga como materia el desvarío vendrá a ser un problema de elocución, la cuestión de su mismo configurarse, a no ser que admita esa dificultad como su temática, que ofrezca como su sentido ese calcinarse del significado en el monólogo repetitivo del esquizoide o en la diatriba acusatoria de la histérica.
De este modo procede Alda Merini en su Tierra Santa: habla completamente sola desde el centro de su falta de centro, desde el núcleo de su pérdida. Lo hace sin interlocutores, sin compañía, replegada sobre su miedo y sobre el espejo de sí que ese miedo le tiende, interrumpiéndose antes de haber alcanzado algún atisbo de expresión, volviendo a un silencio febril, silencio de fármacos y de impotencia, del que nunca propiamente consigue librarse. Lo hace una y otra vez con la obstinación de un loco y la desesperación del que sólo tiene eso, esa defensa de palabras contra la progresión de aquello carente de lenguaje, de aquello que no es sino una profunda tarde muda.
Esa batalla contra su propia imposibilidad convierte el poema en un real y entero testimonio del dolor, la palestra donde éste se expone con su confusión y sus contradicciones y donde se acepta esa tarea responsable, esa tarea poética por antonomasia de soportar nuestra parte en el malestar del mundo. Resulta entonces que el desvarío, la porción que nos corresponde y de la que el poema se hace cargo, se vislumbra como su componente imprescindible. El balbuceo de la demencia es ahora la música más legítima, la frase preclara de una enfermedad sin término.
Es decir, Merini obtiene de la insistencia en el duelo una expresividad, una sintaxis para aquello que se niega a toda morfología, a toda gramática, a cualquier enunciación, como si la ceguera fuera el umbral de una distinta revelación. Obtiene de su cultivo de la pena, de su enfrentarse a la herida, el descubrimiento de una diferente y más humana perfección. El manicomio es, en efecto, la tierra prometida, es Galilea y Jericó, el comienzo de un nuevo país con una nueva lengua. Independientemente del valor prevaricador del tropo que detectaba María Corti, esa comparación blasfema de una casa de salud con el espacio milagroso de Palestina que postula una identidad entre el lugar sagrado y el lugar de la insania, parecería más factible suponer ahí la celebración de una metamorfosis en virtud del sufrimiento: las tierras del llanto son tierras benditas merced al llanto mismo. Algo que no es sino su propio extenuarse, su agostarse como territorio, las vuelve sin embargo cielo. De un modo casi teológico, Merini apuesta por el poder salvífico de la palabra, empeñada en el reconocimiento del infierno y templada en la cercanía con él. El verbo se santifica en proximidad con su exterminio, en la cercanía con su límite. Merini ha probado la fuerza de la voz y la ha encontrado capaz.
A partir de ese instante, como comentaba su amigo y protector Manganelli en relación a su diario de estancia en el hospital, dentro de él todo es sacro, todo está vivo, todos los objetos son el principio de una nueva fe y de una idolatría, cada gesto porta una conmovedora voluntad de sentido y cada paso se encamina hacia una transfiguración. La Tierra Santa enuncia una aparición, una epifanía: que aquello que acaba con nosotros configura una suerte de principio, que nada somos sin la cantidad de dolor que soportamos, que la mayor penuria ofrece oportunidades de lucidez. La poesía traspasada de Alda Merini, como el cuerpo del Cristo, ha bajado al Hades y ha ganado en ese tránsito su resurrección. ~