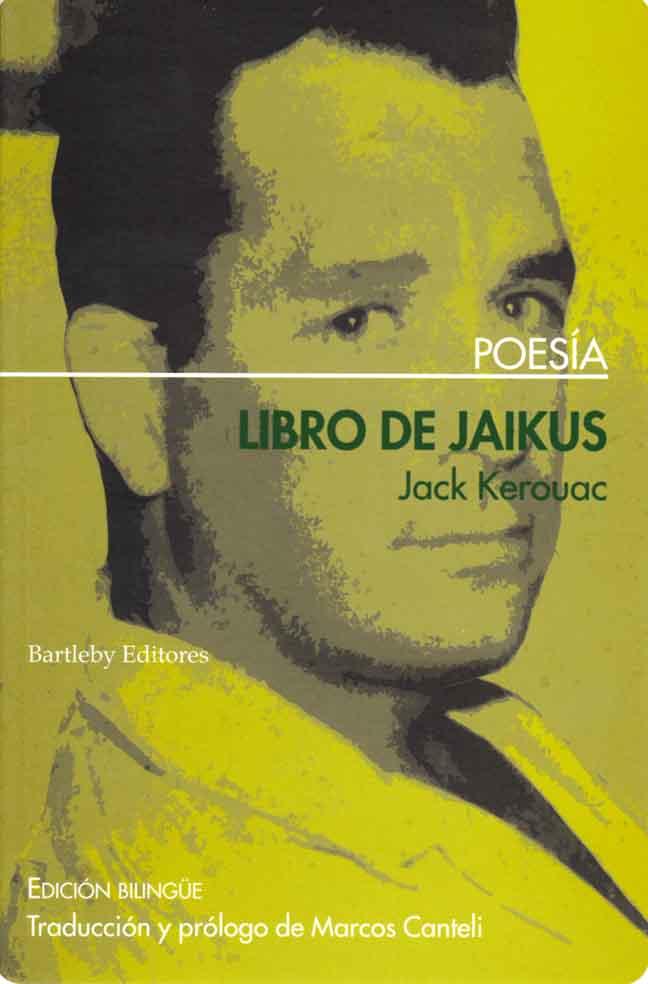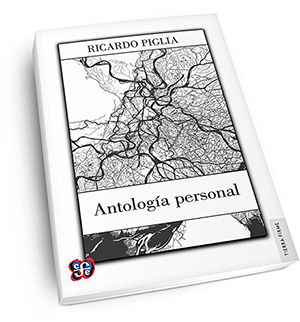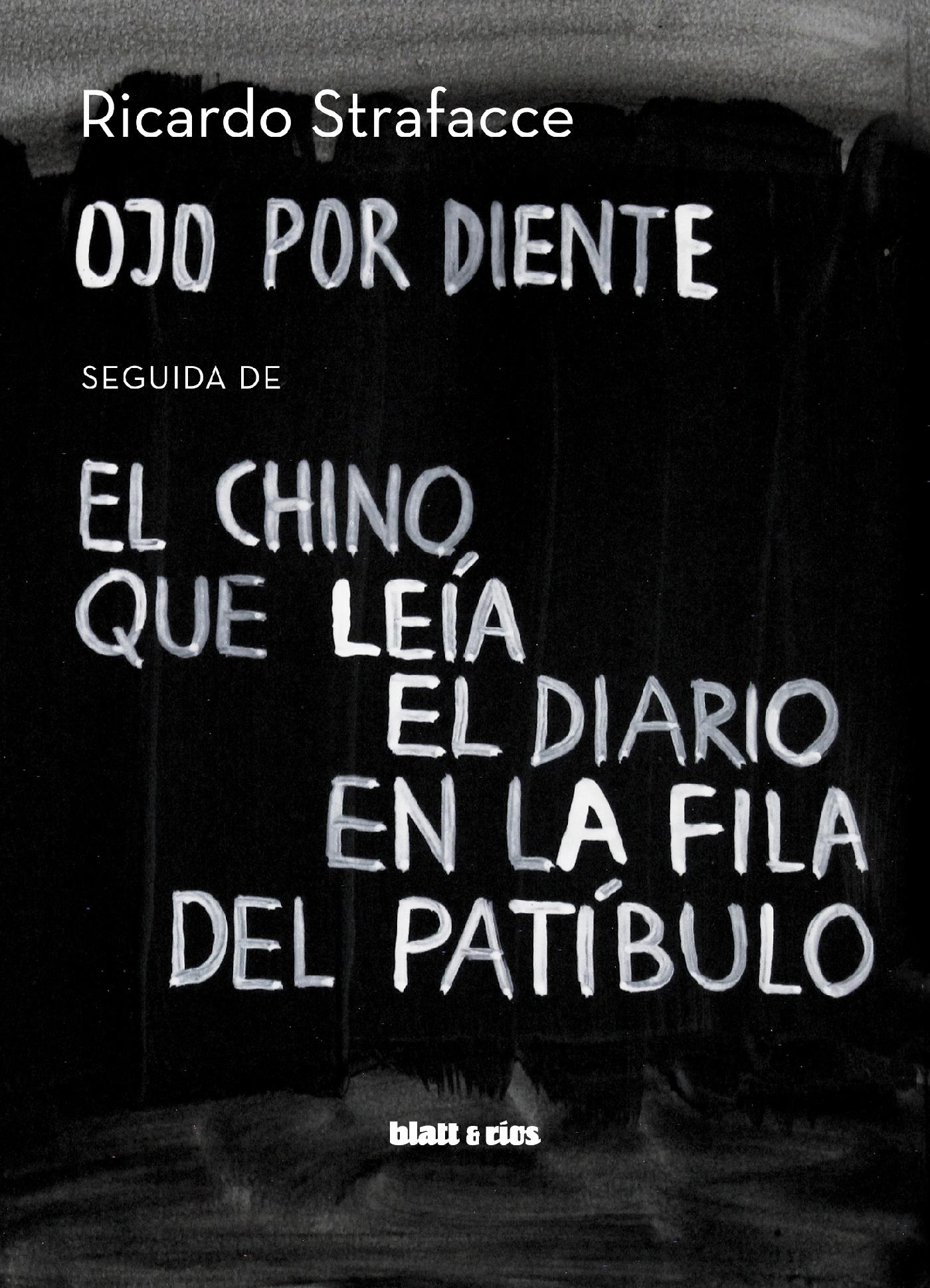El norteamericano Jack Kerouac (1922-1969), adalid de la generación beat y autor de la mítica En el camino (1957), practicó el haiku desde muy temprano. Según nos informa el poeta Marcos Canteli, traductor y prologuista de esta edición, desde 1953, a resultas de una confluencia de circunstancias, vinculadas a su adscripción al budismo: “el descubrimiento de A Buddhist Bible en la biblioteca de San José; el magisterio de uno de los principales introductores del budismo zen en Estados Unidos, Daisetz T. Suzuki, y la amistad con su gran divulgador, Alan Watts; lecturas de la utopía proto-ecologista de Thoreau; la relación magnética con Gary Snyder […] y el resto de beats, sobre todo Ginsberg y Whalen; o las traducciones de jaikus de Blyth”. La concepción del haiku de Kerouac no difiere, en sustancia, de la clásica, formulada en el siglo XVII por su creador, el japonés Matsuo Bashô: “El haiku es simplemente lo que está pasado en este lugar, en este momento”. Como una manifestación más de su noción de escritura espontánea, Kerouac defiende un haiku sencillo como unas gachas, exento de artificios poéticos, grácil como una pastoral de Vivaldi, que capte, gracias a su abrasadora levedad, the real thing, esto es, el núcleo de lo vivido, la plenitud de la experiencia. El buen haiku, en efecto, no exige enjoyamiento retórico alguno, sino la simple aprehensión del instante, mediante un trazo delicado y vigoroso. Es menester, pues, eludir la tentación de la metáfora, pero también la de la insignificancia, para no incurrir en lo que Borges denominaba “la charlatanería de la brevedad”. Ser lacónico no implica ser banal, y practicar la desnudez no autoriza a entronizar la vaciedad. El lenguaje del haiku, pese a su ligereza, ha de contener la suficiente fibra semántica como para que el poema signifique. Kerouac respeta sin dificultad la primera interdicción, pero vulnera a veces la segunda. Muchos de sus haikus, sobre todo los contenidos en la primera sección del libro, que le da título, presentan una estructura enjuta, sostenida por airosas pilastras sensoriales, que acierta a apresar un meollo de transitoriedad, una molécula de vida. Así dice el primero del conjunto: “El gorrioncillo/ en el canalón/ mira a los lados”; o el sexto, uno entre tantos que tienen a los gatos por protagonistas: “En la escarcha de la mañana/ los gatos/ Pisaban despacio”. A esta visión acrónica, atenta a los acaecimientos de la naturaleza –que respeta, por lo tanto, las convenciones del género–, Kerouac añade numerosos poemas surgidos de su inmersión en la cultura de un país y una época; y éste es, de hecho, uno de sus rasgos más atractivos. En estos pop-haikus americanos, como él mismo los bautizó, bulle el cosmos heteróclito de la vida en los Estados Unidos de los sesenta, zarandeado por fraseos jazzísticos, alfilerazos expresionistas y desgarros cromáticos propios del action painting. Así, nos hablan de los molinos de Oklahoma; de Jerónimo, Caballo Loco y Cochise (y de su archienemigo, el general Custer); de las hamburguesas de Coney Island; de un autobús Greyhound traqueteando por Virginia; de Gary Snyder y Jimmy Durante; de Kennedy, Coolidge, Hoover, Truman y Roosevelt; y de deportes: “Campo de béisbol vacío/ –un petirrojo,/ a saltitos por el banquillo”. La influencia del jazz es perceptible en las sutiles síncopas, subrayadas por los guiones y las barras que salpican las composiciones, y en la rugosidad de las melodías, zigzagueantes a veces, o acuchilladas por delgados silencios. Kerouac llegó a grabar un disco titulado Blues y haikus, en el que él leía los poemas y los músicos improvisaban, entre un texto y otro, piezas de jazz.
A la vista de sus numerosas heterodoxias e irreverencias, podría considerarse a Kerouac un iconoclasta: un subvertidor del género. Pero no es así: el quebrantamiento del haiku forma parte también de su esencia. Kerouac, sabedor de que la disposición silábica del inglés no puede reproducir la fluidez de los onji japoneses, desdeña la pauta métrica del haiku –tres versos de cinco, siete y cinco sílabas, respectivamente– y escribe versos breves, sin rima, que a veces infringen también la estructura tripartita y se configuran en pareados o cuartetas. Además, gusta de incorporar ciertos recursos de la vanguardia a sus poemas, como la onomatopeya o el neologismo fantástico: “Espaldarrota buenamierda/ pila pecesgordos/ entre los alcornoques”. En cuanto a los temas, el autor de Los vagabundos del Dharma se interna a menudo en lo escatológico, algo en lo que le precedieron autores tan respetables como Gaki o Tosui Unkei, y habla sin ambages de la orina y la mierda: “Ensimismada, la vaca/ cagando, girándose/ para mirarme”. Aunque el sexo no abunda en este Libro de jaikus, sí asoma, con desvergüenza, en algunas composiciones: “Tarde de primavera–/ un mendigo empalmado/ como un bambú”. Cabe asimismo la burla en los poemas, con un humor onírico y, en ocasiones, cercano a lo surreal: “Desperté quejumbroso/ con el sueño de un cura/ que comía pescuezos de pollo”. Alguna parodia constituye, a la vez, un homenaje, como esta recreación del célebre poema de Bashô: “La vieja charca, ¡sí!/ –el agua a la que saltó/ una rana”. Finalmente, los haikus de Kerouac reparan en lo más vulgar, en lo más anodino: revelan así su preocupación por todo lo humano y reivindican el brillo ceniciento de la vida, frente al anonadante esplendor del cosmos: “Luna de agosto –oh,/ tengo un grano/ en el muslo”.
Pero, con todos sus aciertos, Kerouac también se equivoca. Quizá sea inevitable. Reginald H. Blyth –cuyas traducciones tanto ayudaron a que el de Massachussets se interesara por el género– señaló que, de los 2.000 haikus documentados de Bashô, sólo un centenar eran realmente buenos. Libro de jaikus recoge más de 500 del norteamericano, y muchos de ellos –escritos acaso con demasiada facilidad y poca felicidad– resultan prescindibles. Algunos son abstractos, deshilachados o insustanciales: “Escuchar cómo los pájaros usan/ voces diferentes, perder/ mi perspectiva de la Historia”. Otros se escudan en la metáfora para disimular su oquedad: “Rosa fantasma/ la lascivia/ es un leopardo”. Otros, escritos en una suerte de lenguaje privado, se nos antojan incomprensibles: “Abbid abbayd ingrato/ –el faro/ de las Azores”. Unos cuantos, en fin, se repiten, con variaciones irrelevantes, como si el poeta no hubiese dado con la fórmula precisa para expresar lo que desea: “Anochece–demasiado oscuro/ para leer la página,/ demasiado frío”, leemos en la página 19; y en la 25: “Cae la noche–demasiado oscuro/ para leer el libro,/ demasiado oscuro”.
La traducción de Marcos Canteli es buena: interpreta correctamente el original y mantiene un adecuado equilibrio entre literalidad y musicalidad. Además, atina a verter al castellano los abundantes coloquialismos de Kerouac, y unos referentes culturales –en los que se incrustan términos e ideas provenientes del budismo zen– no siempre próximos al lector en español. Con algunos ajustes, sin embargo, sería aún mejor. Por ejemplo, Canteli abusa del pretérito indefinido, que es la forma de pasado preferida del inglés, en lugar del pretérito perfecto, más natural en castellano. Por ejemplo, traduce “Gray spring rain/ –I never clipped/ My hedges” por “Lluvia gris de primavera/ –y nunca podé/ los setos” (pág. 43). Parece más fluido, y más acorde con el lamento formulado: “–y no he podado / los setos”. ~
(Barcelona, 1962) es poeta, traductor y crítico literario. En 2011 publicó el libro de poemas El desierto verde (El Gato Gris).