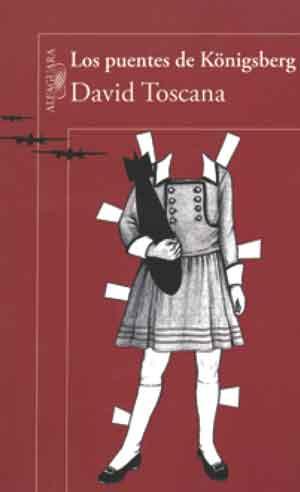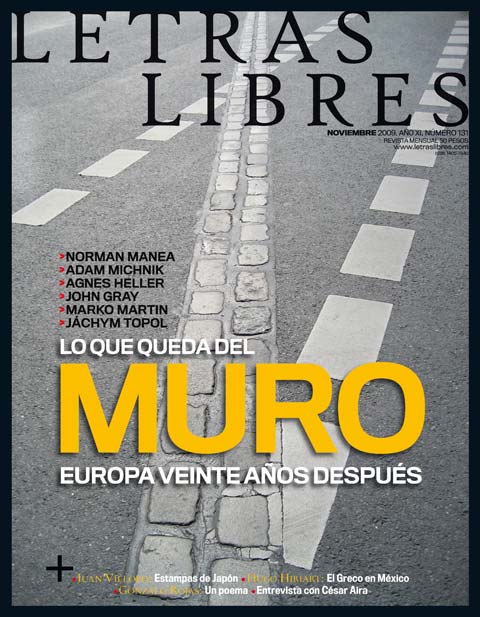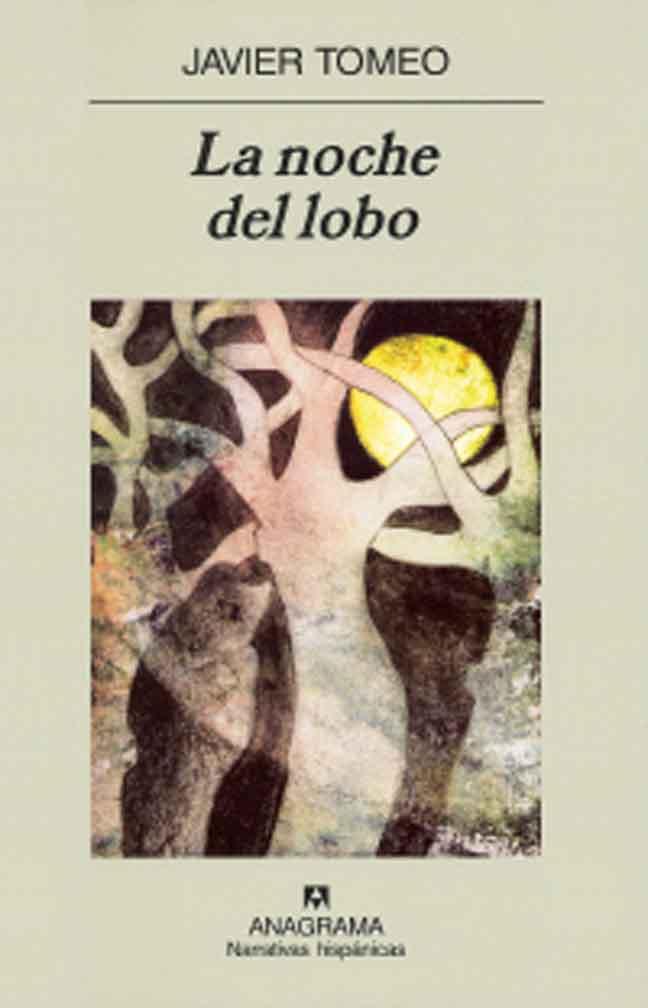De entrada, una afirmación insuficiente: Los puentes de Königsberg, la séptima novela de David Toscana (Monterrey, 1961), es una “reflexión narrativa” en torno de los límites entre la realidad y la imaginación. Pero no es sólo insuficiente, también falsa: esos límites no existen. Lo real no está en ningún lado. En las obras de Toscana hay una conciencia absoluta de la teatralidad presente en la ficción, a la manera de un discurso ritual que de tan autónomo se multiplica por sí mismo sin dar espacio a ningún reclamo terrestre de lo fáctico.
Desde Santa María del Circo (1998), esa notable alegoría de la identidad deshabitada, el autor se ha dedicado no a construir sino a destruir la naturaleza dramática de sus personajes a través de un alud de máscaras. El desquiciamiento –la asunción continuada de otra identidad– se vuelve el rasgo de caracteres que sin este escapismo se verían exentos de robustos porqués en su existencia. Su mente dislocada no es la anomalía de quien pierde su papel en la sociedad y la familia. Es la obtención (o no sé si el rescate) de un devenir alterno, tal vez no auténtico pero sí más satisfactorio. Acaso esta nueva condición vivía latente tras lo ninguneable de su rol previo. Pues de ser nadie (un enano, un maestro de historia despedido, un actor retirado), cada uno acepta o decide ser Alguien (un sacerdote, un general).
Los personajes de Toscana se apropian, pues, de una historia ajena. Los hechos sucedieron antes y en otro sitio; lo que se cuenta ahora es su repetición paródica: un performance con utilería desvencijada. Es una representación fuera de foco, vivida merced al delirio y ritualizada como un fragmento de ficción más meritorio que lo que le dio origen. “Ahí está Monterrey, sigue donde estaba hace muchos años […] ¿Y para qué? ¿Para engendrar obreros? ¿Humo en las chimeneas? ¿Banqueros que engordan? […] ¿Por qué Monterrey habría de vivir y Königsberg tenía que morir?” Los desquiciados de Los puentes… experimentan vergüenza de su Monterrey filisteo y sin-historia y, apropiándose de la tragedia coetánea de la prusiana Königsberg –arrasada por aviones ingleses y saqueada por el Ejército Rojo en 1945–, dan cumplimiento a su aspiración de víctimas: en su documentada locura, Königsberg no es real pero sí necesaria.
Intuitivos de que su condición (personal, mexicana) habría de ser “inferior” a cualquier otra, los personajes se lanzan al juego colectivo que les permite, quijotescamente, actuar de una manera ética que su rol anterior les veda: mejor un general (aunque nazi) derrotado en la defensa de su ciudad que un borrachito dador de lástimas en un quiosco regiomontano. En esta vena, Los puentes de Königsberg sería el mentís definitivo a la unidimensional novela germanófila à la Crack: podría considerársele la gran novela mexicana (la única posible) sobre la segunda guerra mundial.
Ahora, discierno dos lecturas ante este fenómeno del desquiciamiento.
La historia mexicana (y esto no sin injusticia) la vemos como una historia fársica, de opereta. Lo que hay de nuestra parte en mucho es vergüenza: una sensación de compartido ridículo por la ausencia de héroes y la abundancia de pícaros y presidentes de uñas largas. Esto habría dado origen a la reflexión mexicanista de las novelas de Toscana, en las que Lo Falso de Nuestra Historia da pie a un esfuerzo por reescribirla, ahora bajo una luz heroica que no escapa a lo lamentable y lo paródico; así sucede en la irregular El ejército iluminado (2006), en la que un profesor de historia “invade” Estados Unidos para vengar la pérdida de Texas.
Esa, la primera. Otra lectura es esta: la sensación genérica de lo irreal. Toscana pertenece a una familia de narradores hispanoamericanos que adoptan La Irrealidad como el territorio de su fabulación. De cara a la propensión realista mayoritaria, Toscana ha deslindado su obra de la narrativa enfáticamente norteña de su generación y geografía: ese norte suyo pronto se revela un escenario vacío en que su imaginación de lo absurdo y lo aéreo adquiere consistencia (teatral, eso sí). La obra de Toscana se descubre más afín a la de clásicos mayores de Hispanoamérica que también ahondan en una percepción insistida de lo irreal: Onetti, Bioy, Piñera, Efrén y Felisberto Hernández. Quiero decir: el mundo de Toscana, como el de Daniel Sada, es La Irrealidad hispanoamericana de altos vuelos.
En su ir y venir entre distintos planos narrativos, Los puentes de Königsberg dejaría ver que el desquiciamiento (ese escapismo que finge una realización ritual) esconde una verdad novelística. Esta consistiría en lo siguiente: la realidad decepciona; la ficción entusiasma porque, aunque inútil para reparar los desaguisados de aquella, al hacer patente la naturaleza reiterable de todo hecho, termina por hacer factible la identidad de tiempos y lugares. No es sólo un juego lingüístico: Königsberg (temporal, insuficientemente) es Monterrey.
Un tema de Toscana es la violencia sexual: en la extraordinaria Duelo por Miguel Pruneda (2002) y en El último lector (2005) sus personajes se inmiscuyen en una elucubración, entre morbosa y compasiva, sobre el destino de niñas desaparecidas y muertas. En esta nueva obra, Floro y Blasco fabulan sobre el secuestro de seis chicas adolescentes, forzadas para el quizá deleite de políticos pedófilos, mientras un alumno y su maestra ven las calles y los puentes de la ciudad alemana usurpar el trazado urbano de la capital norteña. En otra manifestación de la sensibilidad catastrofista de nuestro tiempo, esta Königsberg americana sufre la destrucción europea de 1945, y lo que sigue: “La guerra ha terminado […] Nadie diga que escuchó un grito de mujer. Dejen que ellas paguen la derrota de sus hombres.” Este desborde igualitario de la violencia en Prusia y Nuevo León admite entonces una lectura de índole moral. Es esta: los lugares y hechos pueden repetirse; las personas no.
Así el proteico Floro deja de ser un hombre de armas y reemprende su miserable camino rumbo a la muerte alcohólica. Un hecho (el secuestro de esas chicas regiomontanas) puede ser repetido: en un ritual terapéutico lo representan tres borrachos, cuatro madres atormentadas y seis botellas vacías –una por cada muchacha–; pero ellas, las desaparecidas (sus cuerpos verdaderos), a pesar de todo alcohol y tanto desvarío, nunca habrán de volver de la violencia, contra la cual ninguna invención, ningún delirio –ni siquiera una obra mayor de la novelística contemporánea– logra enviar reparos suficientes. ~
(Culiacán, 1976) es crítico literario y autor de la novela 'Cartas ajenas' (Ediciones B, 2011).