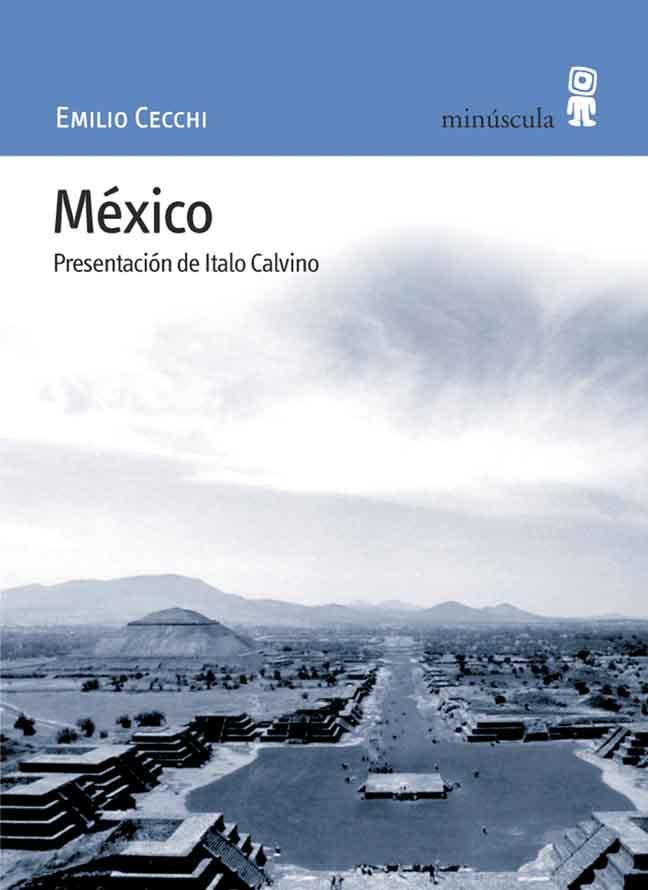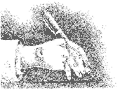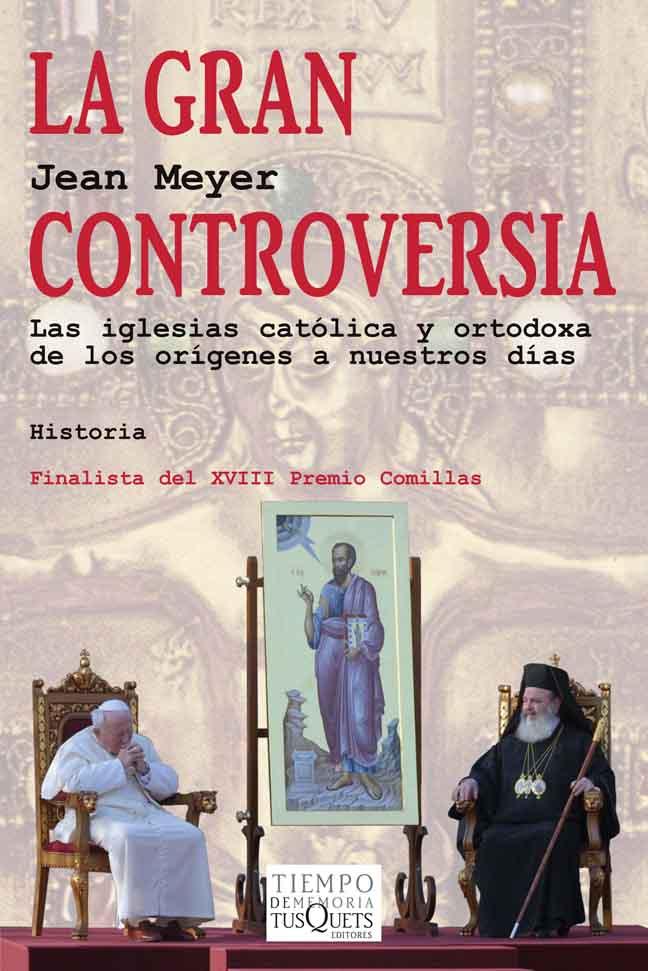La tradición del libro de viajes por México configura un corpus considerable en el que figuran autores de gran estatura, como D. H. Lawrence, Antonin Artaud, William Burroughs, Graham Greene, Juan Rejano, Malcolm Lowry y un largo etcétera. En la mayoría de los casos, los escritores provienen de contextos económicamente más prósperos. El desencuentro entre lector local y autor extranjero, entre una cultura y otra, está servido. Pero no es estéril en sí mismo, a veces es incluso más elocuente que la lucidez, que no deja de acusar la sospechosa aquiescencia del lector local, quien llega a aplaudir los elogios, las sorpresas y la desazón del viajero desde los tópicos de su propia cultura.
El viaje de Emilio Cecchi (Florencia, 1884-Roma, 1966), historiador de arte, crítico literario, traductor y periodista, no es el del escritor sino el del estudioso de la cultura; el autor no va en busca de historias sino de manifestaciones. Este sencillo detalle de su formación académica lo aleja mucho del suceso real-maravilloso y de la canija brutalidad de la barbarie y lo acerca a descubrir los placeres del cronista –pertrechado, además, con las armas de la historiografía–, las instantáneas del esteta y aun los inesperados vislumbres del poeta por casualidad.
Cecchi enseñó cultura italiana como profesor visitante en Berkeley de 1930 a 1931. Durante el período vacacional fue bajando hacia México, por California y, luego, por Nuevo México. La crónica de su descenso es aún mejor que si hubiera partido estrictamente del río Bravo. Al avanzar hacia el sur, desde los camerinos de Hollywood donde le presentan con Buster Keaton y Gloria Swanson, pasando por pueblos mineros abandonados, hasta el encuentro con el arte hopi, se despliega ante nosotros la metamorfosis económica que va del pujante Estados Unidos al México que emerge devastado de la revolución. Aunque marcado por la casualidad, el trayecto del viaje es óptimo: conocer México implica la necesidad de conocer Estados Unidos, el vecino incómodo.
La entrada al país, por El Paso, no deja de ser un síntoma del resto del viaje. Cecchi ha notado la enorme cantidad de mercancías que se agolpan en la frontera (“un Campo di Fiori permanente”) y cómo esto es tan significativo: “Se entra en México a través de una colosal subasta, una inmensa liquidación”. Y fuera de extrañarse se entusiasma por lo que promete ser un alud de nuevas experiencias: “cruzas la frontera mexicana sintiendo que ahora empieza lo bueno”.
Cecchi es despiadado con México. Su actitud es la del filósofo cínico que eleva la verdad por encima de todo, pero su mirada no es naturalista ni su escuela la del paternalismo europeo que llora y tiene lástima por los pobres latinoamericanos (aquellos hijos perdidos del imperio), es decir, la escuela de la limosna. Muy al contrario, su dedo en alto señala en todo momento lo que no ha visto en ningún otro lado, lo que le parece auténticamente mexicano (acordemos la inefable e individual naturaleza de semejante concepto para evitar discusiones ociosas) y lo que su amplia cultura artística e histórica le permiten delimitar como tal. Sólo sumados así, estos tres factores dan como resultado una perspectiva rica en lo que nos parece una profunda comprensión de la cultura mexicana.
A veces los desencuentros también son elocuentes. Quizá el mayor de Cecchi se produce con un segmento de la realidad histórica, específicamente en su apreciación de las culturas y el arte prehispánico. En Teotihuacan, ahí donde se sorprende ante un culto infernal de la muerte que encontraría su plenitud en la aniquilación per se, es incapaz de ver la ontología diacrónica de la religión antigua, celebración de la vida en este y en el otro mundo. Fallo fructífero que no deja de manifestar cierta mentalidad del europeo ilustrado de los años treinta: el cosmopolitismo de buena fe que sin embargo topa con lo primigenio, poco estudiado, poco explicado.
Pero, la verdad sea dicha, es difícil no coincidir con Cecchi en muchos de sus avistamientos. Ha mirado como pocos escritores los detalles. El “helenismo de marca masónica y positivista” que subyace en los nombres masculinos como Heraclio, Plutarco o Porfirio. Que “la noche es en México más negra que en otros lugares, y siempre con un ay en el cuerpo, un algo de truculento”. Y también se asoma a los grandes temas con perspicacia, sabe muy bien que la fe de los mexicanos, en el fondo, tiene poco que ver con la iglesia católica y mucho con la antigua cultura prehispánica. Y que la iglesia es un poder fáctico que también se ha llenado las manos de oro. Ya ve una secreta nostalgia mexicana por Maximiliano, sospecha de Diego Rivera y del comunismo panfletario y prefiere como pintor mexicano al alucinante Goitia. Despotrica del barroco pero aprecia su buena y muy original factura. Se sumerge con pasmosa soltura en el análisis literario de los corridos relacionando el llamado arte culto con el popular. Y, lo más importante, consuma la aspiración de todo viajero: absorber la atmósfera. Lograr que el viaje sea, como dice Italo Calvino en su brillante presentación, también un viaje interior; no le cuesta trabajo a Cecchi, cuya sensibilidad sintoniza constantemente y cada vez a mayor profundidad con el rumor de las aguas mexicanas. Por esto puede escribir la siguiente, memorable frase: “México no es alegre. Pero es mejor que alegre. Está lleno de una furia profunda”. ~