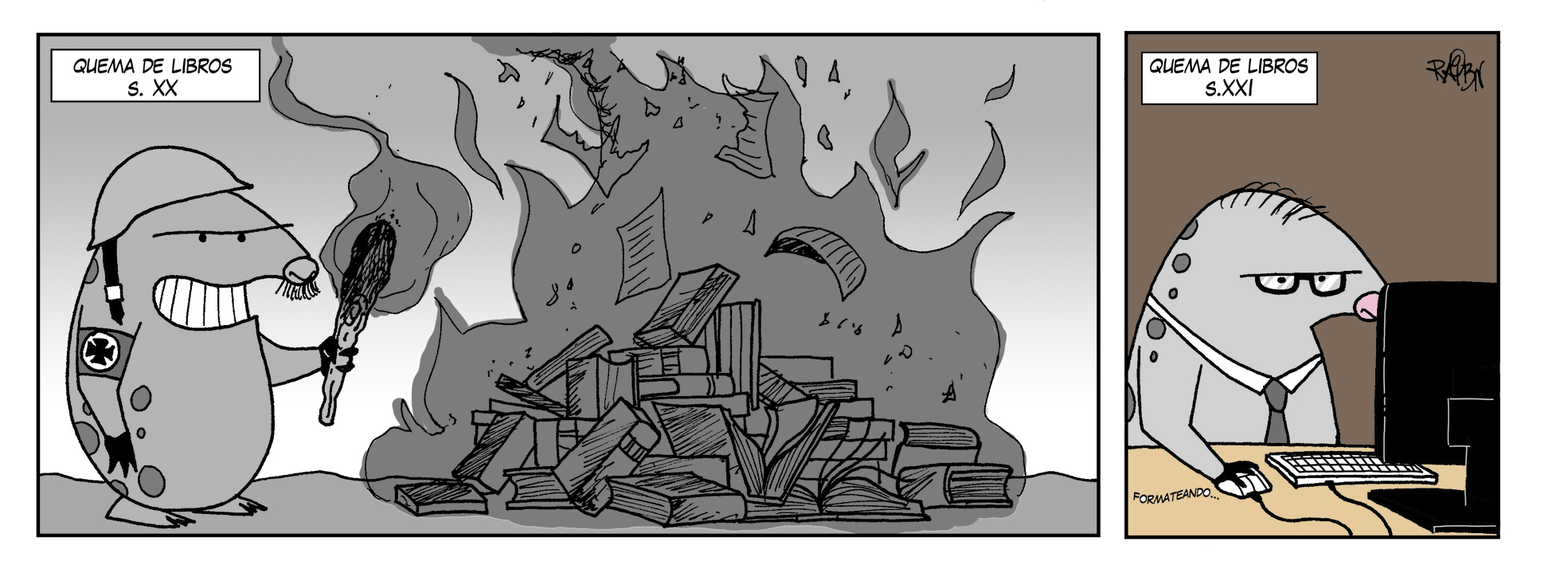La mayoría de los museos suelen ser espacios de prohibición donde nada se toca, poco se habla y apenas se escucha. El Newseum de la capital de Estados Unidos es una provocación a los sentidos. Podría ser también una demostración de poderío: tal vez no es una casualidad que en el país que posee más periódicos, televisoras, revistas y estaciones de radio en el planeta, el museo dedicado a la noticia se levante con cierta arrogancia entre la Casa Blanca y el Capitolio.
Desde la puerta de entrada, con el despliegue de las primeras planas de periódicos estadounidenses, inicia un bombardeo que a cada paso te recuerda que estás en un templo levantado para rendir homenaje a la noticia y su carácter universal, aunque por momentos también se convierte en una galería de la falibilidad probada de los medios (incluso los más prestigiados) y del daño que con frecuencia suelen provocar el amarillismo y los errores producidos por los responsables de mantener informadas a las sociedades.
En el museo no hay sala ni pasillo libre de voces en off y fotografías que hacen reír y llorar; de escenas de eventos históricos proyectadas en pantallas de todos los tamaños; y de objetos de la noticia en exhibición tan extraños como una puerta de metal y unas pantuflas, o tan espectaculares como varias paredes y una torre de vigilancia que pertenecieron al Muro de Berlín. Ah, y por supuesto, miles de tapas de periódicos distribuidas por todas partes: en diminutas pantallas digitales, encapsuladas en vitrinas plásticas y sobre las paredes. Hay titulares escritos hasta en los muros de los sanitarios.
Lo primero que sorprende del museo de la noticia de Washington son sus dimensiones. Es inevitable vincular su fachada monumental y sus siete pisos de altura con la espectacularidad de la industria del entretenimiento estadounidense, un monstruo millonario que se mueve a golpes de ratings y escándalos privados que se vuelven espectáculos públicos. El museo se asemeja a una caja de zapatos gigante construida con quinientos millones de dólares, en acero y cristal, cuyo carácter se aproxima más a los parques de diversiones californianos que a la idea más rigurosa de un museo convencional.
Por ejemplo, cuando estás en la sala que proyecta un filme en cuarta dimensión, puedes sentir en la butaca el tremor de las explosiones provocadas por un bombardeo aéreo en Londres en la Segunda Guerra Mundial, mientras un legendario reportero transmite micrófono en mano desde el techo de un edificio desde el cual se avista la ciudad en ruinas. En otras áreas, el toque del dedo índice sobre una pantalla líquida puede trasladarte en segundos a la época en que las noticias se difundían por medio de newsreels, los noticiarios de nueve minutos que se proyectaban en las salas de cine a principios del siglo XX; a la Segunda Guerra Mundial, al ascenso de Hitler al poder y a la matanza en el Tecnológico de Virginia.
Una mañana de jueves de mayo el Newseum recibía la visita de cientos de escolares de educación elemental y otros de enseñanza secundaria. Los guías, que visten unas inconfundibles chaquetas verdes, sugieren observar el museo en un recorrido de espiral descendente. Para hacerlo hay que bajar al sótano y abordar unos gigantescos elevadores hidráulicos. Aquel día un racimo de mujeres adolescentes en minifalda se pasmó en uno de los extremos del primer piso. Todas miraban sin decir una palabra los ocho bloques de concreto que tenían enfrente. Cada uno pesa tres toneladas, se levanta tres metros de alto desde el piso y fueron traídos desde Alemania. Se trata de la sección dedicada al Muro de Berlín. Es un espacio acondicionado de manera que puedes tener alguna sensación de lo que era estar dentro, o fuera, de sus límites:
Si estás de pie frente a lo que sería la parte frontal de las paredes, puedes ver los grafitis que los artistas Thierry Noir y Jurgen Grosse dibujaron algún día tras burlar la vigilancia de la Alemania del Oeste; también, algunas frases en inglés: “Tú eres el poder”, “Paso por Paso” y “Reaccionemos”.
Si caminas un poco y rodeas las paredes podrás descubrir del otro lado, en un salón que produce una sensación de encierro, la textura desnuda y gris de los muros, los muros silenciosos que se levantaban del lado de la Alemania del Este. Si volteas encontrarás a tu espalda una torre de diez metros de altura con una ventana de vigilancia en la parte más alta. Es el sitio desde el cual los soldados disparaban a las personas que intentaban cruzar.
Esa torre es la única en Estados Unidos de un total de trescientas que se extendían a lo largo del Muro de Berlín. Si entras en ella escucharás una grabación con sonidos que te remitirán a esa época: aullidos de sirenas policíacas, tableteo de metralletas, el golpe uniforme de las botas militares sobre el piso. “Es aterrador”, dijo una mujer joven que no soportó ni diez segundos dentro.
Unos elevadores hidráulicos te conducen al quinto piso, la galería de la historia, donde más de treinta mil portadas de periódicos de todos los tiempos descansan en unas vitrinas horizontales y translúcidas. Una de ellas muestra el cuerpo desnudo de Lee Harvey Oswald sobre la plancha de una morgue. En el medio de la galería, unas pantallas digitales exhiben los nombres y biografías breves de cientos de personajes de la noticia en el mundo. Ahí están algunos mexicanos: Emilio Azcárraga, Agustín Casasola, Ricardo Flores Magón, Alejandro Junco, Julio Scherer e Ignacio Lozano, que fundó los diarios latinos La Prensa y La Opinión.
Tras una vitrina de cristal se aprecia una puerta amarilla un poco maltratada y con unos raspones verdosos. Colocados con pegamento, se ven dos letreros de papel que prohíben abrirla. Por esa puerta pasó uno de los escándalos más grandes de la historia de Estados Unidos: el Watergate. Detrás de ella, un guardia encontró a cinco personas escondidas bajo unos escritorios en las oficinas del Partido Demócrata. Después se supo que eran espías y más tarde, como muestran las imágenes de un monitor instalado en lo alto de la vitrina, el presidente Nixon se vio obligado a renunciar.
La puerta fue confiscada por el FBI en julio de 1973, y años más tarde devuelta a los propietarios del edificio Watergate. El Newseum la exhibe ahora junto con otros objetos extraños que son apreciados casi con curiosidad voyeurista por algunos visitantes: el cuaderno de apuntes en el que el reportero Michael Isikoff escribió por primera vez el nombre de Monica Lewinsky antes de exponer al mundo los escándalos sexuales del presidente Clinton; las pantuflas rojas que Ana Marie Cox utilizaba para escribir desde su casa el afamado blog político Wonkette, y los apuntes ininteligibles del periodista Ike Pappas el día que vio a Jack Ruby disparar a Lee Harvey Oswald en un garaje policíaco.
Hay otros espacios y piezas sobresalientes en el museo: una tabla con inscripciones hechas por los sumerios hace 3,262 años; la galería dedicada a los premios Pulitzer, con cientos de fotografías, videos y testimonios de fotógrafos de tragedias, guerras y subculturas poco exploradas (un pueblo de cowboys donde un hombre está obsesionado con pilotear un helicóptero sobre sus vacas); una sección que muestra algunas vergüenzas del periodismo –las invenciones de Jayson Blair en The New York Times y un titular que anuncia el triunfo de Charles Hughes en la elección de 1916, que ganó Woodrow Wilson– y una área dedicada a los atentados terroristas de 2001 que exhibe las ruinas de una antena y las tapas de periódicos de todo el mundo aquel día, incluido uno que tituló: ¡Bastardos! ~