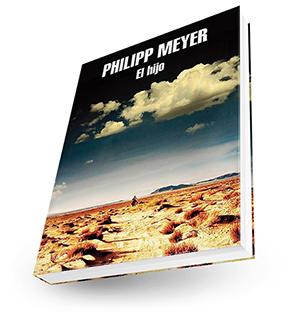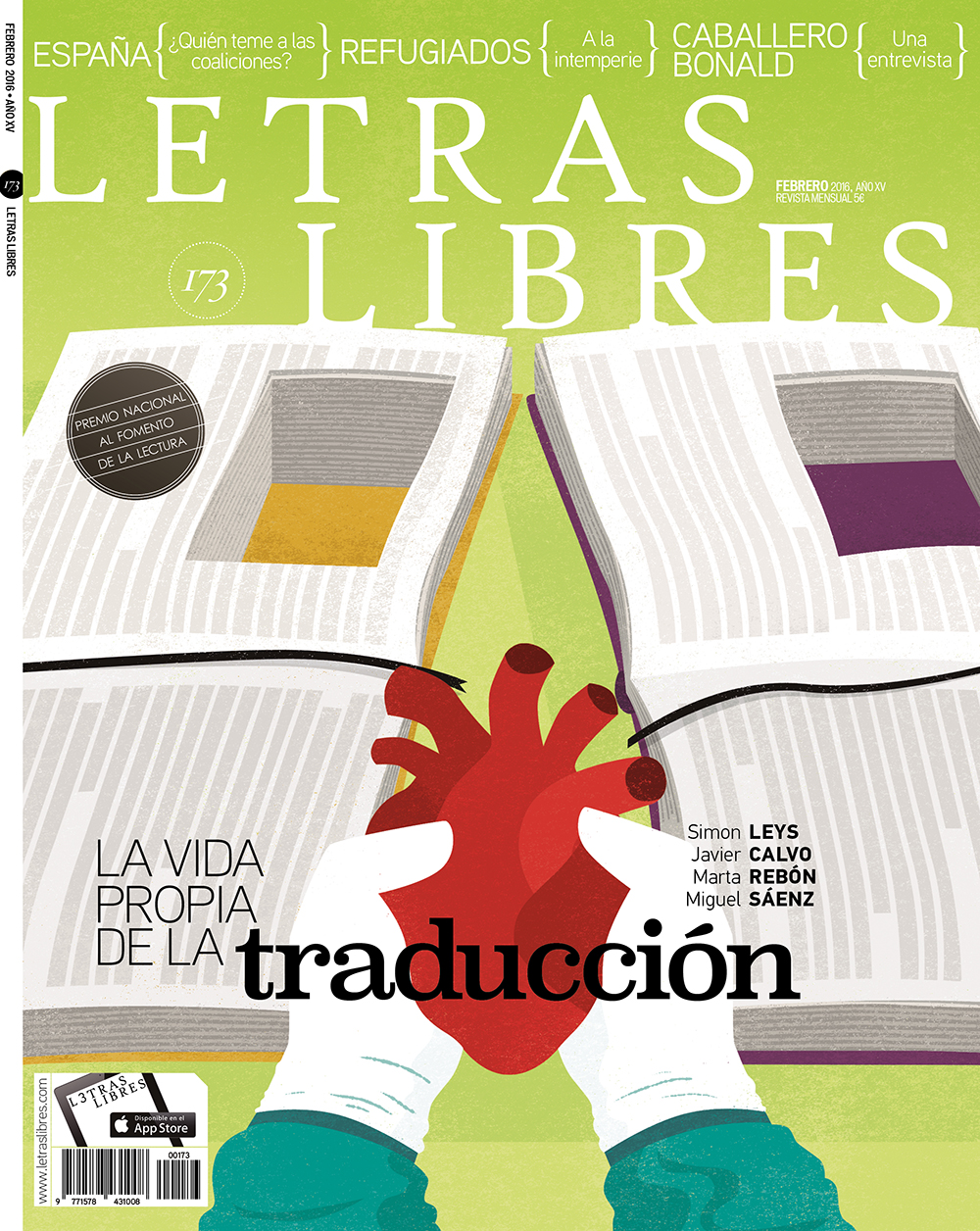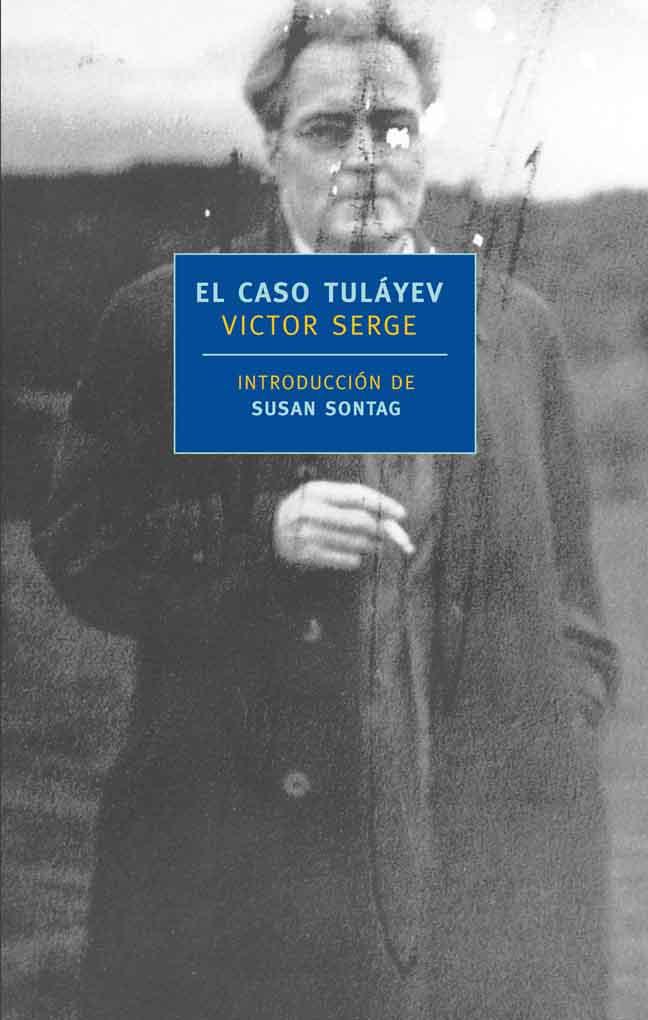Philipp Meyer
El hijo
Traducción de Eduardo Iriarte Goñi
Barcelona, Literatura Random House, 2015, 592 pp.
Lo precisa Lawrence Buell en su tan esclarecedor como imprescindible The Dream of the Great American Novel (Belknap, 2014): la primera mención al monstruo leviatánico como “concepto crítico” fue avistada en un ensayo del hoy olvidado novelista John William De Forest. Pero el primero en bautizarlo como gan (Great American Novel) no fue otro que un tal Henry James, quien –entre irritado y tentado por todo el asunto– no demoró en lanzarse, también, a su caza. La cosa, está claro, no quedó ahí. Y, desde entonces (pasando por variaciones tan diferentes como Moby Dick, Las aventuras de Huckleberry Finn, El gran Gatsby, Paralelo 42/1919/El gran dinero, ¡Absalom, Absalom!, ¿Por quién doblan las campanas?, Hombre invisible, Las aventuras de Augie March, A sangre fría, la serie protagonizada por “Rabbit” Angstrom, Matadero Cinco, Trampa-22, El arcoíris de la gravedad, e insertar aquí la favorita de cada uno) no hay año en que no se postule un nuevo espécimen de la especie polimorfa y perversa.
Así, puntualmente, en 2009, el periódico The Plain Dealer titulaba preguntándose “¿Es American Rust la nueva Gran Novela Americana?” Y respondía que sí. Y American Rust era el debut de un tal Philipp Meyer (excita más y mejor si el postulante es un desconocido y, además, fue expulsado del colegio secundario); y no era otra cosa que una lograda crónica de un decadente pueblo de Pensilvania con una economía basada en fundida siderurgia por cuyas calles deambulaban dos amigos que intentaban escapar a un destino funesto. Algo que se veía como La última película de Larry McMurtry en versión fílmica de Peter Bogdanovich, sonaba a disco de canciones secas y desesperadas de Bruce Springsteen y/o John Mellencamp, y remitía a otras depresiones urbanas de Rusell Banks y Richard Russo y Dennis Lehane.
American Rust recibió cuatrocientos mil de adelanto, fue celebrada por críticas difíciles de contentar como la implacable Michiko Kakutani de The New York Times, encontró sus lectores, y Meyer fue incluido en su periódica lista de “20 Under 40” elaborada por el semanario The New Yorker. American Rust llegó y pasó, también, por un paisaje dominado por el realismo social de Jonathan “Great American Writer” Franzen, descendiente directo de Theodore Dreiser & John O’Hara & Co.
Y, sí, digámoslo: el milenio –cortesía del impacto crítico-mediático e involuntarias radiaciones de esa suerte de compendium estético-temático hasta la fecha que fue Las correcciones– empezó un tanto conservador en lo que hace a la gan, luego de que el siglo XX terminara por todo lo alto con exponentes más que atendibles y admirables del calibre de Submundo de Don DeLillo, El teatro de Sabbath y la Trilogía americana de Philip Roth, Mason & Dixon de Thomas Pynchon y La broma infinita de David Foster Wallace.
De este lado, con matices, pero siempre jugando más o menos seguro, los muy galardonados greatest hits del nuevo milenio –llámense El jilguero de Donna Tartt, La luz que no puedes ver de Anthony Doerr y la reciente A Little Life de Hanya Yanagihara entre otras– son estructuras convencionales y eficientes. Buenas historias contadas de buena manera. Y eso es todo y seguramente es más que suficiente. Pero podría ser aún más. Hay excepciones y Adam Johnson (ganador del premio Pulitzer en el 2013 con la novela El huérfano y del National Book Award de este año con los relatos de Fortune Smiles) intenta algo diferente con una tragicomedia muy dickensiana trasladada a la Corea del Norte de Kim Jong-il, con el fin del mundo por la torpeza de un profesor de campus, y con las confesiones de pederastas arrepentidos, disparos de francotiradores adolescentes en el ejército, vagabundeos de amas de casa fantasmas y servicios de un holograma de Kurt Cobain listo para distraer a un enferma terminal.
Sin llegar tan lejos, con El hijo –cinco años de trabajo, bestseller y segunda escala de una anunciada trilogía, esa palabra mágica que acerca aún más a la gan– Meyer hace algo muy interesante y rendidor. Se instala en el muy tradicional y curtido western/saga familiar (género indiscutiblemente made in usa) y lo enrarece con una alternancia de voces y registros y épocas para conseguir un más que disfrutable producto donde conviven sin molestarse las invocaciones gótico-bíblicas de William Faulkner/Cormac McCarthy con la muy funcional y enganchadora narratividad pura y dura de un Nobel local al que muy pocos invocan tal vez por considerarlo demasiado “simple” en lo suyo y cercano a las planicies del novelón bestseller: John Steinbeck y, muy especialmente, su Al este del Edén, aquí mirando al sur.
Aquí, como allá, una familia maldita –cuatro generaciones de texanos McCulloughs– que llega galopando espasmódica y desordenadamente desde los albores de la Guerra de Secesión hasta el 11 de septiembre de 2001, enriqueciéndose primero con la ganadería y petróleo con modales que van del CinemaScope de filmes como Gigante (por ahí hay un cameo de Edna Ferber y una mención a James Dean) al plasma de las series históricas de la hbo con romance y sexo y ultraviolencia. Y, en su centro, la figura totémica del centenario Eli “El Coronel” McCullough: capturado a los trece años por los comanches (que antes habían matado a su madre y a su hermana) y convertido en un guerrero feroz e hijo adoptivo del gran jefe. Su “reeducación” como Tiehteti-taibo (nombre que significa “Patético hombrecito blanco”) es, sin dudas, el punto más alto del libro. Y al volver a la “civilización”, Eli siempre llevará –aunque solo él la vea– pintura de guerra en su rostro. Y decide que, si no le dejan ser un comanche, entonces será lo segundo mejor que se puede llegar a ser: un magnate listo para arrancarle –metafórica pero dolorosamente– el cuero cabelludo a todo aquel que se le ponga en contra o se cruce en su camino. Y de eso se enterarán su hijo, el frágil Peter, y su bisnieta, la endurecida Jeannie, dispuesta a lo que sea para hacer la suya en un mundo de machos. Y, sobre todo, los masacrados miembros de la familia García. Así, El hijo (a mitad de camino entre esa empresa descomunal que es el ciclo en trámite Seven Dreams de William T. Vollmann y los mamotretos geográficos de James Michener o Edward Rutherford) se ubica también entre otros hitos más o menos populares de la literatura o del cine del vaquerismo iniciático con indios (como Paloma solitaria, Jeremiah Johnson, Pequeño gran hombre, Bailando con lobos, Dead Man, Centauros del desierto entre otros y otras), pero acaba apuntando y disparando sobre otras cosas. El verdadero tema de El hijo –más allá de las constantes del arco y pistola– es qué significa triunfar en los Estados Unidos y cuán astuto hay que ser para alcanzar la cima. En este sentido, El hijo es casi un manual de instrucciones para triunfar en los negocios y fracasar en los afectos. Y convertirse en leyenda grande y norteamericana y de novela.
Durante la gira de presentación de El hijo, Meyer contó una y otra vez que aprendió a seguir y cazar presas como los comanches y que bebió significativas cantidades de sangre de bisonte para poder describir luego su sabor con exactitud.
Buen provecho.
Mientras tanto, en mi modesto parecer, la más eficiente de todas las gan (reinventando a la vez que iluminando el paisaje norteamericano; también con alguien joven al que se lo llevan lejos de casa para ser iniciado y transformado y endurecido) fue, paradójicamente, escrita por un ruso y bautizada no como La hija sino como Lolita. ~
es escritor. En 2019 publicó La parte recordada (Literatura Random House).