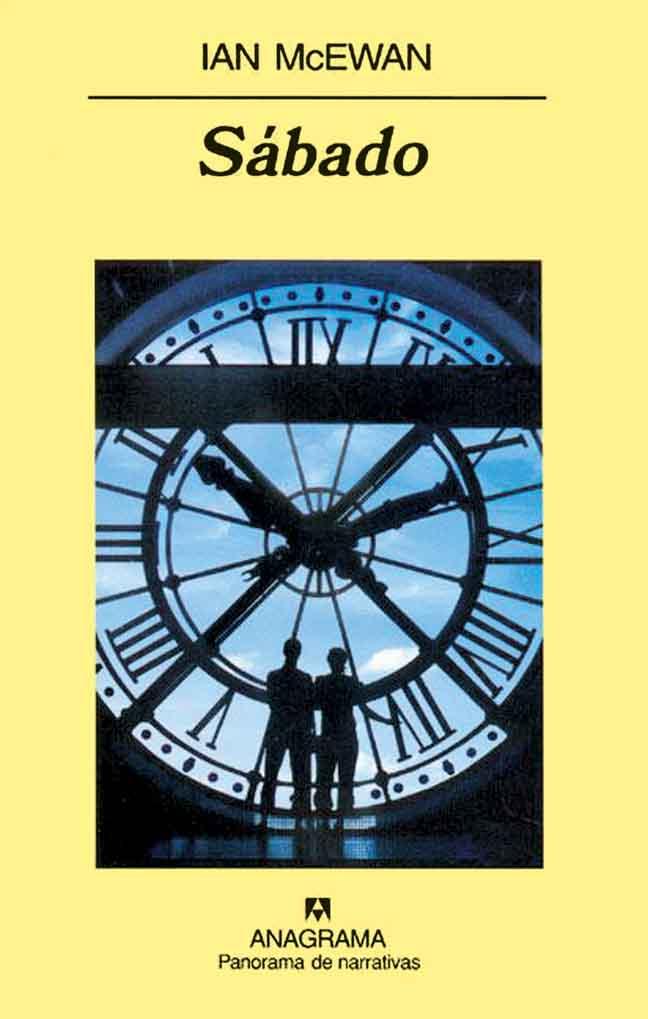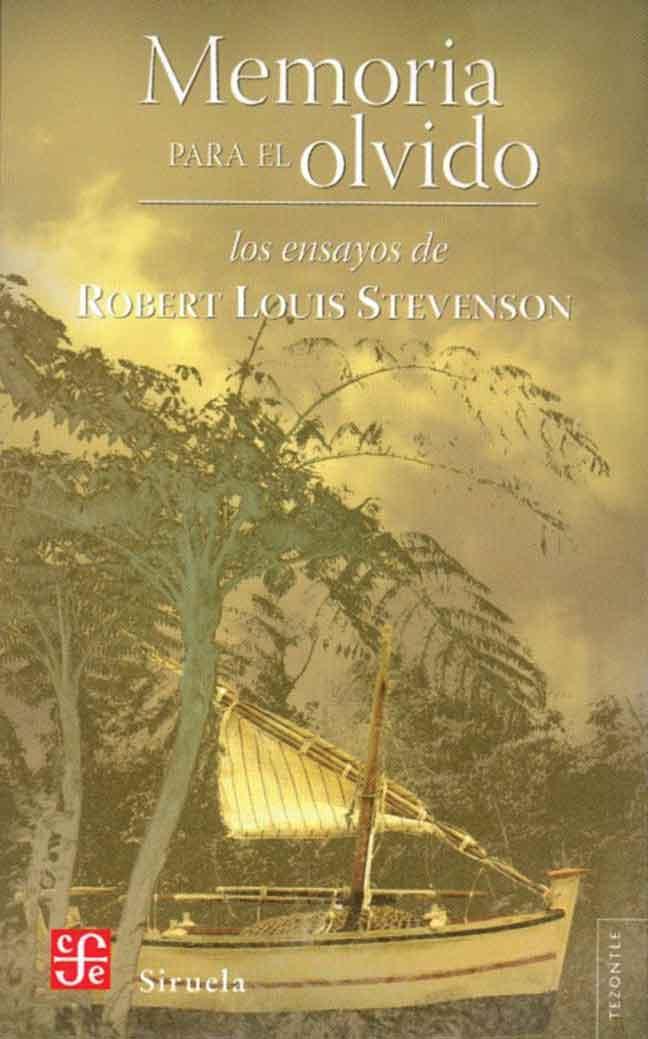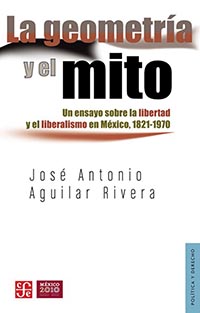El 2 de febrero de 1922 James Joyce cumple cuarenta años y se publica su Ulises. De inmediato se incorpora al censo de las obras difíciles de leer y de publicar. La última semana de 1933, se legaliza el consumo de alcohol y la impresión del Ulises. La salida del infierno de su mera imposibilidad y su ascenso hacia el centro del canon vigesímico tomaría aun más tiempo y varios factores: la difusión popular de la obra de Freud; el debilitamiento de los enigmas de la vanguardia provocado por sus epígonos cada vez más dóciles; la exitosa doma del texto por las corrientes explicativas de la alta modernidad crítica: del new criticism al estructuralismo.
Quizá uno de los efectos agradecibles de las escuelas posteriores es haber atacado a la literatura con la saña necesaria para revitalizarla. Gracias a estos procesos el Ulises ha dejado de ser una obra irremontable, una colección de referencias literarias disfrazadas. Sobrevive a la novedad de sus procedimientos el núcleo de su creación: la epifanía de lo diario como fibra erótica de la vida buena.
Leo la más reciente novela de Ian McEwan (1948) tanto como el mayor logro de esta posibilidad de lectura como su traición. Sábado narra lo que durante el 15 de febrero del año 2003 –el día de la gran protesta contra la invasión de Iraq– le pasa al neurocirujano Henry Perowne, quien encarna el cambio de estafeta de la psicología al determinismo genómico.
En segundo plano, con mucha mayor potencia que la ciudad o las protestas, aparece su familia: la esposa abogado que trabaja para un periódico, la hija que estudia un doctorado en Francia y, a la sombra de las enseñanzas del suegro poeta, está por publicar su primer libro; el hijo que toca blues, la madre sumida en las nieblas del alzheimer. Los Perowne, como grupo, muestran el perfil que define a los personajes del mejor McEwan: todos son guapos, sus considerables inteligencias se han ejercitado en educaciones dilatadas, han triunfado en casi todos los aspectos de la vida y, sobre todo, son profundamente buenos.
De hecho, el recorrido de la novela –como en Ámsterdam o El inocente o Expiación o casi cualquier cosa que haya escrito McEwan– obliga a que sus personajes abandonen por un instante la facilidad de sus vidas para probar la raíz de su temple ético. No solamente en el enfrentamiento de salón que se desliza como un tema aceptable en las pausas del intenso trabajo de quienes triunfan –“La Generación iPod no quiere saber. No quiere que haya nada entre su consumo de éxtasis en las discotecas, sus vuelos de descuento, su reality tv”–, sino de manera radical, afectando la posibilidad misma de su bondad, de su generosidad, de sus amores.
El recorrido del doctor Perowne, que comienza cuando despierta de madrugada y ve un avión con un motor en llamas, va trenzando la rutina del sexo marital y el squash contra un colega, la excepcionalidad de la mayor manifestación pública en la historia de Gran Bretaña y la mínima desgracia de un choque que parece sin mayores consecuencias para culminar en el momento en que una esperada reunión familiar se convierte en una escena de terror. El tipo con el que chocó Perowne ha entrado a su casa y pone un cuchillo en la garganta de su mujer. La amenaza del sábado no es un avión suicida, sino una grieta en lo íntimo. La placidez del siglo xxi y su “círculo expansivo de conmiseración moral” exigen un precio cruel.
El clímax es tan emocionante como obvio, y muestra la lección que McEwan decidió no aprender de Joyce. A partir de Expiación, el autor había demostrado que sus poderes como narrador son los más agudos y se encuentran entre los más vastos de toda la lengua inglesa: es capaz de narrar una neurocirugía con el mismo equilibrio fascinante entre precisión y compasión con que le da vida a la compra del pescado. Así, aunque la tersura de su prosa no sufre cuando cristaliza la capacidad de los Perowne para vencer a su agresor y, acto seguido, salvarlo de la muerte, este momento extraordinario resulta mucho menos fascinante que la suma de sus leves causas; las nimiedades del sábado.
Quizá McEwan tenga razón y el momento del vigor ético que el azar parece depararle incluso a los más afortunados sea necesario para preservar la cotidianidad y sus placeres. Sábado es una reflexión narrativa y altamente gozosa sobre las posibilidades y los precios de nuestra libertad acotada, y sobre la felicidad posible bajo las nuevas circunstancias de su fatalidad en tanto producto económico y educativo, tanto como biológico y político. Sería más fácil vivir en un mundo que no hubiera traicionado a Joyce, aunque quizá los atentados de Londres en julio del año pasado le dan la razón a McEwan. ~