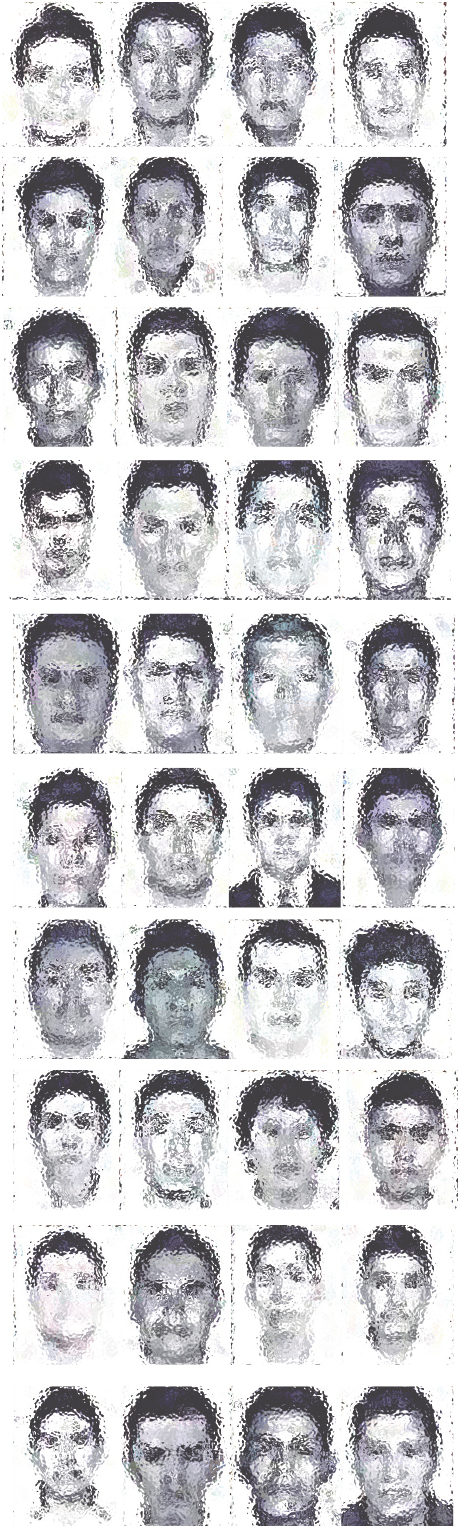La publicación de Tiempo de silencio en 1962 fue recibida por la mayoría como un soplo de aire fresco. El modernismo, en el sentido anglosajón, había llegado por fin a la novela española, renovando un género que parecía estancado. Hubo, no obstante, alguna voz disidente. Es conocido el veredicto de Juan Benet sobre la novela de su entonces amigo. Como contó Félix de Azúa en Autobiografía de papel, lo hundió en la miseria al decirle que por debajo de una fina capa de Joyce su prosa seguía oliendo a Galdós. Benet creía que en un futuro Martín-Santos sería capaz de escribir libros más ambiciosos y a la altura de su talento. El problema es que ese futuro apenas fue. A principios de 1964, el escritor fallecía en un accidente de tráfico, dejando inacabada su novela más ambiciosa: Tiempo de destrucción.
Esta novela, prácticamente inencontrable desde hace años, acaba de ser rescatada ahora por Galaxia Gutenberg en una nueva edición a cargo de Mauricio Jalón. Jalón, que ya se encargó de la edición de El amanecer podrido, de Benet y Martín-Santos, propone aquí una versión distinta a la que José-Carlos Mainer publicara en 1975 en Seix Barral. El material se ha estructurado de forma diferente y se ha optado por refundir las distintas versiones de algunos episodios en un solo texto en vez de presentar las diferentes variantes en distinto tipo de letra, dando lugar a un libro más homogéneo y accesible para el lector. Uno de los aciertos de esta edición es incluir un pequeño ensayo, llamado “Lo que quiero contar”, a modo de prólogo. El autor (ficticio) de este texto es un amigo que conoce al protagonista de la novela, Agustín, en su época estudiantil. Este amigo será el narrador-testigo durante algunos capítulos (en otros será relevado por una voz narrativa impersonal). Según señala Mainer, en la redacción definitiva de la novela, Martín-Santos “habría hecho desaparecer” a este narrador; por eso sus reflexiones así como el mencionado prólogo fueron excluidos en la edición de Seix Barral. Sea como sea, el prefacio ofrece información muy valiosa sobre el protagonista, un hombre consciente de su destino, al menos de forma intermitente. Para el narrador esto es importante, pues es en los momentos en que uno se sorprende realizando “un destino que no había sido previsto ni buscado” cuando descubrimos la verdad sobre nosotros mismos.
El momento de la verdad para Agustín llega el día en que, tras superar “una serie de tabúes” de toda índole, se dispone a perder la virginidad con una prostituta. Ese día el destino le tenía guardada una sorpresa (de ahí la sombría carcajada del destino que abre la novela) y en el instante decisivo es incapaz de “cumplir”. Tras esta escena inaugural, el narrador indaga en los posibles motivos del fiasco del protagonista. Desde niño, ha recibido órdenes opuestas por parte de sus progenitores. La madre no paraba de repetirle algo que él recibía como una orden: “Vas a ser un calzonazos como tu padre”; este, por su parte, no se conformaba con cualquier cosa: “Tú, hijo mío, le decía Demetrios, has de ser muy bueno. Tú sé bueno que has de llegar a ser algo muy grande.” Cabe pensar que estos mensajes antagónicos acabaron por provocar un cortocircuito en nuestro protagonista en el momento más inoportuno. La impotencia de Agustín tiene su correlato en el texto con frases interrumpidas a mitad de palabra. Curiosamente, estas frases a medias se repiten cuando recuerda episodios de la infancia relacionados con su madre. Pero no todo se reduce a los padres (como se dice en el prefacio, no podemos quedarnos en el “freudismo” o el “psicoanálisis barato”). En la formación del carácter de Agustín destacan también otras figuras, como un sacerdote que ejerce de padre espiritual o un prefecto que recurre sin miramientos al castigo físico ante el primer conato de rebelión por su parte.
Destaca también el personaje de Águeda, su prima, una niña con retraso mental profundo que vive encadenada. La curiosidad por saber qué hay en el fondo de su mente lleva a Agustín a hacer todo tipo de experimentos con ella. Ese mismo deseo de saber (que recuerda a la curiosidad de Pedro en Tiempo de silencio) se despliega en la segunda parte, cuando, ya convertido en juez y destinado en Tolosa, trata de esclarecer el asesinato de un sereno. Como juez debería centrarse en los hechos objetivos, pero su afán por conocer la verdad hace que se interese también por las razones psicológicas de los implicados. En paralelo, la novela se va adentrando cada vez más en el mundo interior de los personajes. Ya en uno de los primeros capítulos el narrador subraya las insuficiencias de la técnica objetivista, por esta razón el texto penetra con frecuencia en la subjetividad de los personajes por obra y gracia de ese magnífico invento llamado “flujo de conciencia”.
Las dos últimas partes tienen un grado de desarrollo mucho menor. En la tercera, Agustín se enamora de Constanza, una mujer que, a diferencia de él, lo ha tenido todo desde pequeña. En el último tramo asistimos a su desintegración, aunque no queda claro cómo ha llegado a esa situación. La descomposición del lenguaje en la recta final podría ser el correlato de la autodestrucción del protagonista y es posible que el camino a la perdición lo iniciase al conocer a Constanza, pero a ciencia cierta es imposible saber cómo pretendía rematar Martín-Santos su novela. Por la ruptura del lenguaje, esta última parte recuerda al “flujo de conciencia” joyceano. No obstante, si vamos más allá de la forma y nos fijamos en el contenido, vemos que hay algo más que un mero parecido con el irlandés. Si una de las palabras más repetidas por Molly Bloom al final del Ulises era “sí”, aquí una de las palabras que más se repiten es “muerte”: “Muerte muerte muerte muerte nunca nominada”. Como psiquiatra, Martín-Santos abogaba por practicar un psicoanálisis de corte más existencial (su referencia era más Sartre que Freud) y esto se refleja en la novela. En ese sentido, Tiempo de destrucción tiene también mucho de Beckett (como señala Jalón en el epílogo, el fragmento titulado “Apenas yo” recuerda a El innombrable). Cuando Agustín hacía experimentos con su prima Águeda quería saber si era consciente de su condición de mortal o si, por su discapacidad, estaba libre de esa carga. Al final de la novela, Agustín apenas es, su lenguaje está completamente roto; aun así, sigue preguntándose por el sentido de la vida en un mundo sin Dios.
Quedaría por resolver (o no) el crimen de Tolosa y cómo llega Agustín a una situación psíquica tan precaria. Tampoco sabemos si Martín-Santos habría mantenido al narrador-testigo o habría optado por una voz narrativa impersonal. Pese a su condición de inacabada, Tiempo de destrucción destaca por su enorme calidad literaria. Es curioso que una novela de hace casi sesenta años sea, en muchos sentidos, más novedosa y ambiciosa que muchas de las novelas que llenan hoy las mesas de novedades. Me pregunto si eso no será también una sombría carcajada del destino. ~