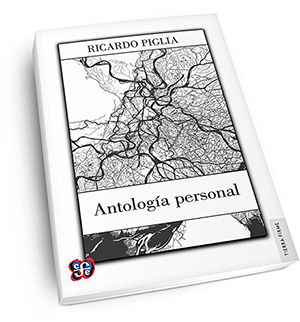El camino rojo a Sabaiba es una obra maestra del teatro hispanoamericano. Óscar Liera (Culiacán, 1946-1990) ahí consuma, ahí funde sus dotes y reiteraciones: pareciera que su teatro previo, de la farsa al drama épico, fue una sucesión de aprendizajes para esa creación mayor en la que, como ha escrito Esther Seligson, se integran “realidad social, realidad onírica y realidad mítica, sin hiatos entre lo que se considera subjetividad y objetividad, entre ese color sepia de los recuerdos y rememoraciones, y el color natural del presente”.
El primer Liera –de Las Ubárry (1975) a La piña y la manzana (1979)– es fársico: los personajes buscan huir a una esfera soñada, merced al dinero, la descendencia o un estilo diferente de vida, pero, con la complicidad de su tendencia a los declives, terminan traicionándose, deglutiéndose entre sí con escarnio. Estas piezas son casi siempre efectivas, aunque sufran de las limitaciones de la farsa en sí: los personajes devienen tipos y apenas el juego fantasioso, como sucede en El gordo (1977), puede propinar al conflicto un matiz de mayor densidad humana.
Habría un segundo núcleo en la obra de Liera; en este aparece, en varios casos, un protagonista que, sin salvarse de la destrucción, se eleva de la mediocridad antes genérica. Resulta un vengador, como El Tipo de Bajo el silencio (1985) y Un misterioso pacto (1987), o un soñador incomprendido, como el joven, a ratos muy plano por el tono hagiográfico con que se le retrata, de Los negros pájaros del adiós (1987). El individuo, en su lucha con los prejuicios o intereses de clanes poderosos, se ve derrotado. El acercamiento fársico se diluye y da paso a un hiperrealismo brutal a la hora de los contactos humanos: la extrema violencia verbal y física, recurrente en una sintonía de urbana estridencia, genera ámbitos claustrofóbicos y desesperanzados: así en Repaso de indulgencias (1984).
Paralelo a ese ciclo violento, existe un tercer Liera, el brillante dramaturgo de una forma nueva de la épica regional. Este daría sus primeras señales en el conflicto endogámico de Las juramentaciones (1983) e incluiría la tríada de El oro de la revolución mexicana (1984), El jinete de la divina providencia (1985) y Los caminos solos (1987). La geografía y el habla son las del estado de Sinaloa, pero ambas se ven trascendidas por la construcción onírica y lírica que viene de lo legendario. El personaje aquí no es el tipo fársico ni el individuo vulnerado por ciegos poderes sino el pueblo del que surgió el héroe: un revolucionario, dos bandidos generosos. “Yo creo que en esa época todos eran Malverde”, se escucha en una escena de El jinete. El pasado y el presente, el mito y la reconstrucción histórica, el comienzo porfirista del XX y la década priista de los ochenta se contaminan (“En el mundo hay más fantasía que cosas reales”): no hay verdad histórica, hay mito popular.
Este ciclo es, así, un capítulo nuevo de la apropiación literaria de lo regional. Después de Rulfo, la pregunta habría sido: ¿cómo seguir escribiendo la región? Daniel Sada en la narrativa revitalizó el mundo campesino merced a un barroco verbal y una mirada satírica del narrador y el personaje; Liera en el teatro fundió leyenda y crítica social merced a la mixtura de planos dramáticos que, al intrincarse, dan fe de una visión presente del pasado, convirtiendo en sustancia de conflicto el drama del pueblo de hoy ante la injusticia, más que la lucha del héroe de ayer –ante, claro, la misma injusticia.
Y luego, al final, tendríamos El camino rojo a Sabaiba (1988). Es la historia del teniente Romero Castro, quien –versión escénica de Juan Preciado– llega a un sitio en que vivos y almas en pena conviven en vasos promiscuos. El dominio técnico y estilístico se rige por la multiplicidad: el habla regional no es sólo transcrita, es conjugada con otros dejos lingüísticos, como el de la evocación lírica; los personajes actúan pasiones, miedos y delitos que se han insertado en una larga cuenta temporal, misma que se tensa en un solo punto, el de la representación, al grado de que varias versiones de un hecho tienen espacio y niegan cualquier certidumbre: ¿qué pasó realmente con Carmen Castro y los habitantes de Sabaiba?; la misma geografía asumidamente sinaloense convive con rupturas de la lógica: la escenografía pide y concreta un castillo medieval en Aztlán.
El choque del individuo y el poder –una constante en la obra de Liera– tiene aquí otro tratamiento. A diferencia de Las fábulas perversas (1988), en la que un rebelde Servando sobrevive a todo encierro y persecución para comprobar que su lucha contra la autoridad fue inútil, en El camino rojo no es el poder sino el pueblo quien sacrifica al héroe: “Al teniente Fabián Romero lo mataron las gentes del pueblo de Sabaiba el mismo día que llegó por la noche, bajo la lluvia, después de unos granizales.” Este descreimiento habla de lo que habría sido, acaso, el siguiente Liera: el individuo perdido, solo, en el ámbito ya no de la leyenda regional sino del ensueño, una forma personal del mito.
Otro punto: la crítica. No raramente directo, Liera puede moverse al panfleto (“eres tan decadente como la iglesia que representas; fundada con los mismos vicios de la decadente Roma”, se le dice a un cardenal en Cúcara y Mácara, 1977); no obstante, el filón se modula poco a poco hasta terminar integrado de una forma orgánica en el ciclo épico. “Los que están en el gobierno, esos sí son bandoleros que roban y mucho; y no comparten con nadie el dinero”, dice un personaje en Los caminos solos. A pesar de su pertinencia dramática, creo que muchos de esos parlamentos los atendemos hoy no sin escepticismo. Parecería que la denuncia explícita, como la de no pocas líneas de Liera, ha envejecido igual que envejeció la esperanza de redención social de un país arruinado. La confianza en un pueblo bueno que sufre el abuso y, merced al lúdico ejercicio del teatro, descubre la heroicidad común de su anciana lucha, se discierne anacrónica para nuestro individualismo desencantado, ante el espectáculo de una democracia inmoral. De ahí la complejidad mayor de El camino rojo: antes, todos eran el héroe, pero aquí Liera termina escindiéndolo de su pueblo. Queda sólo un individuo que, sin conocimiento de sus orígenes y destino, es absorbido por la Sabaiba primordial, el sitio mítico al que un dramaturgo, gracias a dotes profusas de ilusionismo, conduce, peligrosamente, nuestra mirada. ~
(Culiacán, 1976) es crítico literario y autor de la novela 'Cartas ajenas' (Ediciones B, 2011).