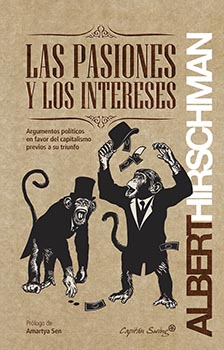No creo que me deshonre reconocer que descubrí el continente inabarcable de los veintidós poemas de San Juan en plan más bien hormonal. El recorrido de San Juan sobre la ausencia erótica como analogía de la divina –de lenguaje tan sencillo y tropos tan aventurados– me deslumbró siendo muy joven. Una de sus coplas a lo divino se me apareció como la explicación espléndida de mis naufragios y memoricé una de las estrofas, que termina en:
mas, por ser de amor el lance,
di un ciego y oscuro salto,
y fui tan alto, tan alto,
que le di a la caza alcance.
La copla está escrita en octavas –las más fáciles de memorizar– y me sedujo de la segunda cuarteta que cito la paradoja casi surrealista del que se arroja al vacío y, en lugar de caer, sube.
No sabía yo, por entonces, que los surrealistas no fueron más que conceptistas banales; tampoco había leído las Confesiones de San Agustín, de modo que no entendía que el doctor de Hipona, virgen de Aristóteles y lector cuidadosísimo del Evangelio de San Juan, se explicaba el Mundo como un espacio dividido en lo alto y lo bajo en el que los seres humanos, si se convertían a la novedosa religión de Jesús de Nazaret, derivaban naturalmente hacia las alturas. No podía acceder, por tanto, a la noción de que el “Cántico espiritual” reseña la forma en que el peso del amor divino incendia, aligera y eleva. Mucho menos que el “Cántico” es, por lo mismo, un poema aéreo, como Altazor.
El “Cántico espiritual” empieza in medias res. Los amantes han tenido un encuentro –furtivo, dado que las bodas llegarán hasta la estrofa número 28– y la amada le impreca al amado:
¿Adónde te escondiste,
Amado, y me dejaste con gemido?
Como el ciervo huiste
habiéndome herido;
salí tras ti clamando, y eras ido.
El Amado se identifica con el ciervo –bello, potente, esquivo, rapidísimo– y la amada con el cazador que habrá de perseguirlo. El arranque ya es conceptuoso, porque el herido no es el cazado sino el cazador.
La forma es compleja para su tiempo –fue escrito (casi todo) en 1577, en la cárcel de Toledo. Está dispuesto en estrofas de cinco versos de dos medidas. Primero un heptasílabo, luego un endecasílabo, luego otros dos heptasílabos y al final otro endecasílabo. La mezcla no tiene nada de fortuita: el heptasílabo se llama también “verso anacreóntico” porque era la medida utilizada por Anacreonte para cantar los placeres de la carne. El endecasílabo, que para los tiempos en que escribía San Juan tenía menos de cincuenta años de introducido al castellano, había sido ya consagrado como la medida apropiada para describir los amores imposibles de ser consumados. La pura métrica del “Cántico espiritual” ya dice de qué se trata.
La rima no es menos significativa que el metro: conecta a los dos primeros heptasílabos (A y C) y a los dos endecasílabos y el tercer heptasílabo (B, D y E), lo cual genera una peculiar sensación de avance al final de cada estrofa, dado que los últimos dos versos funcionan como pareados. Esto reproduce el desasosiego de la amante, que va en carrera desordenada. La velocidad y la desesperación se despliegan en un incansable y concentrado devorar el valle: “Ni cogeré las flores,/ ni temeré las fieras,/ y pasaré los fuertes y fronteras.”
Los posibles distractores en el camino son idénticos en su falta de importancia, de ahí que los versos que señalan la amenaza opuesta de flores y fieras –el placer y la muerte– sean casi idénticos. Tampoco importa la política –cara a un hombre preso por su lealtad a la minoría de los reformistas encabezados por Santa Teresa–, encarnada en los fuertes y fronteras.
Hay una poderosa rima interna en las tres acciones proyectadas al futuro y acentuadas en la cuarta sílaba de los tres versos –“cogeré”, “temeré”, “pasaré”–, que transforman el viaje en un acto de voluntad: la vista de la cazadora abarca cada vez más espacio, como si se fuera elevando. La imposible visión panorámica permite el descubrimiento del rastro de la presa: “¡Oh prado de verduras,/ de flores esmaltado!”
La originalidad y sencillez de los versos pasma por la potencia de la imagen que producen. El prado se esmalta de flores tras el paso del ciervo. El mundo, visto desde arriba, es todo proyecciones, vectores voraces. La elevación es ya tal que la conversación involucra a los habitantes de los cielos. Aparecen los planetas, que conjugan un horóscopo ilegible:
Y todos cuantos vagan
de ti me van mil gracias refiriendo
y todos más me llagan
y déjame muriendo
un no sé qué que quedan balbuciendo.
Es curioso que, aunque la referencia a los planetas es evidente –“aquellos cuantos vagan”–, no aparece en las dos glosas que San Juan escribió sobre su poema, tal vez temeroso de la persecución, aun si su postura sobre la astrología está más o menos apegada a la ortodoxia. La sistemática errancia planetaria le habla del orden divino –“de ti me van mil gracias refiriendo”–, pero ese orden es indescifrable para la mente humana, que no percibe más que un balbucear presente en el tartamudeo que supone la aliteración en “qué que quedan”. ¿A quién se le ocurre eso?
A partir de ese momento, la amada inicia una conversación consigo misma:“Mas, ¿cómo perseveras,/ oh vida, no viviendo donde vives?”
Una estrofa más tarde, el diálogo se convierte en una agresiva imprecación al amado –que resulta curiosa porque, para estas alturas del poema, incluso los contemporáneos de San Juan (que no sabían que iba a ser santo) habrían notado ya que el ciervo es Dios.
¿Por qué, pues has llagado
aqueste corazón, no le sanaste?
Y pues me le has robado,
¿por qué así le dejaste
y no tomas el robo que robaste?
Queda la impresión de que San Juan se permite ceder a la desesperación, crispa el poema y escribe francamente “a lo humano”. Medita utilizando sólo las armas de la erótica renacentista, que suponía que los amantes no correspondidos enfermaban porque su alma los había abandonado al desplazarse hacia el objeto de deseo. Ese desplazamiento se entendía –según cuenta Baltasar de Castiglione en El Cortesano– como un fenómeno físico que sucedía por vía ocular: una alma se prendaba de la otra al mirar unos ojos y si ambas empataban, se intercambiaban; si no, un miembro de la pareja se quedaba con dos almas y el otro tenía que resignarse a vagar habitado solamente por el recuerdo de la mirada de quien le dejó hueco.
La cazadora, ya iracunda y en vuelo franco –la estrofa undécima está compuesta por una sola frase de 41 sílabas encabalgadas sin respiración–, mira hacia un estanque y no ve más que sus propios ojos vacíos:
¡Oh cristalina fuente,
si en esos tus semblantes plateados
formases de repente
los ojos deseados
que tengo en mis entrañas dibujados!
Entonces, entre la estrofa once y la doce sucede lo que no se puede decir: la mirada del amado aparece insoportablemente radiante. No hay registro de esos ojos, que estarían en el espacio vacío entre una quinteta y la otra, pero sí de la reacción de la amante: “¡Apártalos Amado,/ que voy de vuelo!–”
El fulgor es tal que interrumpe incluso el segundo verso de la estrofa en su sexta sílaba y lo divide en dos hemistiquios; el primero dicho por ella y el segundo por Él:
–Vuélvete, Paloma,
que el ciervo vulnerado
por el otero asoma
al aire de tu vuelo, y fresco toma.
El ciervo, curioso del vendaval que va dejando la cazadora en su alzada al otero, sale a oler esa brisa y ambos hacen contacto visual. Eso es suficiente para que el alma de ella le vuelva al cuerpo y pueda contemplar al mundo entero antes de volver a tierra. Las dos estrofas que describen esa vuelta constituyen al mismo tiempo la piedra de toque del barroco castellano y una imposibilidad gramatical:
Mi amado, las montañas,
los valles solitarios nemorosos,
las ínsulas extrañas,
los ríos sonorosos,
el silbo de los aires amorosos,
la noche sosegada,
en par de los levantes de la aurora,
la música callada,
la soledad sonora,
la cena que recrea y enamora.
Otra vez una sola frase, ahora compuesta por 82 sílabas, pero entre las que no media un verbo hasta el último verso, que supone un aterrizaje. La totalidad sólo se revela para el que se sustrajo de cualquier acción y contempla, en estado de pasmo perfecto, la belleza del ciervo vulnerado, que integra en sí todo el mundo. ¿A quién se le ocurre eso?
La rima rarísima entre “montañas” y “extrañas”, las aliteraciones en “s” para describir los ríos, el aire y sus sonidos; la solución de las sustancias contradictorias: la noche que convive con el día en la hora misteriosa de la aurora y la música y la soledad que intercambian adjetivos. La integración de los amantes en el acto de comunión frente a la mesa. No extraña que Juan Ramón Jiménez o Alfonso Reyes hayan vivido sometidos al misterio de esta enumeración lírica.
Las estrofas que siguen, en las que se recrea el encuentro de los amantes y sus bodas, ni son menos potentes ni carecen de esa condición misteriosa que permea al “Cántico” y los 21 poemas que lo acompañan: la convivencia de tropos y estructuras poéticas límite con un lenguaje humilde y transparente. El valor alegórico de las segunda y tercera partes del poema –la última escrita varios años después de su fuga de la cárcel de Toledo– no podría ser ni rozado por un autor que no conociera bien todos los saberes de su tiempo. Aun así, San Juan de la Cruz fue justo anterior a la ambición de cultivar la raíz latina del romance que obsesionó a los poetas del segundo Siglo de Oro. Fue un intelectual completo –estudió ciencias antes de doctorarse en Teología– y un conceptista tan alto como los que le siguieron, pero su dicción electa era terrena, simple, casi serrana.
La estrofa 22 del poema plantea una paradoja particularmente misteriosa a pesar de que el poeta la explicó detalladamente en la segunda glosa que hizo de él para la madre Ana de Jesús Lobera:
En solo aquel cabello
que en mi cuello volar consideraste,
mirástele en mi cuello,
y en él preso quedaste,
y en uno de mis ojos te llagaste.
La estrofa reseña, según el propio San Juan, la atención incalculable con que Dios corresponde al nimio amor humano. La cazadora, que ha pasado a amante y pronto será esposa, describe cómo el amado se prendó de uno solo de sus cabellos y cupo en él. La sinécdoque es descomunal en su valentía: el todo absoluto en la parte más mínima. El acto de compenetración es correspondido por ella, que absorbe la imagen del amado en un ojo que se llaga. Si el concepto es valeroso, el planteamiento formal es casi imposible: los versos dos y tres describen exactamente la misma acción –el amante contempla un cabello de la amada– pero en el primero el “cuello” es un sujeto subordinado y en el segundo un objeto, como si la reciprocidad del amor se representara en el ir y venir de una misma frase imposible, planteada de dos maneras opuestas. Después, lo máximo se instala en lo mínimo y es correspondido. ¿A quién se le ocurre eso?
Y el cerco sosegaba
y la caballería
a vista de las aguas descendía. ~