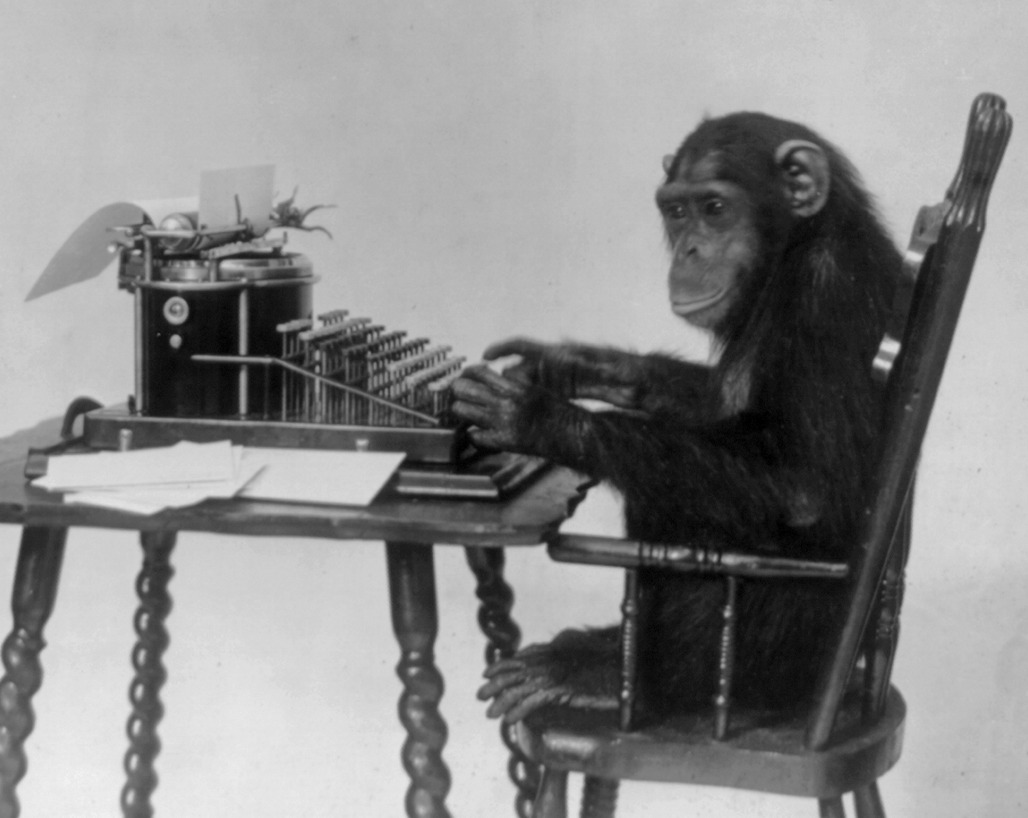1.
Hasta los 33 años creía saber todo lo importante sobre la vida de mi madre, Pearl Kazin Bell, antes de que yo naciera. Muchas veces me habló sobre ella: su infancia pobre hasta la desesperación en una familia inmigrante judía de Brooklyn; sus años en el Brooklyn College y después, brevemente, en un programa de posgrado de Literatura Inglesa en Harvard; sus trabajos en varias revistas de la ciudad de Nueva York, entre ellas Harper’s Bazaar y The New Yorker. Sabía que había tenido un primer matrimonio breve e infeliz con un fotógrafo llamado Victor Kraft, con quien se había mudado a Brasil por un tiempo. Sabía que había escrito ficción y publicado un cuento encantador en The New Yorker sobre la primera vez que su familia celebró el Día de Acción de Gracias. Sabía que había sido amiga de escritores famosos: Truman Capote, Elizabeth Bishop, Saul Bellow. Sabía que había viajado a muchos lados y que vivió durante varios meses con Capote en una casa destartalada en Taormina, Sicilia.
Creía conocer todavía mejor los años previos a mi nacimiento por todo lo que se había publicado sobre ellos. Su hermano mayor, el escritor Alfred Kazin, había labrado su reputación en buena medida con ensayos autobiográficos sobre su infancia –la infancia de ambos– y sobre el ambiente intelectual y literario de mediados de siglo en Nueva York. Alfred había sido un miembro importante del grupo conocido como los “intelectuales judíos de Nueva York”, el cual también incluía a mi padre, el sociólogo Daniel Bell, con quien mi madre se casó en 1960. Para la década de 1980 el interés por el grupo había generado un pequeño subgénero académico. Periódicamente se publicaban libros al respecto.
Yo leía fascinado esos libros, aunque mi padre explicara con irritación lo que para él eran sus fallas y tergiversaciones. En esa época no se me había ocurrido que esos libros –y los escritos autobiográficos de Alfred– expresaban una perspectiva casi por completo masculina, y que la experiencia de una mujer en ese mundo podía haber diferido mucho de ella. Casi no me di cuenta tampoco de que, en nuestra pequeña familia, mi padre había dominado las conversaciones sobre el pasado, tanto el suyo como el de mi madre, y había impuesto con frecuencia su punto de vista sobre las historias de ella.
Por encima de todo yo asumía que conocía su pasado porque la conocía a ella. Yo era su único hijo, conocía a sus amigos, conocía su trabajo de crítica de libros para revistas prominentes. Creía entender su relación, con frecuencia difícil, con mi padre. Sabía qué era lo que más le importaba: la familia, los amigos, la literatura en inglés y la lengua inglesa. Aunque generalmente era una madre indulgente, incluso sobreprotectora, mostraba su desaprobación con severidad cuando yo decía “like”, “you know” o “stuff”, e incluso cuando utilizaba “hopefully” de forma incorrecta –no como adverbio sino para significar “it is hoped”.
Un día de diciembre de 1994 descubrí cuán poco sabía en realidad. Un colega en la universidad donde yo era profesor mencionó por casualidad que tal vez me gustaría ver una colección publicada recientemente de cartas de Elizabeth Bishop. Tu madre aparece mucho, dijo. El día siguiente encontré el libro y ahí estaba ella en el índice, con un número considerable de entradas: “Kazin, Pearl.” Escogí una al azar. Era una carta de octubre de 1950, de Bishop a la pintora Loren MacIver. A la mitad de un largo párrafo de chismes estaban estas ocho palabras: “Pearl y Dylan, la comidilla de la ciudad.” Dylan era Dylan Thomas, uno de los más grandes poetas en lengua inglesa del siglo XX.
Esa noche llamé a mi madre para preguntarle si era verdad. Tenía entonces 72 años, se encontraba con buena salud y buen ánimo, y esperaba ansiosamente el nacimiento de su primer nieto, mi hija, la siguiente primavera. Pero la pregunta claramente le sorprendió, y contestó en un tono extrañamente plano y casual. Sí, había tenido una relación con Dylan Thomas. El romance había sido breve, porque ella no había querido romper el matrimonio del poeta. Añadió, con una risa ligeramente nerviosa, que la esposa de Thomas, Caitlin, le había enviado una carta que comenzaba: “Querida Más Baja que el Polvo.” Pero después cambió rápidamente de tema. Sentí dolor en su voz y por lo pronto no insistí más.
En los siguientes años, mientras mi esposa y yo traíamos dos niños al mundo y trabajábamos para obtener una titularidad académica, me sentía por lo general demasiado rebasado para pensar cómo podría preguntarle más sobre esa relación, o sobre otros aspectos de su vida previa que no había revelado. Y luego, en 2002, llegó la tragedia: mi madre se resbaló y cayó por unas escaleras empinadas en la casa de un amigo y se golpeó la cabeza con tanta fuerza que sufrió un daño cerebral severo. Cuando salió del coma, semanas después, ya no podía hablar con coherencia, ni caminar, ni utilizar un brazo. Una mujer cuyo dominio de la lengua le había dado tanto orgullo solo podía producir fragmentos inconexos de frases. Cualquier recuerdo o historia que hubiese podido compartir quedó atrapado para siempre. Vivió otros nueve años, pero hacia el final se había sumido en un silencio casi completo, salvo por un quejido ocasional, atroz. Al verla en ese terrible estado, las preguntas sobre sus años tempranos no parecían tener importancia.
Pero después de su muerte, esas preguntas regresaron. Al revisar sus cosas, encontré un ejemplar de la poesía de Yeats con esta anotación, en la letra de Dylan Thomas:
Pearl
Dylan
Londres
Septiembre
1950
amor
Unos meses después, una de sus amigas más cercanas, Bede Hofstadter White (viuda del historiador Richard Hofstadter) me envió una gruesa pila de cartas que mi madre le había escrito en la década de 1950. Eran maravillosas: ingeniosas, exuberantemente descriptivas, francas y personales. Más tarde, en 2012, un librero y admirador de Dylan Thomas galés llamado Jeff Towns me contactó con la noticia de que había adquirido y planeaba publicar un conjunto de cartas del poeta dirigidas a mi madre. Me mandaba algunas copias y resultaron ser extraordinarias. “Cada momento de cada día pienso en ti. Te siento, te deseo”, le había escrito Thomas en agosto de 1950.
Te hablo silencioso y solo. Mi muy querida Pearl, mi amor… Incluso cuando leía, una y otra vez, tus cartas más amorosas […] era todavía tímido como un tejón cuando llegaba el momento de escribir, de sellar en un sobre, de enviar por el mar lleno de peces “te amo”. Pero ahora que lo he dicho, puedo una y otra vez (te amo, Pearl) y me pregunto cómo bajo el sol habría podido no decir, cien veces, una verdad tan simple y enorme, más profunda que el Atlántico.
En 1973, por razones que nunca he podido descubrir, mi madre vendió estas cartas a un comerciante de libros raros.1
Durante años me pregunté si debía emprender una investigación más completa de su juventud. Soy historiador, y tengo una amplia experiencia en trabajo de archivo y en armar historias a partir de fuentes fragmentarias. Además, en el centenario del nacimiento de mi padre, en 2019, publiqué un relato biográfico breve sobre él y me pregunté si era injusto no escribir también sobre mi madre. Pero sentía que entrometerme con materiales que ella no había querido compartir conmigo era una violación de su privacidad, y dudé.
El mismo año, sin embargo, una joven historiadora llamada Ronnie A. Grinberg me contactó a propósito de un libro que estaba escribiendo sobre el género y los intelectuales judíos de Nueva York, y me hizo una extensa entrevista (el libro ha aparecido este año).2
Otros libros acerca de los ambientes a los que había pertenecido mi madre, y sobre la gente que conocía, seguían publicándose con regularidad. Era evidente que iban a escribir sobre mi madre. Y por eso quise dejar registro de mi propia visión.
Comencé entonces una investigación seria. Regresé a dos breves apuntes biográficos que ella misma había escrito, uno sobre Elizabeth Bishop y otro sobre su época en Harvard. Rastreé cada referencia que pude hallar en libros publicados, revisé a fondo diarios inéditos y cartas en varios archivos, y volví a recordar de la manera más intensa posible (aunque perfectamente consciente de los engaños de la memoria) en las historias que ella misma me había contado. “Las cartas, desde luego”, escribió mi madre en una de esas biografías, “son puntos oscuros sobre papel: en verdad uno añora a veces la voz que las traerá a la vida, o al menos envolverlas en la memoria”.
Lo que hallé a menudo me entristeció. En las décadas de 1940 y 1950 mi madre experimentó más frustración de la que le correspondía. Se aprovecharon de ella, la hicieron de menos, incluso la traicionaron. Afrontó obstáculos que sus colegas hombres no tuvieron que afrontar. Combatió lo que llamó, en una dolorosa carta a Bede, el “lado sombrío de la psique”. Nunca logró convertirse en una exitosa escritora de ficción, como ambicionaba. Sin embargo, lo que investigué también me llenó de admiración. Descubrí que, a pesar de las desilusiones, había llevado una vida valiente: una vida de libertad y de deseo.
2.
Un lector de las autobiografías de Alfred Kazin Un paseante en Nueva York y Starting out in the thirties no sabría que tenía una hermana. Escribió con elocuencia acerca de su tímido, silencioso padre, un pintor de casas con empleos precarios, y de su madre emocionalmente dominante, que a duras penas mantuvo a la familia a flote durante la Depresión como costurera, pegada día y noche a su máquina de coser Singer con pedal. Elaboró descripciones exuberantes del gueto judío hablante de ídish de Brownsville, Brooklyn, y de su propio deseo de huir. A su modo de ver, Brownsville era “un lugar que medía todo éxito según nuestra capacidad de salir de ahí”. Sin embargo, el nombre de mi madre no aparece una sola vez en ninguno de los dos libros.
Pero si ella no parece haber dejado huella en la vida de él, él dejó una huella enorme en la de ella. Siete años mayor que Pearl, notoriamente atractivo y brillantemente exitoso en la escuela, Alfred fue, según me dijo mi madre muchas veces, la persona que más la influyó en su niñez. No dudaba en instruirla sobre cómo comportarse y, más importante aún, sobre qué leer. Su amor apasionado por la lengua y la literatura comenzó con él. Nunca hubo la menor duda de que, cuando entró en el Brooklyn College a los dieciséis años, su elección sería Literatura Inglesa.
El precoz éxito de Alfred también le abrió oportunidades a Pearl. A los veinte años, él ya estaba entregando reseñas de libros a The New York Times y The New Republic. A los veintisiete, en 1942, publicó el libro que lo llevó a ser considerado uno de los principales críticos literarios del país: una revisión panorámica de la ficción estadounidense llamada En tierra nativa. Mi madre apenas tenía veinte años, pero a través de Alfred conoció a editores y críticos destacados y jóvenes escritores apasionantes.
Era fácil para una hermana menor venerar a alguien como Alfred, pero también era fácil que inspirase resentimiento. De entrada, la Brownsville judía no trataba a niños y niñas exactamente del mismo modo. Mi sobreprotectora abuela dirigía los torrentes de su esperanza y su ansiosa atención casi enteramente hacia su resplandeciente hijo. En una carta de 1957 a Bede Hofstadter, mi madre recordaba qué pronto esa disparidad había sido obvia para ella. “Mis recuerdos de la bar mitzvá de Alfred siempre fueron claros como las campanas de iglesia de Londres en domingo”, escribió. “Llevó alrededor de cuatro días hacer solamente el strudel, y cuando vi todas esas plumas estilográficas rodar hacia él, pensé que era una maldita injusticia que yo nunca fuera a estar en la fila de semejante botín.” (En la sinagoga de mis abuelos no había nada parecido a una bat mitzvá.) En cuanto a Alfred mismo, rápido perdió interés en su mucho más joven hermana, a la que cruelmente describió en su diario privado como ensimismada y “patética”.
El propio mundo intelectual neoyorquino tampoco era, ni remotamente, un lugar fácil para ella –para ninguna mujer–. Diana Trilling recordó después: “A menos que buscara una aventura sexual, un hombre de la comunidad intelectual nunca estaba interesado en las mujeres.” Ronnie A. Grinberg, en su libro, argumenta que los intelectuales judíos de Nueva York, casi todos hombres, tendían a cultivar una pose machista autoconsciente, en parte como reacción a una percepción no judía que veía a los judíos como personas débiles. Unas pocas mujeres, incluyendo a Trilling, lograron con el tiempo hacerse un lugar entre ellos. Pero casi siempre lo consiguieron por medio de lo que el editor Jason Epstein llamó “escribir como hombre” y desarrollando personalidades duras y agresivas (todavía recuerdo a la Diana de mi infancia como la figura más intimidante, con diferencia, entre los amigos de mis padres). Esa no era una opción para la joven Pearl Kazin. Si Alfred tenía una personalidad parecida a la de su madre, Pearl heredó algo de la reticencia y la reserva de su padre. En los archivos de Elizabeth Bishop en Vassar encontré una carta dirigida a ella en la cual Bishop escribió: “Siempre he sospechado que eres del tipo de las que dan demasiado, Pearl, probablemente solo eres demasiado amable y generosa con el sexo opuesto, quienes después de todo tienden a ser unos brutos egoístas.”
•
Sin embargo, ella no aceptó que su destino fuera la discriminación. Buscó sus propias vías de escape: de Nueva York, del ambiente machista de sus jóvenes escritores judíos, y de la sombra de su hermano. En 1943 obtuvo una beca para cursar un doctorado en Literatura Inglesa en Harvard. No le gustaba mucho el plan de estudios tradicional del doctorado, que era todavía muy filológico y requería cursos de anglosajón y nórdico antiguo. Pero le encantaban los docentes que le habían tocado, a quienes tenía un inusual acceso por la cantidad de alumnos varones que habían partido a la guerra. Según escribió en sus apuntes autobiográficos de su época en Cambridge, el “profesor Magoun”
nos introdujo a la belleza y tristeza de la lírica anglosajona y el melodrama de Beowulf. Era tan intensa la emoción que suscitaban las conferencias de Magoun […] que años después, en un pequeño barco que cruzaba el Königsee en Alemania del sur, sentí que Magoun tuvo que haber arreglado la disposición de las misteriosas nieblas blancas que soplaban a lo largo de la ribera.
Una de mis fotografías favoritas de mi madre la muestra caminando a grandes zancadas por el campo de Harvard con una expresión feliz y determinada. Era delgada, alta para una mujer de su generación, con rasgos oscuros, atractivos, muy parecidos a los de Alfred.
Los años en Harvard dejaron otras marcas. Una vez me dijo, cuando yo era adolescente, que su fuerte acento de Brooklyn parecía repeler físicamente a los otros estudiantes y a los profesores. Tomó clases de dicción y lo perdió. Cuando le pedí que dijese algo en su viejo acento, pronunció algunas frases en el acento de Brooklyn más marcado que yo hubiese escuchado jamás. Sin pensar, emití un “oh Dios mío” y una expresión de horror y vergüenza cruzó su semblante.
En casa, cuando yo era niño, a veces mi padre derivaba al ídish, la lengua que tanto él como mi madre habían hablado antes de comenzar la escuela, pero ella casi nunca lo hacía. Jamás expresó abiertamente vergüenza alguna respecto del mundo inmigrante del cual provenía, pero su manera elegante y reservada de hablar, vestirse y comportarse –postura perfecta, sin movimiento de manos, faldas y suéteres en colores apagados– ponía en claro que había dejado ese mundo atrás para siempre.
Un profesor de Harvard la impresionó particularmente. Francis Otto Matthiessen era uno de los grandes estudiosos de la época en literatura estadounidense y había escrito con sensibilidad sobre autoras como Sarah Orne Jewett. Era también un homosexual, aunque no de manera abierta, y tomaba a mi madre mucho más en serio que los amigos hombres de Alfred en Nueva York. Ella trabajaba para él como “instructor” (las mujeres usaban también ese título) y se volvieron cercanos. En sus apuntes autobiográficos, ella recordó un incidente: la vez en que Matthiessen estalló contra estudiantes hombres que se habían reído mientras hablaba de temas sexuales en la obra de Eugene O’Neill. “Corrí tras él a su oficina en Grays 18, donde lo encontré lamentándose: ‘¿Cómo pude haberme dejado llevar de esa manera?’”
•
Mi madre no se quedó mucho tiempo en Cambridge, pues pronto se dio cuenta de que una mujer judía tenía pocas posibilidades de obtener un contrato permanente como profesora. Tenía también la esperanza de hacerse con un trabajo editorial antes de que los militares regresaran e inundaran el mercado. En 1945 volvió a Nueva York y pronto tuvo su gran oportunidad: un puesto como editora asistente de ficción en Harper’s Bazaar a las órdenes de Mary Louise Aswell, una mujer delgada, elegante, nerviosa, veinte años mayor que mi madre, que se volvió una amiga para toda la vida y mi madrina. Durante mi infancia, mi madre me llevaba frecuentemente a visitar a “Mary Lou” a Santa Fe, en Nuevo México, donde se había retirado con su compañera Agnes Sims. Se relajaba con ellas como rara vez lo haría con mi padre, salía de su reserva y estallaba en carcajadas.
Aunque era principalmente una revista de modas, en la década de 1940 Harper’s Bazaar ocupaba un lugar inusual en el mundo de las letras estadounidenses. The New Yorker, al mando de su veterano editor Harold Ross, todavía evitaba en su mayor parte la ficción que pudiese resultar en exceso atrevida o difícil para los lectores, lo cual dejaba un espacio que Mary Lou se apresuró a llenar. Publicó a importantes escritores jóvenes, como Capote y Bernard Malamud, y estimuló sus carreras. Era el sitio ideal para mi madre, y pronto se volvió parte del círculo literario alrededor de la revista. Ya en 1946, Capote escribía a Mary Lou: “Tomé una copa el otro día con Pearl Kazin, y es una persona muy encantadora, e increíblemente brillante, más brillante, me parece, que su hermano, cuya obra me saca de quicio.” Se volvieron amigos entrañables. En sus cartas, la llamaba “mi propia Perlita preciosa”.
No todos los escritores apreciaban los “elevados” criterios literarios de la revista. En 1947 mi madre había invitado a un joven veterano de guerra llamado Norman Mailer a proponer un escrito. “Me irritó sobremanera”, le informó Mailer a un amigo. “Era tan super-superior. Leía más libros, estaba más al tanto de todo.” En su crudo estilo cuidadosamente cultivado respondió: “Querida Pearl Kazin: aún soy demasiado joven y demasiado arrogante para estar interesado en escribir el tipo de mierda de alta calidad que publican en Harper’s Bazaar.”
Dos años después a mi madre se le otorgó una residencia de un mes en Yaddo, un lugar de retiro de escritores en Saratoga Springs, donde pronto conoció a una colega once años mayor que ella: Elizabeth Bishop. Mi madre se presentó y las dos comenzaron a convivir, a pasear por el pueblo y a asistir a las carreras de caballos de Saratoga. Mi madre recordaría después que Bishop cobraba vida cuando tenía frente a ella un espectáculo como el hipódromo:
Su ojo incansable […] respondía a cada detalle […] las multitudes pululando en el calor del día; la tensa expectación, palpable como latidos del corazón, mientras los caballos batían la tierra de la pista […] La atención de Elizabeth era absoluta e, incluso cuando guardaba silencio, yo era muy consciente de cómo estaba capturando el agitado movimiento de la tarde.
Pero Bishop también caía en depresión y bebía en exceso: “parecía asaltada por demonios sin nombre que no podían ser desarmados”.
En 1951, cuando Bishop llegó a Río de Janeiro, mi madre ya vivía ahí y la llevó a conocer el lugar; las dos mujeres “sortearon y esquivaron temblorosas la estampida de búfalos del tráfico del centro de la ciudad”. En Río, Bishop se enamoró de una arquitecta brasileña llamada Lota de Macedo Soares; terminó permaneciendo en el país durante más de quince años. Aunque mi madre regresó a Estados Unidos mucho antes, las dos se escribieron centenares de cartas hasta la muerte de Bishop en 1979. Desde Estados Unidos, mi madre le enviaba a Bishop tantas cosas, desde fajas hasta mermelada, que Bishop la llamaba en broma “Nuestra Señora del Servicio Personal de Compras”.
Bishop y Mary Lou fueron dos de las muchas mujeres y también hombres homosexuales hacia los que mi madre gravitó. En 1947 Leo Lerman, un editor de libros homosexual, perteneciente al grupo de Harper’s Bazaar (y que llamaba a mi madre “la Perla cultivada”), escribió en su diario que “Pearl es tan brillante y feminista y busca tan desesperadamente quitarse el yugo de Alfred, que convive con muchachos queer, con los que se puede sentir dominante. Este es un rasgo típico de las mujeres estadounidenses”. Las opiniones privadas de Lerman, incluso sobre sus amigos cercanos, tendían al cinismo y estoy seguro de que, en comparación con personajes de un machismo prepotente como Mailer (y Alfred), para mi madre los “muchachos queer” eran un alivio.
3.
La reputación de Harper’s Bazaar y los altos honorarios que pagaba por las obras de ficción hacían de la revista un lugar obvio para que Dylan Thomas la visitara, en mayo de 1950. Tenía 35 años, era ya uno de los poetas más conocidos del mundo, enormemente guapo y encantador y severamente alcohólico. Había ido a Estados Unidos en una gira arreglada por John Malcolm Brinnin, un joven homosexual amigo de mi madre. Thomas esperaba vender un cuento sobre su infancia, que mi madre compró y al cual dio el título “A child’s memories of a Christmas in Wales” [‘Memorias de un niño de una Navidad en Gales’], posteriormente acortado a “A child’s Christmas in Wales” [‘La Navidad para un niño en Gales’]. A los pocos días de conocerse, ya eran amantes.
El romance nunca fue un secreto, pero de todos modos sus piezas son difíciles de armar, y los biógrafos de Thomas nunca lo lograron enteramente. La fuente más importante es Dylan Thomas in America, apuntes biográficos que Brinnin publicó en 1955, dos años después de la muerte de Thomas. Mi madre leyó buena parte del libro en borradores, dio sugerencias a Brinnin y alabó la versión final. En el texto publicado él le cambió el nombre a Sarah y alteró muchos otros detalles. También la describió como una editora importante con una educación de élite y un “aire de sofisticación profesional”. Ciertamente mi madre se esforzaba por presentarse de este modo, pero seguía siendo una mujer judía no tan alejada de un origen inmigrante pobre, presa de enormes inseguridades.
Al principio, no parece que el romance significara gran cosa para Thomas, que tenía esposa y tres hijos y era un notorio mujeriego. Durante su breve estancia en Nueva York, tuvo romances simultáneos con mi madre y con Jeanne Gordon, la esposa de un psiquiatra. Mi madre, sin embargo, estaba claramente agobiada. En Dylan Thomas in America, Brinnin describió el final del viaje de Thomas en estos términos: “Conforme el barco comenzó a alejarse, descubrí a Sarah de pie, sola, muy lejos de mí, sollozando en silencio. Cuando corrió hacia mí, nos abrazamos en un torrente de lágrimas, absurdo y sin palabras.”
Pero ese no era el final del romance. Mi madre y Thomas mantuvieron una correspondencia y, en ese proceso, los sentimientos de él parecieron fortalecerse. No mucho después estaban haciendo planes para verse de nuevo. Truman Capote se había refugiado temporalmente del macartismo en Taormina, Sicilia (Brinnin lo cambió a Grecia), e invitó a mi madre a visitarlo ahí, lo que le daba a ella una excusa para viajar a Europa. Y en junio de 1950, Thomas escribía con entusiasmo sobre su visita: “Iría a tu encuentro, una gardenia en el ojal, con un sombrero dorado, bailando con lascivia, en Southampton o Londres. A donde llegues te alcanzaré […] El mundo está vacío en este lado del condenado mar.”
El 4 de septiembre llegó a Londres en un buque de carga convertido y se reunió de inmediato con Thomas. Se la llevó a un hotel en Brighton y luego, de regreso en Londres, a una gira de sus pubs favoritos, sin importarle quién los viese juntos. Un conocido suyo confirmó posteriormente este relato y anotó: “estaba con la chica Kazan [sic] y me pareció que se veían muy enamorados”. Brinnin, que estaba en Inglaterra cuando llegó mi madre, sostuvo que en cierto momento Thomas lo llevó aparte y le preguntó: “John, ¿qué voy a hacer?… Estoy enamorado de Sarah y estoy enamorado de mi esposa. No sé qué hacer.” Muchos años después, Caitlin Thomas confirmó en una entrevista que “obviamente para él fue algo muy serio”.
Pero el romance pronto topó con un obstáculo. Mi madre viajó a Francia a visitar a una amiga y, durante su ausencia, Caitlin descubrió la relación y se sintió, en sus palabras, “completamente loca de rabia”. Entonces escribió esa carta de la que mi madre me habló en 1994. Thomas, mientras tanto, enfermó de pleuresía y luego de pulmonía, y le pidió a una de sus mecenas –Margaret Taylor, la esposa de un destacado historiador– que recogiera su correspondencia en su club, a donde había pedido a mi madre que le escribiera. Taylor lo hizo, pero, en vez de entregarle las cartas que mi madre le había escrito desde Francia, las destruyó, sin lugar a dudas para proteger a Thomas de una mujer que consideraba inadecuada, en una época en que el divorcio cargaba un pesado estigma en Gran Bretaña. Mi madre solo descubrió la verdad más tarde, llamó a lo ocurrido (en una carta a Brinnin) “una saga escabrosa de teatro jacobeo” y describió a Taylor, que una vez fue a visitarla, “cargada con sus flores y su melodiosa fatalidad”. Descorazonada, se fue a Sicilia, desde donde escribió a Brinnin para agradecerle el envío de fotografías que les había hecho a ella y Thomas. “Pero eso ahora ya terminó”, añadía, “con sus burbujas de culebrón reventadas, al fin”.
•
Mi madre terminó quedándose tres meses con Capote, quien escribió a un amigo: “Me parece que está triste por su ruptura con Dylan T.” Le encantó la “belleza apacible” de Taormina y en algún momento le escribió a Brinnin que “los días siguen siendo maravillosamente felices aquí, llenos de paz, trabajo y el mar”. Pero una carta de Capote a un amigo, en la que se queja de que ella se ha quedado demasiado, sugiere sentimientos más oscuros: “Pearl todavía está aquí. No es, desgraciadamente, la chica más estimulante que exista.” A pesar de ello, después de que se hubiese marchado, Capote le escribió varias cartas donde insistía en que la extrañaba mucho y le pedía que volviera pronto. En una, su compañero Jack Dunphy hizo un dibujo donde el perro de ellos, Kelly, preguntaba: “¿Dónde está Pearl?”
Durante su tiempo en Sicilia mi madre escribió su primer relato publicado, “The jester” [‘El bufón’], aparecido en la revista literaria internacional Botteghe Oscure. Era una descripción, afectada en alto grado y cómica de un modo bastante cruel, de la muerte de un obeso personaje literario de Nueva York. El relato se basaba claramente, al menos en parte, en Leo Lerman, por quien mi madre, enterada del modo en que había chismeado sobre ella, sentía una viva antipatía. “Seguramente era una de las personas más no sexuales que jamás he conocido”, escribió en el relato, “no solamente porque su enormidad parecería negárselo, sino además porque uno nunca pensaría que Kuney necesitara el sexo”. Es difícil no leer el relato como un escape para las emociones tumultuosas que estaba experimentando entonces. En broma, Capote escribió en una carta a un amigo que el cuento “le arrancaría la piel a un elefante”.
Pero no pudo dejar atrás el romance. Poco tiempo después de regresar a Nueva York en 1951, recibió una nueva carta de Thomas. “Aunque alejados por miles de millas, seguimos juntos”, le escribió. “Olvida a esa mujer cancerosa [Margaret Taylor] y, si podemos, toda la tonta oscuridad que se extendió entre nosotros por tanto tiempo.” Lo que ocurrió después fue una clara señal de que la crisis que aún la aquejaba era profunda. Gracias a Harper’s Bazaar se había vuelto amiga de Victor Kraft, el fotógrafo y compañero oscuramente atractivo de Aaron Copland, que también había sido amante de Leonard Bernstein. Las cartas de Capote revelan que Kraft la había visitado en Sicilia para consolarla. En julio de 1951, para consternación de los amigos y familia de Pearl, los dos anunciaron su compromiso. Más aún, Kraft había aceptado un trabajo en una revista de noticias brasileña. Para estar con él ella voló a Río de Janeiro dos meses después.
Cuando yo era pequeño, mi madre hablaba de su temporada en Brasil como si se tratara de una aventura. Viajó por el país en autobús, y en algún momento conoció a descendientes de esclavistas que se habían mudado de Estados Unidos a Brasil después de la derrota confederada, y que hablaban un inglés con un acento sureño tan marcado que era casi incomprensible. Pero en sus apuntes biográficos acerca de Elizabeth Bishop comentó, sobre todo, “el calor sofocante, la mala comida, las indomables hormigas que desfilaban incesantemente a través de nuestra cocina”. En una carta a Brinnin poco tiempo después de su llegada a Río, alababa la belleza natural de la ciudad pero añadía: “este lugar no tiene centro, y una vez que la encantadora sorpresa visual se vuelve un hábito del contexto, uno (yo) confronta los efectos embrutecedores de la inflación […] Espero que pronto podamos marcharnos de aquí”.
También era ya visible que el impulsivo matrimonio había sido un error. En las biografías sobre Copland, Kraft aparece como un hombre profundamente perturbado que nunca pudo aceptar completamente su sexualidad. En la misma carta a Brinnin, mi madre decía que añoraba estar de vuelta en Sicilia y hablaba “del frenesí de acostumbrarme a esta extraña nueva vida, a los cambios, agradables o difíciles, a que el matrimonio obliga”. Poco después la pareja se separó y mi madre regresó a Nueva York. Pero en la década de 1950 era difícil y caro obtener un divorcio, y Kraft, de mala manera, era renuente a otorgarlo. Siguieron casados hasta 1955.
•
El regreso a casa no fue fácil. “The jester” se publicó, y su salvaje retrato de un hombre que se parecía de cerca a Lerman hizo más por distanciar a amigos que por construir la reputación de mi madre. Capote, que originalmente había alabado el relato, le contó a mi madre que había escrito a Lerman “una nota para tranquilizarlo” y le dijo que recomendaría su traducción para una revista francesa. Pero al mismo tiempo escribió a otro amigo acerca del “mal relato, realmente espantoso […] Leo ha jurado echarla de Nueva York, y según Pearl ya ha logrado impedir que obtenga dos trabajos”. Continuaba, maliciosamente: “Yo por mi parte no tomo partido. Considero que ambos son muy, muy prescindibles.” Para desconsuelo de mi madre, Capote se alejó de ella, aunque no del todo. Cuando estaba en Sicilia a principios de 1951, ella escribió a Brinnin: “Truman soñó la otra noche que comprábamos tarjetas postales en Rusia…” El último mensaje entre ellos, en los papeles de Capote de la New York Public Library, es una tarjeta postal que él le envió en 1956 desde Moscú.
De vuelta en Nueva York, Harper’s Bazaar la había sustituido; encontró un trabajo de correctora en The New Yorker. Le pagaban bien, y Bishop trató de levantarle el ánimo con una carta humorística: “Te veo rodeada de peines de dientes finos, papel de lija, limas de uñas, frascos de barniz, etc., con montones de comas y punto y comas usados a mano, y pequeñas frases inútiles, sacadas de contexto y muriendo por todo el suelo.” Pero, a pesar de la oportunidad de escribir ocasionalmente la sección “Talk of the Town” [‘En boca de todos’], que aparecía sin firma, aquel empleo era inferior al de Harper’s Bazaar. Cuatro años después se quejó con una amiga del “trabajo de escarbar en el diccionario, que ha sido para mí incluso más detestable de lo que me he atrevido a admitir ante nadie salvo Nell [su terapeuta]”.
Y no podía dejar atrás a Thomas, que ahora viajaba a menudo a Estados Unidos y asumía que la relación podía continuar. En su libro, el ubicuo Brinnin describió un cóctel de recepción en Boston en 1953:
Dylan y Sarah se movían como una pareja íntima y […] buena parte de la conversación en la fiesta eran chismes inquisitivos sobre ellos. Cuando por la mañana lo llevé al aeropuerto para tomar un vuelo de las diez, dijo que se había quedado con Sarah en el apartamento de un conocido de Cambridge.
Y, sin embargo, para entonces Thomas, vorazmente impulsivo como siempre, mantenía también un romance serio con una mujer llamada Elizabeth Reitell.
En noviembre de 1953 Thomas viajó a Nueva York por última vez; bebía aún más (según él había engullido dieciocho whiskies de una sentada) y sufría de pulmonía y enfisema. A principios de noviembre se supo que habían llevado a Thomas al St. Vincent’s Hospital en estado de coma. En el atardecer del 8 de noviembre mi madre estaba en un congreso en el Bard College con Ralph Ellison, quien los llevó en coche a ella y al poeta John Berryman de regreso a la ciudad. Berryman y ella fueron directamente al hospital, y Ellison recordó después la aflicción “intensamente privada” de ambos. Una enfermera los dejó pasar brevemente al cuarto de Thomas, donde yacía bajo una tienda de oxígeno. Al día siguiente murió, a los 39 años. Una semana después Bishop escribió a mi madre: “Oh Pearl, es tan trágico. Espero que no estés demasiado afectada por esto, lo que sea que haya ocurrido […] Por favor, Pearl, dime qué le ocurrió a este pobre hombre, si lo sabes –y lo puedes soportar.”
4.
Al final mi madre comenzó a salir con otros hombres, incluido –por un breve tiempo– mi padre, aunque no se juntaron definitivamente hasta 1960. En algunos sentidos, era muy parecido a Alfred: un intelectual judío ambicioso y trabajador que provenía de una familia pobre de inmigrantes. Uno de sus atractivos, bromeó posteriormente mi madre, era que Alfred y él se detestaban con cordialidad.
En 1955 The New Yorker publicó un cuento de Pearl basado en un incidente de su infancia: cuando ganó un pavo del Día de Acción de Gracias en un sorteo en un cine y finalmente logró persuadir a su madre inmigrante de celebrar la más estadounidense de las festividades. Capturaba el lenguaje del Brooklyn judío y concluía con un toque cómico. Frente al reto de llevar hasta su casa un pavo grande y vivo, mi abuela supuestamente tomó de su bolsa un pedazo de cuerda del tendedero y confeccionó un lazo. “Qué pasa, ¿el pavo no tiene piernas, no puede caminar? […] ¿Tienes una mejor idea, mi inteligente hija?” El cuento tuvo repercusión y le dio esperanzas a mi madre de que, por fin, podría tener una verdadera carrera literaria.
Entonces, en el verano de 1956 decidió dejar Nueva York de nuevo y ponerse a escribir. Viajó a la costa del sur de España, donde, con la ayuda de un amigo que vivía ahí, alquiló una pequeña casa por 35 dólares al mes y contrató una empleada doméstica para limpiar y cocinar por seis dólares mensuales. En los inicios no podía creer su suerte: “Es tan glorioso despertar todos los días con luz brillante, las montañas oscuras y el mar azul”, escribió a Mary Lou. Trabajaba en cuentos y una novela, feliz de haberse librado de la servidumbre de la corrección de textos. “Nunca había trabajado más duro que ahora, […] ni había estado tan contenta en general y tan optimista”, a pesar de “la falta de ciertos tipos de amor”.
Pero la euforia no duró. Le resultaban irritantes la mayoría de sus vecinos expatriados y la soledad se apoderó poco a poco de ella. Peor aún, The New Yorker rechazó un cuento suyo, y el dinero que había ahorrado comenzó a escasear. En marzo de 1957 se mudó a Londres con la esperanza de encontrar un ambiente más propicio, pero no funcionó. Al mes siguiente, en una carta a Bede Hofstadter reconoció una suerte de derrota:
He estado sometida a depresiones bastante feroces estas últimas semanas, porque tanto el tiempo como el dinero parecían estar agotándose muy rápido, y creo que, si voy a enfrentarme al lado sombrío de la psique y mirarlo de frente, lo puedo hacer mejor en mi propio terreno.
Nunca encontré los cuentos en los que trabajó en España y Londres. Probablemente los destruyó.
•
En junio de 1957 regresó a Nueva York una vez más. Retomó la corrección de textos en The New Yorker y tuvo nuevos amoríos, incluido, me contó una vez, un joven actor judío canadiense llamado William Shatner, la estrella de Star Trek. En diciembre de 1960 se casó con mi padre (en el apartamento de Alfred) y unos meses después, de manera un tanto inesperada, quedó embarazada. Nací en noviembre de 1961.
Durante dos décadas mi madre había vivido con libertad y espíritu aventurero. Pero ahora, a los 39 años, recaló en aquella vida de esposa y madre en el mundo académico, y sus días giraban casi por completo alrededor de su hijo y su esposo. En unos apuntes autobiográficos de 2003, Ann Birstein, la exesposa de Alfred, escribió que después de mi nacimiento mi madre cambió tanto que no podía reconocerse, se volvió “una isla rodeada por un bebé” que daba por terminadas fiestas divertidas cuando molestaban al infante que era yo. “¿Le importó algo a Pearl hundirse de nuevo en una pura existencia de shtetl?”, continuaba Ann, con algo más que cierta exageración (y crueldad, puesto que mi madre ya no estaba en condiciones de responder). “Extraño a la vieja Pearlie, que era tan amistosa, tenía amantes tan fabulosos y se emborrachaba en las fiestas.”
Ni una vez sentí, mientras crecía, que mi madre me culpara por cómo mi llegada había cambiado su vida. Pero ciertamente estaba resentida con mi padre, que esperaba que ella dejara lo que estuviera haciendo cuando él necesitaba algo. Con frecuencia recordaba la vez en que, a fines de la década de 1960, estaba impartiendo un curso de redacción a estudiantes de primer grado en la Universidad de Columbia y mi padre hizo que una secretaria la sacara de clase para regresar a casa porque había tenido un problema con el lavaplatos. Mi padre nunca fue abusivo o cruel, y después del accidente de mi madre en 2002 la cuidó con devoción. Pero durante buena parte de su matrimonio no la valoró ni de lejos lo suficiente, y los años en que ella se dedicó a atender sus necesidades la dejaron en un estado de frágil agotamiento.
Y, sin embargo, con el tiempo empezó a escribir otra vez. A principios de la década de 1970, una vez que dejé de necesitar cuidados constantes (y antes de que mi diabético padre comenzara a necesitarlos), comenzó a entregar reseñas de ficción al viejo semanario sindical The New Leader. Recuerdo bien lo mucho que trabajaba en ellas. Antes de iniciar, caminaba a la biblioteca pública de Cambridge y regresaba con una pila de libros –todo lo que el autor en cuestión había escrito alguna vez, así como obras similares de otros autores–. Sufría con estos ensayos y resultaban hermosamente elaborados.
Pocos años después se convirtió en la crítica de ficción habitual de Commentary, y solo dejó aquel trabajo cuando la revista se inclinó demasiado hacia la derecha reaganista. Su crítica se cimentaba profundamente en la historia literaria, y siempre evaluaba las novelas contemporáneas según los estándares de calidad establecidos por los maestros de los siglos XIX y XX. Podía ser muy afilada. Mundo sin fin, de Francine du Plessix Gray, “no es una novela de ideas, es una ensoñación adolescente, una orgía de pretensiones pseudointelectuales”. James Baldwin, en Sobre mi cabeza, “ha escrito una novela que deriva y naufraga en la resaca de la incertidumbre”. Los tontos mueren [Fools die], de Mario Puzo, debería llamarse Los tontos compran [Fools buy]. Mi madre ganaba poco dinero con esas reseñas, y no era la ficción que había soñado escribir, pero le gustaba hacerlas. Tarde en su vida, intentó escribir una novela, pero nunca la terminó ni encontré jamás el borrador.
Le gustaba ante todo escribir sobre mujeres novelistas, y en la década de 1990 intentó armar un volumen de ensayos sobre el tema. Quería mostrar cómo “las autoras extraen su material de una experiencia única cuando escriben una novela, el género literario que con más generosidad les permite dar forma y coherencia imaginativas a las particularidades de la vida de una mujer”. Sin embargo, era severa con la crítica literaria feminista –pensaba que se apoyaba demasiado en la victimización y el trauma y que permitía que la política falseara temas de relevancia estética–. En 1970, en pleno florecimiento de la liberación femenina, llamó la atención, en la reseña de un libro, sobre las “verdades básicas” de que “las mujeres, en efecto, han sido discriminadas, sus talentos desperdiciados o mal utilizados por muchas instituciones y muchos hombres durante largo tiempo, y el fin de esta desigualdad aún no se vislumbra”. En el mismo texto, sin embargo, descalificó a Betty Friedan como “una quejica ideológica que no se cansa nunca”. Su libro nunca encontró editor.
Fue siempre fiel a sus amigas cercanas. Cuando yo era un niño pasábamos todos los veranos en Martha’s Vineyard, donde ella y mi padre habían construido una casa. No era una época en la que los padres se sintieran obligados a dedicar sus días a guiar a sus hijos en actividades cuidadosamente seleccionadas o llevándolos de paseo. (Cuando pedía que me llevaran en coche al centro comunitario local, ella contestaba: “haz autostop”.) Casi todos los días, mi madre se reunía con amigos que tenían hijos de mi edad, y nos dejaban jugar como quisiéramos, en los bosques o en la playa, mientras ellos dedicaban su tiempo a hablar y, según recuerdo, a reír, siempre a reír.
El mejor ensayo de mi madre trataba de su amistad con Bishop. Comenzaba con el recuerdo de su primer encuentro en Yaddo, en 1949:
La primera vez que vi a Elizabeth, estaba soplando burbujas a través de una pipa de barro, curvada y elegante. Conforme las frágiles esferas iridiscentes se elevaban por el aire, flotaban vacilando por un instante y desaparecían en la luz del sol de verano, ella seguía su ascenso hacia el olvido con una mirada afectuosa y atenta.
En aquel ensayo, mi madre desarrolló la imagen como una metáfora de la fragilidad emocional de Bishop. Ahora que lo vuelvo a leer, me pregunto si ella recordaría su propia carta a John Brinnin, donde hablaba de las “burbujas de culebrón reventadas” cuando se fue de Londres en 1950.
También los recuerdos desaparecen como burbujas de jabón cuando las mentes que los retienen se van. Casi todos los que conocieron bien a mi madre se han ido ya, junto con sus recuerdos. Todavía sueño con ella, a veces casi a diario. En los sueños está entera y bien, recuperada de su accidente. Le puedo preguntar lo que sea, y ella contesta. Despierto y sé que se ha ido, y que hay muchas cosas que nunca sabré. Pero puedo interrogar el pasado de la mejor manera a mi alcance, y verla como era, frágil y desbordada, pero igualmente apasionada y valiente –la joven mujer que nunca conocí. ~
Traducción del inglés de Andrea Martínez Baracs.
Publicado originalmente en The New York Review of Books.
- Véase A Pearl of great price. The love letters of Dylan Thomas to Pearl Kazin, editado por Jeff Towns, Cardigan, Gales, Parthian Books, 2014. ↩︎
- Write like a man. Jewish masculinity and the New York intellectuals, Princeton, Princeton University Press, 2024. ↩︎
es profesor en el Departamento de Historia de la Universidad de Princeton. Farrar, Straus and Giroux
publicará su más reciente libro, Men on horseback. Charisma and power in the age of revolutions.