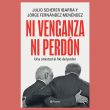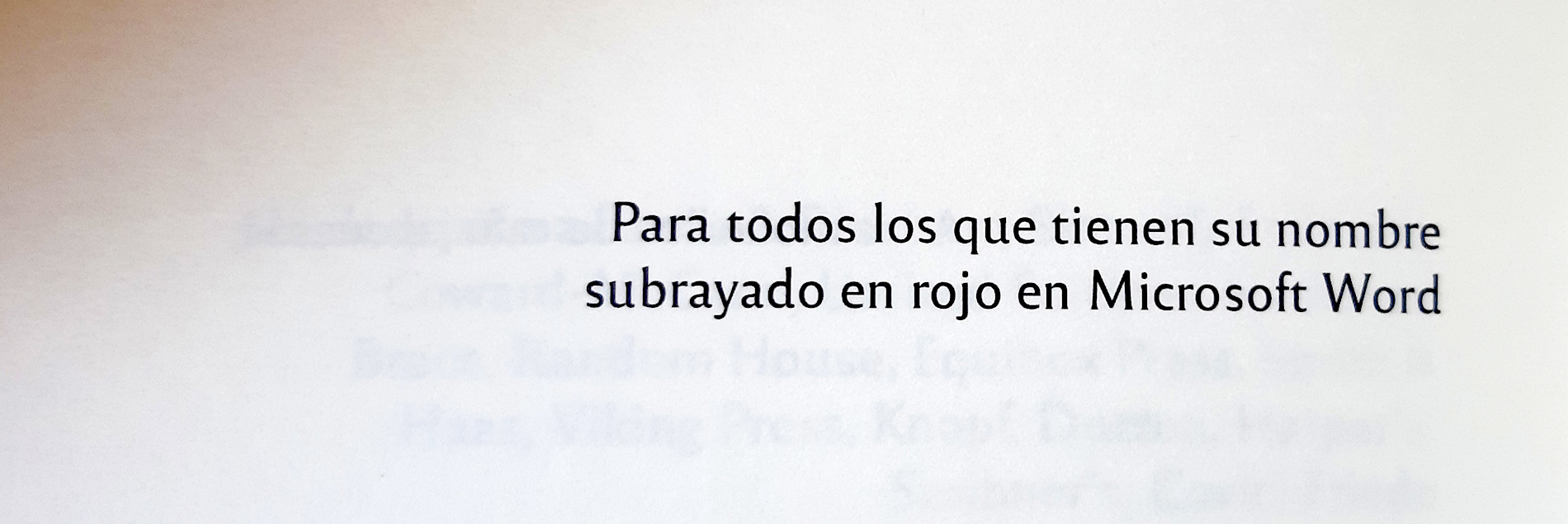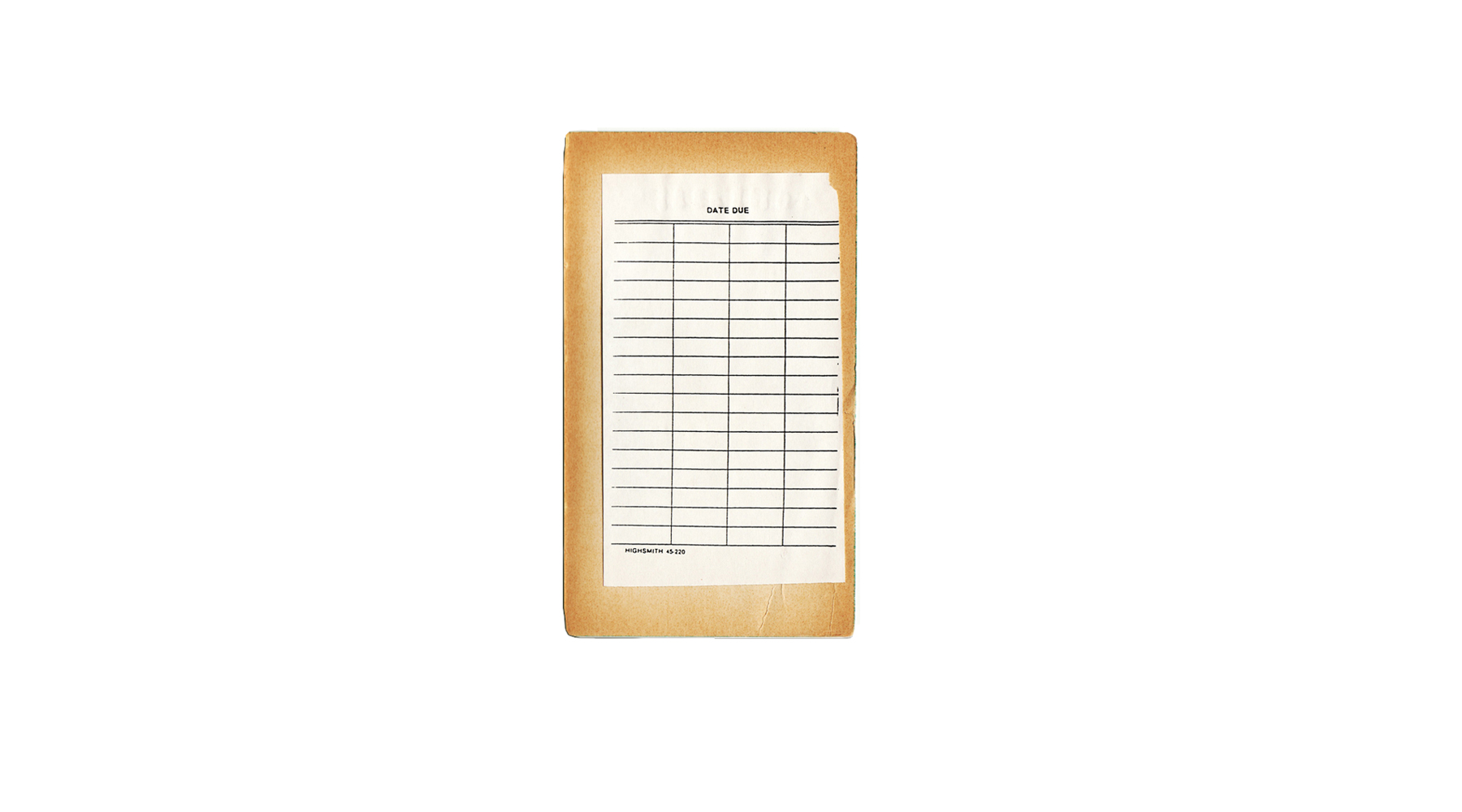¿Dónde queda Mario Vargas Llosa en el elenco de la disidencia que escribía en Vuelta? ¿Disidente? ¿Crítico?
Ambas cosas, intensamente. Creo que la Revolución rusa fue para Paz lo que la cubana para Mario: un advenimiento histórico que atrajo no solo su simpatía sino su adhesión activa y apasionada. Pero la de Mario lo fue aún más, porque se trataba de la revolución latinoamericana, la revolución en tiempo presente, hecha por guerrilleros de su propia generación. Como él ha narrado en varios textos, desde el primer momento se entregó a ella y le fue fiel largo tiempo. Su rompimiento no fue súbito, sino un proceso doloroso de decepción. Creo que tanto en Paz como en Vargas Llosa la palabra clave es desencanto, un desencanto que al profundizarse desemboca en una crítica feroz, una crítica proporcional a la dimensión del compromiso anterior.
Paz cargaba un sentimiento de culpa por haber callado cuando tenía frente a sí evidencias irrefutables de los crímenes del régimen soviético.
No creo que en Vargas Llosa quepa hablar de culpa, acaso sí de remordimiento, porque, a pesar de los atropellos de toda índole que la Revolución cubana cometió en sus primeros años, no hubo purgas de la dimensión soviética. Paz no las hubiera tolerado y mantuvo un apoyo discreto, a distancia, hasta fines de los sesenta. Para Vargas Llosa los puntos de quiebre fueron la invasión a Checoslovaquia en 1968 y luego, claramente, el caso Padilla. El proceso de decepción fue indetenible y Castro lo ahondó con su actitud de desprecio abierto a los «intelectuales revisionistas». Pero antes del rompimiento definitivo, cosa que lo honra, Vargas Llosa mandó varias señales de alarma. Recuerdas que aún en su nota sobre Persona non grata de Jorge Edwards publicada en Plural mantenía su adhesión a la Revolución, aunque ya sin ningún entusiasmo, con tristeza y nostalgia, con rabia contenida, en espera casi de un milagro que no ocurrió. Cuando se escriba la biografía definitiva de Vargas Llosa, uno de los aspectos más interesantes será seguir esa transformación de sus convicciones que, como decía Sabato (y Dostoyevski), es siempre fascinante y aleccionadora. Creo que su revaloración de Camus en Plural en 1974 fue un momento clave de ese proceso que no solo tuvo que ver con Cuba sino con el tema más profundo de los medios y los fines en la política, en especial en la política revolucionaria. Y, como decía Weber, ninguna «ética de la convicción» resiste la prueba moral porque supedita y sacrifica vidas concretas a ideales abstractos.
¿Siguió siendo socialista?
Creo que sí, y ahí tienes otro paralelo con Paz. Pero mientras Octavio nunca se apartó de esa fe, o de esa posibilidad, a fines de los setenta Vargas Llosa sí lo hizo, de manera clara y terminante. Mario formaba parte de Vuelta, el barco intelectual de la disidencia. Lo tuve claro siempre y más aún en 1983, cuando publicó con nosotros y en The New York Times Magazine su largo reportaje «La matanza de Uchuraccay». Fue un texto que cimbró a los lectores. Pasó lo siguiente. En Ayacucho, centro de operaciones de la guerrilla Sendero Luminoso, había ocurrido la muerte de ocho periodistas. Una parte de la prensa culpó al gobierno democrático de Fernando Belaúnde Terry, quien decidió nombrar una pequeña comisión investigadora en la que participó Vargas Llosa. Fueron al lugar, recabaron testimonios y concluyeron que los periodistas habían sido asesinados por los campesinos, porque pensaban que eran guerrilleros. Vargas Llosa llegó a la conclusión de que el enfrentamiento entre las guerrillas y las fuerzas armadas eran arreglos de cuentas entre sectores privilegiados de la sociedad, en los que las masas campesinas eran utilizadas por quienes decían querer liberarlas.Vargas Llosa hablaba de «sectores privilegiados», más que de universitarios, pero la realidad que revelaba ese reportaje hecho in situ correspondía a la misma que Zaid estaba revelando en sus análisis sobre los universitarios en el poder o hacia el poder, incluidos los universitarios en la guerrilla. La guerrilla peruana no es obrera ni campesina. El profesor maoísta Abimael Guzmán, «cuarta espada» del marxismo o el comunismo (junto con Lenin, Stalin y Mao), no creía en la autonomía de la vida campesina. Como sus congéneres soviéticos, chinos y camboyanos, creía que había que reeducar a los campesinos, sin reparar en la violencia de los métodos, para crear al «hombre nuevo». Y claro, el radicalismo maoísta provocaba la reacción militarista. La trágica espiral latinoamericana. Esa experiencia y los estragos terribles de Sendero Luminoso (setenta mil muertos atribuibles a ellos) llevaron a Vargas Llosa a escribir en los ochenta obras de gran tensión histórica y moral con respecto a la idea de la Revolución, entre ellas su largo ensayo La utopía arcaica y su novela Historia de Mayta. La primera es una crítica al indigenismo, que si bien prohijó obras notables de teoría social e imaginación literaria que Vargas Llosa admira y valora (Mariátegui y sobre todo José María Arguedas) mantuvo viva la flama de un proyecto económico y social inviable y opresivo.
Historia de Mayta recrea la vida de un guerrillero prototípico.
Te hago notar que Mayta (el exguerrillero trotskista a quien el periodista de la novela encuentra mucho después de su fallido intento de foquismo revolucionario en una aldea, entregado a la vida pacífica, sin remordimientos ni nostalgias) era uno de esos jóvenes impacientes, radicalizados no por carencias materiales ni desventajas sociales, sino por una truncada o torcida vocación religiosa. En su caso, no habían sido los jesuitas quienes lo «indoctrinaron», como a Dalton, sino los salesianos. La novela narra la escala de la radicalización: sectas clandestinas, lecturas, planes, conjuras. Se trataba de «asaltar el cielo», «bajaremos al cielo del cielo, lo plantaremos en la tierra», decía Mayta. Su fracaso se debió a problemas técnicos, de logística, de planeación. No tuvieron el genio irrepetible de Castro. La novela te dejaba con la certeza de que los guerrilleros (los impacientes, los radicales) de las generaciones venideras cuidarían más esos detalles. Esa persistencia histórica de la Revolución es la que llevaría a Gabriel Zaid a remontarse al origen, y encontró la obra de Joaquín de Fiore que inventó esa idea de «bajar el cielo a la tierra». Mayta y Dalton eran soldados en la escalera mística de la perfección revolucionaria.
Del tiempo en que estamos hablando, el gozne entre los setenta y ochenta, data un libro fundamental: La guerra del fin del mundo.
Para mí es la novela más ambiciosa y extraordinaria de Vargas Llosa. La leí deslumbrado porque entroncaba con el tema del mesianismo. En el otoño de 1981, cuando recibimos en Vuelta el primer capítulo con la descripción del redentor Antonio Conselheiro, sentí inmediatamente que estaba ante un fenómeno similar a los que estudió Gershom Scholem, el historiador del mesianismo judío. La revelación de esa lectura me llevó a la historia y la antropología de los movimientos mesiánicos, y a entender que, si bien fueron muy característicos del Brasil (hubo otros redentores antes y después de Conselheiro), aparecieron en otros momentos y culturas: en la Alemania medieval, en la Italia del siglo xix.
En Brasil incidió el «sebastianismo», el famoso culto portugués a Sebastián, «el Deseado», aquel monarca que había muerto en los setenta del siglo xvi en una insensata guerra contra los califas marroquíes, pero cuyo regreso a Portugal fue la esperanza de generaciones de «sebastianistas» a través de los siglos.
Vargas Llosa lo recoge en su libro. Y ha explicado que leyó varios libros sobre movimientos mesiánicos y tratados místicos cristianos al preparar su obra. Pero el motivo principal de aquella guerra fue la aparición del Anticristo bajo la forma muy concreta de la nueva república brasileña, con sus valores liberales y sobre todo su fe en el positivismo de Auguste Comte. En México también tuvimos, en ese mismo período, es decir, en las décadas finales del siglo xix y principio del xx, nuestra fiebre positivista que llegaba a extremos de producir catecismos y congregar iglesias paralelas como competencia «científica» a la Iglesia católica. Pero en ningún país como en Brasil prendió el positivismo como una religión de Estado que profesaban las élites políticas, militares e intelectuales. Ese es el corazón del libro, basado Os Sertões, la obra clásica sobre la rebelión de la región de Canudos. Su autor, Euclides da Cunha, aparece como «el periodista miope» en la novela. La leí entonces (buscando el tema mesiánico) y la he releído recientemente. Creo que en términos biográficos fue una novela de transición. Al escribirla y reescribirla, en ese tránsito entre décadas, Vargas Llosa tuvo un cambio de piel. Pienso que entró siendo uno y salió siendo otro, porque se aventuró por las zonas más oscuras y bárbaras, las más reales, de la vida latinoamericana. La guerra del fin del mundo es la guerra entre verdaderos condenados de la tierra, de nuestra tierra latinoamericana, y las élites que buscan imponerles un esquema racional.
¿No es ese el dilema latinoamericano por excelencia?
Lo vio Bolívar, en un pasaje de su «Carta de Jamaica», donde se burla de que en nuestras repúblicas tratemos de copiar a Sieyès y a Hamilton. Y Martí dice algo similar en «Nuestra América». Y, sin embargo, ambos eran republicanos. Una contradicción profunda que no tuvieron Carpentier o García Márquez, que optaron resueltamente por la dictadura de Castro, aunque borrara, mucho más que la república, toda la magia y misterio de la tribu que recrearon en sus obras. Hablo de «la tribu» en el sentido que le ha dado Vargas Llosa, el de colectivos de identidad de cualquier índole que subsumen al individuo en un nosotros que lo incluye y rebasa, que lo determina y muchas veces esclaviza u oprime.
En el caso de Brasil el pensador clave no fue Hamilton ni Sieyès sino Benjamin Constant, que así se llamaba el líder que proclamó la república brasileña. Era homónimo del gran liberal francés y en el nombre tenía grabado su destino. ¿Se inclinó por algún bando Vargas Llosa en su novela?
La guerra del fin del mundo no es, en absoluto, una novela de tesis, pero creo que el corazón de Vargas Llosa (y el de lectores como yo) estaba con los seguidores de Conselheiro en Canudos. Un lienzo humano digno de Brueghel o el Bosco rodea al mesías: asesinos brutales, bandidos de leyenda, cangaceiros implacables, curas pecadores, enanos de circo, prostitutas, beatos y beatas, comerciantes conversos. Es un lienzo de miseria humana. ¿Cómo no conmoverse? Cada personaje es desgarrador, aunque hablen poco, su vida y su silencio habla por ellos. Y algunos como el enano son narradores naturales que realmente deambulaban por Brasil narrando cuentos medievales. Vargas Llosa los rescata. Y hablando de escribidores, está el invento del «León de Natuba», esa cruza de humano deforme y felino reptante, con su inmensa cabeza y su vocación (dictada por Dios, ¿por quién más?) de ser el Boswell de Conselheiro que toma nota de cada frase, paso y gesto del santo redentor. Corrijo: no es un lienzo lo que presenciamos, es un desfile dantesco, pero también una marcha hacia la redención.
Y sin embargo el mesianismo condujo al Apocalipsis.
Precisamente así se entiende el mesianismo en la tradición judía. Por eso las corrientes racionalistas en la propia religión judía temían su advenimiento y rechazaban a los mesías. Vargas Llosa retrata muy bien al «periodista miope» que desde la razón comienza por condenar el fanatismo de los seguidores de Conselheiro, pero poco a poco, conforme avanza su experiencia directa de los hechos, comprende la lógica interna y la emoción de los mesiánicos y entiende que las categorías que se les aplican son inadecuadas, falsas. Y entonces, no solo el periodista, también Vargas Llosa matiza. Más que «fanáticos», esos ejércitos de la fe son trágicos. Y finalmente, parece preguntarse legítimamente Vargas Llosa, ¿quiénes son más fanáticos, los fervorosos seguidores de Conselheiro o los intelectuales armados de teorías abstractas como la propia idea de la república representativa, no se diga la doctrina positivista? En todo caso, eran como él ha dicho «fanatismos recíprocos», universos incomprensibles el uno para el otro. Por eso el título es perfecto: es la guerra del fin del mundo porque así la vivieron sus protagonistas, pero también porque una oposición así entre el llamado milenarista de la tribu y los preceptos racionales y modernos no puede llevar sino a una conflagración total, final.
Finalmente, a un costo espeluznante, sobrevivió la República.
Y sobrevivió la fe. Así pasó también en México en la Cristiada, guerra entre los campesinos y rancheros católicos mexicanos y un Estado que se empeñaba en imponer la religión de la razón. Pero en México no existió el fenómeno notable del líder mesiánico. Finalmente, en Brasil y México, la realidad dio al César lo que era del César y a Dios lo de Dios. Pero murieron decenas de miles en esas guerras religiosas, ecos de las guerras europeas del siglo xvii. Y presagios de las guerras religiosas de principios del xxi.
Y Vargas Llosa se volvió un liberal.
Sí, como el periodista miope de su novela, en cierta forma.Por eso digo que La guerra del fin del mundo es una novela de tránsito. Por más místico o mágico que resulte el mundo encantado del mesianismo, con sus comunidades fervorosas y sus ancestrales creencias, si creemos en la libertad estamos obligados –como explicó Max Weber– a desencantarlo. No me refiero, obviamente, a reprimir u oprimir a quienes permanecen en la tribu. Me refiero a construir un orden en donde prive la razón, si quieres la razón con minúscula. La razón spinoziana de la claridad, la separación de lo sagrado y lo profano, la libertad de pensar y publicar, la tolerancia. Por eso creo que de esa inmersión en el corazón de las tinieblas latinoamericanas salió el liberal Vargas Llosa.
Alguna vez dijo: «En Perú, tenemos un Canudo vivo en los Andes.»
Lo cual es cierto aún ahora y quizá lo será siempre, pero creo que al concluir esa novela, y al confrontar el proyecto que Sendero Luminoso tenía para los Andes (obra diabólica de ese remedo atroz y sanguinario de mesías, de ese mesías asesino que era Abimael Guzmán), Vargas Llosa desembocó en la convicción de que no había, para Canudos o para los Andes, mejor opción que la modesta utopía republicana y liberal con todo y sus «abstracciones». Pero ese orden no debe ni puede ser impuesto. ¿Cómo hacerlo atractivo y eficaz para los miembros de la tribu? ¿Cómo lograr que no se rindan a nuevos mesianismos no defensivos (como los de Conselheiro) sino revolucionarios? Sigue siendo un tema de nuestro tiempo. ~
Fragmento de Spinoza en el Parque México.