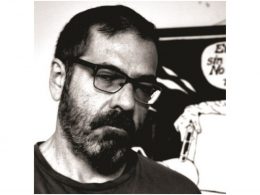-¿Qué les damos de cenar? –preguntó Ana.
-¿Tortilla? –respondió Leo.
-Solo queda un huevo.
Leo dejó el taladro en el suelo y fue hasta la cocina. Por la mañana había ido a la panadería, donde desde hacía unos meses compraban los huevos y también el aceite. No les quedaban. Tampoco les quedaba mucho pan, Leo había llamado para reservar una hogaza. Abrió la nevera y miró los estantes. No habían sacado nada del congelador para la cena. Tampoco había sobrado comida. Había un par de tuppers que no quiso abrir, o tal vez ni siquiera vio. Y entonces dio con ellas: un paquete de salchichas de pavo. Era comida procesada, no les gustaba mucho que los niños comieran esa porquería, sobre todo a Ana, pero resolvían cenas. Y a los niños les encantaban.
-Chicos, ¿queréis cenar salchichas? –preguntó Leo con el paquete ya en la mano.
Desde la habitación del fondo, los niños respondieron casi a la vez un sí entusiasta. Leo se sintió satisfecho, su estómago dio casi un vuelco, como cuando tu equipo marca un gol. Ana, en cambio, se sintió molesta porque Leo había obviado un hummus de remolacha que había dejado en la nevera hacía menos de una hora.
-Y algo de verdura –añadió Ana–. Pongo hummus rosa, ¿vale?
El vale de los niños no estuvo ni a cien años luz de la alegría con que habían aceptado las salchichas. Por eso, cuando apenas unos minutos después, los niños untaban los picos en la crema, Ana sonrió con satisfacción y cierta superioridad. Durante un segundo pensó que era mejor madre que Leo padre. Uno de los niños le pidió agua: había olvidado llevar los vasos y la botella a la mesa.
Leo había cogido el taladro de nuevo. Estaba en la entrada, haciendo los agujeros para colgar un cuadro. Una fotografía, en realidad.
-Ya nadie hace agujeros para colgar fotografías –le había dicho Ana.
-Me da miedo que no aguante el peso el cuelgafácil –había respondido Leo–. Además, ¿qué tiene que ver? Menuda chorrada de argumento. A mí qué me importa lo que hagan o no los demás. Quiero colgar la fotografía, es nuestra primera fotografía de familia, hay un marco y me apetece hacer los agujeros.
Ana se rio de la desproporción de la respuesta de Leo y fue a tratar de motivar a los niños para que recogieran los juguetes.
-¿Es porque te relaja? –preguntó mientras se alejaba–. Bueno –dijo ya en la habitación de los niños–, vamos a ver quién de los dos es capaz de meter más rápido los legos en la caja, Ariadna o Lucas.
-No quiero –dijo Ariadna–. No quiero hacer una carrera.
Ana supo que acabaría recogiendo ella los juguetes.
-Bueno, pues lo hacemos sin carrera, ¿vale? Lucas, dame esas piezas.
-No puedo –respondió el niño.
-¿Por qué?
-Es que estoy jugando.
El ruido del taladro asustó a los niños. Se echaron a llorar y preguntaron qué era.
-Papá está haciendo un agujero para poner esa foto tan bonita que tenemos los cuatro juntos.
-Yo no quiero que ponga la foto.
-¿Por qué?
-Pues porque no quiero que la vea todo el mundo –dijo la niña.
-No la va a ver todo el mundo, solo quienes vengan a casa. Y si vienen a casa, es porque los hemos invitado, y solo invitamos a amigos o gente que nos gusta, ¿no? Además, ahora nadie puede ir a casa de nadie.
-Ya –dijo la niña–. Por el virus.
-Es por el virus y no hay cole, ¿a que no, mamá? –añadió el niño.
-Eso es.
-¿No la van a ver los vecinos? –preguntó la niña.
-No.
-Ni el lobo, ¿a que no, mamá? –preguntó el niño.
-No.
-¿A que aquí no hay lobos pero en los bosque sí? –el niño siguió hablando, pero le interrumpió su hermana mayor.
-Mamá. No quiero que la vea nadie, ningún vecino, solo mis amigos.
-Vale.
Los niños llevaban sin salir a la calle dos semanas, desde que se habían suspendido las clases. Todo el país llevaba así dos semanas. Los niños habían dejado de ir al cole, las clases se había suspendido así, de un día para otro. Para no faltar a la verdad, habían dejado un día de margen. La gente cuyo trabajo lo permitía trabajaba desde casa. Ana no quería ni pensar cómo lo hacía la gente cuyo trabajo no lo permitía. Al principio, todo fue un poco precipitado y no sabían cómo de en serio había que tomarse las restricciones. Leo era más estricto; Ana un poco más laxa. Habían ido los cuatro juntos al mercado la primera tarde. Desde entonces, Leo y Ana salían cada dos o tres días, iban a comprar comida y volvían. Al principio, Ana se ofrecía para salir, le despejaba, le iba bien el paseo. Ahora se turnaban porque el miedo la invadía. Casi nadie tocaba ya su timbre. Los repartidores que antes llamaban para entregar paquetes casi dos veces al día habían dejado de ir. Tampoco compraban ya por internet. Todo el mundo había subestimado el peligro de la infección y había discrepancias sobre las medidas a tomar cuando salías a comprar: las mascarillas están bien, pero a veces los guantes generan una falsa seguridad, había leído Ana en algún lado, por ejemplo si no se saben retirar. Cuando salían, se llevaban el gel desinfectante con ellos.
Era fascinante cómo se habían adaptado a las nuevas rutinas: el trabajo desde casa, un primer desayuno temprano para los niños y otro un poco más tarde para los cuatro –Ana había adoptado la costumbre de Leo del ayuno interrumpido y trataba de estar al menos doce horas sin comer nada. Leo se sentaba a trabajar a las ocho en punto. Ana era un poco más caótica y perezosa. Remoloneaba en la cama, eran los niños los que conseguían que se levantara. Ponía la leche a calentar y mientras los niños se la bebían, ella hacía un poco de yoga. Le dolía terriblemente la espalda: una contractura, casi paralela a la columna, le recorría la espalda. Sobre todo estiraba y notaba cómo le dolía un poco todo en cada estiramiento, pero era un dolor agradable. Hacía unos cuantos saludos al sol. Luego se sentaba frente al ordenador y respondía mails durante media hora. Después se metía en la ducha. Entre tanto, los niños querían pintar, ir al baño, beber agua o ducharse con ella. Por las tardes, Ana hacía ejercicio mientras los niños se bañaban, eran unas rutinas que todo el mundo compartía por las redes sociales, parecía que era la única preocupación del aislamiento: ponerse en forma. Ana no conseguía leer demasiado, su trabajo seguía: Ana escribía sinopsis de películas. No había estrenos en cines, pero sí en plataformas online. Años antes, había sido crítica de cine, pero escribir la sinopsis le parecía mucho menos comprometido: contaba un poco la película para que el espectador pudiera elegir, y aunque a veces tenía que esforzarse un poco en buscar algo positivo que decir de una película, tenía una batería de recursos infalibles. “Una película que atrapa las contradicciones de la vida”, era una. A veces, pensaba en el episodio del crítico de cine en Caro diario, cuando Nanni Moretti le lee en voz alta algunas de las frases que ha escrito para hablar de películas, y se alegraba mucho de que sus textos no fueran firmados. Acababa de ver una película de un director canadiense que le caía un poco mal, pero cuya película era fácil de resumir. Tenía otros trabajos: seleccionar fragmentos de críticas para las programaciones de ciclos de cine clásico; rastrear artículos sobre cultura libres de derechos para una revista y traducirlos, en caso de que fueran aceptados. Estaba contenta porque habían aceptado uno sobre Dorothy Parker y cómo su despido de Vanity Fair acabaría por ser el acicate definitivo a su carrera como escritora. Lo gracioso es que iba a traducirlo para la edición española de Vanity Fair. Le gustaba mucho un texto de Parker que se llamaba “Los hombres con los que no me casé”. Y un poema que se llama “Bric-a-brac”, que había intentado traducir sin conservar la gracia del original.
Antes de usar el taladro por segunda vez, Leo avisó de que iba a hacer otro agujero para que los niños no se asustaran.
-¿Podemos ir a verlo?
-Claro –dijo Ana.
Así que mientras Leo taladraba, Ana, Lucas y Ariadna observaban con atención su trabajo.
-Ya está. Ahora a lavaros los dientes –dijo Ana.
Unos segundos después, sonó el timbre. Y todos se asustaron, también Ana y Leo.
Abrió Leo. Inmediatamente después, aparecieron entre sus piernas las cabezas de los niños. Era la vecina.
-Es que has traspasado la pared –dijo después de saludar–. Sonaba de verdad como si estuvieras en mi casa. No sé.
Cuando Ana llegó a la puerta, Leo se estaba disculpando con la vecina. Leo fue a ver el agujero que había hecho en la casa de la vecina. Los niños querían seguir a su padre. Ana les dijo que no podían.
-Chicos, no se puede ir a casa de nadie, acordaos. Además, vais descalzos y hace frío. Venga, entrad.
La vecina no le caía muy bien a Leo. Apenas se conocían, no había mucha relación entre los vecinos, en realidad. Pero le parecía un poco repipi. A Ana le daba igual, pero apreciaba que siempre llamara a los niños por su nombre.
-No sé qué vas a colgar ahí, pero me da miedo que no aguante y el agujero vaya a más.
-No, no –dijo Leo–. Es que me he pasado de taladrar. Si te parece bien, cuando todo esto acabe, compro yeso y vengo a taparlo.
-Claro, sin problema.
Leo cerró la puerta. Quería terminar lo que había empezado.
-¿Es muy grande el agujero? –preguntó Ana.
Leo le dijo que no, que era una tontería. A Ana le sorprendió un poco que Leo no hiciera ningún gesto despectivo hacia la vecina.
-¿Habéis elegido cuento ya? –preguntó a los niños.
-Mamá, ¿me tumbas en mi cama y me haces cosquillitas? –preguntó Lucas, que en realidad quería decir que Ana se tumbaba en su cama.
-Mamá, ¿ahora la vecina vive en nuestra casa? –preguntó la niña.
-No. Es solo un agujero pequeño el que comunica las dos casas. Además, es su entrada y nuestra entrada. Y si lo piensas, casi nunca se está en la entrada. Y papá ya ha puesto la foto que tapa el agujero, así que ni siquiera nos ve. Lo que ve, como mucho, es un tornillo, luego un taco y luego la parte de atrás de la foto.
-¿No ve la foto?
-Solo por detrás.
-Mejor. No quiero que nadie vea la foto. Solo nuestros amigos.
Leo acabó de recoger el taladro: estaba muy orgulloso de lo ordenadas que había dejado sus herramientas, eso fue durante el primer fin de semana de aislamiento. Ana ni siquiera había ordenado los libros que tenía apartados en la balda que llamaba el limbo, donde dejaba los libros que quería leer. Fue a la habitación de los niños, les dio un beso y le dijo a Ana que podían ver una película cuando estuvieran dormidos los niños.
-Vale –dijo Ana–. ¿Crees que se ha enfadado?
Leo agitó la mano y se la pasó por debajo de la barbilla. Hacía años que Ana no le veía hacer ese gesto. Sonrió al recordar de dónde había tomado Leo ese gesto, cómo lo habían adoptado de otros, de los que habían sido sus amigos durante el año en que habían vivido en Italia, hacía aproximadamente un millón de años. Ana le sacó la lengua. Lucas pidió cosquillitas. Ariadna quiso saber por qué había sacado la lengua su madre a su padre. Luego, la casa se quedó en silencio. Durante unos minutos solo se oyeron las respiraciones acompasadas de los niños y el ruido de las sábanas.
(Zaragoza, 1983) es escritora, miembro de la redacción de Letras Libres y colaboradora de Radio 3. En 2023 publicó 'Puro Glamour' (La Navaja Suiza).