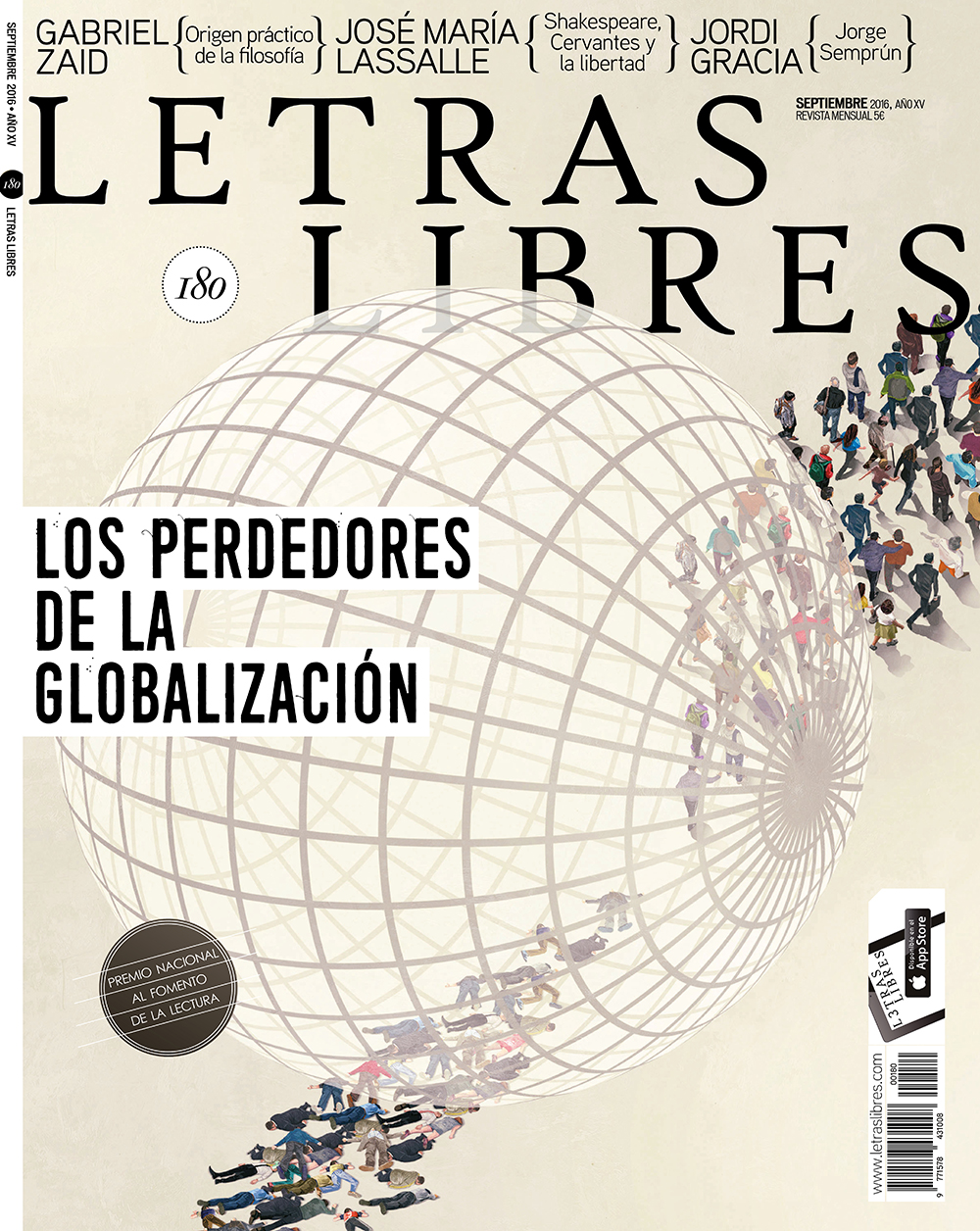En Dos conceptos de libertad (1958), Isaiah Berlin definió la libertad positiva como la capacidad que tiene la persona de ser dueño de su voluntad y, a partir de ese dominio, controlar y determinar sus acciones y su destino. Hablamos por tanto de la libertad como autorrealización. Concepto que complementa la libertad negativa: la capacidad del individuo para hacer o no hacer algo sin restricciones ajenas a su voluntad. La combinación de ambos conceptos es lo que identifica la libertad como un todo complejo sobre el que se asienta la estructura política y moral de las sociedades abiertas.
En la construcción temprana de la modernidad, la libertad comenzó a alojar ya una definición de lo que Berlin expondría en 1958. Reflejo de ello son las reflexiones que desarrollan acerca de la misma los dos escritores más importantes de esta era: Miguel de Cervantes y William Shakespeare.
En este sentido, Cervantes y Shakespeare aportan una reiterada inclinación a introducir la libertad como un concepto operativo en la fabricación de la realidad literaria que prodigan con sus obras, especialmente en el Quijote del primero y en las tragedias del segundo. En un caso y otro las consecuencias son evidentes: el desarrollo de dos conceptos complementarios de libertad que, en Cervantes, denota además una modernidad más avanzada. Respecto al autor del Quijote podríamos hablar incluso de un liberalismo temprano que muestra la profunda influencia del humanismo erasmista del Renacimiento sobre lo que será, llegada la Ilustración del siglo XVIII, el liberalismo político y, dentro de él, la idea de libertad que finalmente se plasma en la Revolución francesa y en el siglo XIX. En Shakespeare los ecos renacentistas se encuentran más matizados debido al peso de una herencia republicana que se remonta a los clásicos antiguos (Polibio, Cicerón, Tito Livio o Salustio). George Keeton ha señalado –en Shakespeare and his legal problems (1930) y Shakespeare’s legal and political background (1967)– el sorprendente conocimiento que tenía Shakespeare de la literatura legal y política de su tiempo. Para resumir de forma simple pero plástica, podemos afirmar que en Cervantes la libertad es acción mientras que en Shakespeare es resistencia o, si se prefiere utilizar las categorías berlinianas –aunque, como se verá, esto es matizable–, en Cervantes la libertad es positiva y en Shakespeare, negativa.
La novedad narrativa del relato cervantino contribuye a la idea de la libertad como acción que se dibuja en el Quijote. Una idea que se plasma en un desarrollo voluntario y autoconsciente de la personalidad de los protagonistas. Esta circunstancia redunda en la proyección positiva de la identidad de ellos y tiene lugar de forma más elevada que en el teatro de Shakespeare.
En el Quijote la narración tiene el aspecto de un work in progress electivo. Un proceso que hace, por ejemplo, que la figura paradigmática de don Quijote vaya progresivamente transformándose bajo el armazón de una personalidad cambiante. La coherencia argumental de la obra permite al protagonista proyectar paulatinamente su personalidad y afirmar aquello tan famoso de: “Yo sé quién soy […] y sé que puedo ser, no solo los que he dicho, sino todos los Doce Pares de Francia, y aun todos los nueve de la Fama, pues a todas las hazañas que ellos todos juntos y cada uno por sí hicieron se aventajarán las mías.”
Esa reflexión contrasta con la idea que tiene Shakespeare de la libertad y que se condensa en las palabras que Casio pronuncia ante Bruto cuando, deliberando inconscientemente sobre el magnicidio de César, afirma que: “Los hombres son a veces dueños de su destino, / y no culpemos a la mala estrella de nuestras faltas.” [Traducción de Alejandra Rojas.]
Así, en Cervantes la libertad se vuelca hacia fuera como una acción que propicia el desarrollo sin ataduras de una identidad que se afirma transformadoramente tanto en lo real como en el trato con los otros; su único límite, nos dice, es la propia energía que se derrocha en el proceso. En palabras de Luis Rosales (Cervantes y la libertad, 1985), los personajes cervantinos sueñan con “vivir sin atadura alguna, y casi todos igual que don Quijote, su hermano mayor, no pertenecen a su tiempo, sino a su libertad”. Para Roger Garaudy la imaginación cervantina no es ilusión ni imaginación sino una manera de abordar el mundo: una disposición del ánimo que trata de dar sentido a la realidad y, al mismo tiempo, de contribuir a crearla; en la línea de aquellos místicos del sufismo hispánico que, siguiendo a Ibn Arabi, admitían que nuestras vidas no estaban dadas de antemano sino que reflejaban una divinidad que dejaba libres a los hombres para imaginarse a ellos y, a través de ellos, a Dios. De ahí que la libertad cervantina utilice en don Quijote una idea de libertad basada en imaginarnos autorrealizándonos como algo distinto de lo que somos; algo que afrontamos como una empresa y que nos proyecta hacia un ideal al que queremos dar forma y llegar a ser.
Don Quijote representa literariamente la ruptura con una tradición occidental que inicia san Pablo y quiebra teológicamente santo Tomás: separar al hombre de Dios y de las cosas, al sujeto del objeto. Cervantes despliega así una libertad positiva que, bebiendo de las fuentes de la heterodoxia pelagianista y de la mística sufí que probablemente está detrás del erasmismo, sustenta la acción humana en la imaginación. El erasmismo y, con él, la teología católica ensalzan la autonomía humana que sustenta el libre albedrío. Una tradición que la cultura del Renacimiento hará también propia y que el erasmismo hispano convertirá en cuerpo teórico de la Castilla emergente de los Reyes Católicos. Esta tradición humanista se vinculará a la cultura y al conocimiento y confiará también en el poder demiúrgico de la lectura y las artes ligadas a la búsqueda de la belleza y la justicia.
Precisamente esta relación íntima entre las letras y las virtudes épicas del conocimiento al servicio de la libertad como autorrealización creativa y la tolerancia anudada a ella sustentará la idea erasmista de que cualquier proyecto de reforma o cambio renovador debe buscar la excelencia virtuosa de la persona. Toda reforma personal tendría que hacer de la libertad el instrumento de una fuerza desbordante e ilimitada de individualidad ejemplarmente humanizadora. Algo que requiere el arrojo caballeresco medieval y que recuerda el espíritu de la futuwwa o antigua caballería espiritual sufí en la que se inspiró. Una lucha interior por afirmar imaginativamente la naturaleza virtuosa del ser a través de su libertad para vencer la tentación primigenia de la Caída, pues, como dice don Quijote, la libertad “es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre”.
Esta conexión cervantina entre la libertad imaginativa y la responsabilidad autoafirmativa de la identidad mediante su ejercicio anuncia ya la idea berliniana de la libertad positiva. Se trata de una idea constante en el pensamiento de Cervantes hasta el punto de ser el fundamento de su filosofía existencial. En sus Meditaciones del Quijote (1914), Ortega define el héroe como “alguien que quiere ser él mismo” mediante el acto real de voluntad del que tan solo depende de sí mismo para responder por sus acciones. En este sentido hay que recordar que Cervantes siempre creyó que eran únicamente las obras de los hombres las que los diferencian entre sí, idea erasmista y pelagiana. Idea que considera que cada hombre depende de sí y puede llegar hasta donde lo lleven su imaginación y su deseo de individualidad positiva y autoafirmante. Porque como dice don Quijote: “No es un hombre más que otro si no hace más que otro.”
Cervantes cuestiona de nuevo el orden estamental de su época cuando insiste en que “la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale” o que “un caballero andante, como tenga dos dedos de ventura, está en potencia propincua de ser el mayor señor del mundo”. Este cuestionamiento nace de su irreductible voluntad por ser libre imaginando una acción recreadora de sí mismo y de cuanto lo rodea. Y todo ello a partir de una energía positiva de cambio tan infatigable como ilusionada. Una energía de cambio y renovación que libera de toda carga culpable o fatalista a quien la ejercita. El valor moral de esta libertad cervantina está en la acción misma, en el deseo de cambiar y progresar en el proyecto que libera la conciencia de cambio y renovación en el hombre.
Hasta aquí la visión positiva o activa de la libertad que subyace en Cervantes, una libertad luminosamente afirmativa de la imaginación que nos recrea a nosotros mismos. En esta idea de libertad, según hemos querido demostrar, discurre una corriente teológica que la política ilustrada secularizará a partir del siglo XVIII y que en España aparecerá plasmada, primero, en la Ilustración jovellanista y, después, en la revolución liberal que protagonizan la Guerra de la Independencia y las Cortes gaditanas.
En Shakespeare, sin embargo, la libertad es otra, mucho más sombría y reactiva. Una libertad teológicamente depositaria del peso que el calvinismo y la reforma ejercieron sobre la Inglaterra de su tiempo. De hecho, en Shakespeare la libertad es un instrumento de reacción frente al destino o, si se prefiere, de reapropiación de este a través del carácter humano en medio de sus flaquezas y culpas. Así, cámbiese el destino por la culpa o, para ser más precisos, por el pecado original, y veremos en las tragedias de Shakespeare el trasfondo escritural de aquel Book of common prayer que en 1562 la iglesia anglicana consagró como soporte del espacio común de la reforma anticatólica inglesa.
El hombre era, en este contexto, una criatura llamada a gestionar la creación divina desde su debilidad, pues la caída en el pecado original era irreparable; la voluntad y el intelecto humanos eran tan débiles que sin el auxilio de la fe resultaban impotentes a la hora de vencer la propensión al pecado que surgía de las bajas pasiones humanas. Casi todas las obras de Shakespeare giran en torno a esas pasiones: la envidia, la codicia, el egoísmo, la arbitrariedad, el engaño, la mentira o el orgullo. No en balde, el arzobispo William Laud –primado de la iglesia anglicana y contemporáneo de Shakespeare– también señalaba que “el hombre había perdido por el pecado la integridad de su naturaleza y no tenía luz suficiente para conducirse por sí mismo hacia los cielos si no era a través de la gracia”. Años después John Milton hará propia esta tesis en su Paraíso perdido (1667) aunque, al igual que Shakespeare, permitirá que los hombres puedan corregir el resultado si perseveran en seguir la escasa luz que aún se desprende de los rescoldos de la voluntad y del intelecto humano. Esto asume los postulados teológicos del puritanismo inglés. Para ello se requiere la entraña de esa pulsión calvinista que santificó literariamente Milton y que Shakespeare había anticipado en sus tragedias.
Así, Milton recordará con claros ecos shakesperianos que el “hombre no se perderá del todo” y “salvarse podrá” si se sojuzga y somete a la voluntad de Dios con el fin de doblegar el “pecado y sus desordenadas e impuras apetencias”. Para lograr este propósito bastará con que el ser humano persevere en seguir la luz interior que subsiste a través de la “conciencia justiciera, para que / si la escuchan y de ella bien se sirven vayan de luz en luz, y salvos lleguen”. De lo contrario, se condenarán irremisiblemente “los negligentes y desdeñosos”. De hecho, “los crueles / se volverán más crueles y los ciegos todavía más ciegos, para que / tropiecen más y más profundo caigan; y solo a esos excluyo de mi gracia”. [Traducción de E. Pujals.]
El cuadro miltoniano que acabamos de ver bien podría ser el reflejo de los personajes shakesperianos y de sus cuitas, arrebatos, grandezas y caídas. El ejercicio de la libertad casi siempre adopta el rostro agónico ante un destino que, en la teología de la reforma inglesa, no es otro que la culpa intransferible. Los personajes de Shakespeare no son plenamente libres para autorrealizarse de forma imaginativa porque la libertad y la imaginación no son fiables en términos morales. ¿Cómo lo van a ser si en palabras de Lady Macbeth: “Nada se tiene, todo se ha gastado, / cuando el deseo lo logramos sin contento. / Mejor es ser aquello que uno destruía / que por la destrucción morar en casa / de dudosa alegría”? [Traducción de Agustín García Calvo.]
Y es que a los ojos del calvinismo lo que precipitó a los hombres en la caída original fue básicamente la libertad y la imaginación vinculada a ella. Experiencias ambas de las que surgen los dilemas morales que recorren de principio a fin las obras de Shakespeare y, de paso, los instrumentos de renovación moral de sus personajes si logran abrir, con esfuerzo sobrehumano, un espacio de autonomía desde el cual vencer la culpa del destino.
La libertad shakesperiana no es autorrealización sino autonomía para restañar la culpa de haberse dejado llevar por la acción contaminada por el pecado. Por eso, se es libre para tratar de ser fiel a lo que se fue. Como explica Stephen Greenblatt en Shakespeare’s freedom (2010), la palabra libertad –a lo largo de las múltiples variantes que utiliza el dramaturgo inglés– siempre significa “lo que se opone a confinado, aprisionado, sometido, constreñido o temeroso a expresar lo que se quiere decir”. La libertad se proyecta como una búsqueda de autonomía moral para ser lo que se ha dejado de ser, aunque dudando de que “fuese posible incluso en el hombre más convencido de ser artífice de sí mismo”.
De este modo, la libertad se muestra más bien como una especie de palanca reactiva que permita al individuo, atrapado por una infinidad de límites que constriñen su voluntad, reasumir anímicamente su destino. Algo que confirma Hamlet en su famoso monólogo cuando debate acerca de “Ser o no ser, de eso se trata: / si para nuestro espíritu es más noble sufrir / las pedradas y dardos de la atroz fortuna / o levantarse en armas contra un mar de aflicciones / y oponiéndose a ellas darles fin.” [Traducción de Tomás Segovia.]
La libertad existe en Shakespeare, aunque cercada por amenazas y obstaculizada por mil dificultades. Es frágil y débil, poco confiable y huidiza. Todas las amenazas se proyectan bajo la forma de un destino mayestático cuya sombra advierte al transgresor que puede ser desintegrado por el ruido y la furia de una adversidad que demuestra que la vida no vale nada más que la estima que uno tiene hacia la propia dignidad. Este republicanismo fatalista es una corriente que liga a Cromwell con Calvino y que subyace en las tragedias de Shakespeare, un republicanismo que transforma la libertad en una trinchera de dignidad frente a las tempestades de acero de la fortuna.
Es una constante en el dramaturgo inglés esta libertad negativa en sentido berliniano. Una libertad que entra en tensión contradictoria en términos morales porque se inspira en una teología calvinista que, como vimos en Milton, fía y desconfía de la libertad y la imaginación que la alienta porque las considera también impulsoras originales del pecado. Es una libertad negativa que trata de decir “no” para salvaguardar o recobrar la dignidad. Envuelve a esta libertad un lenguaje republicano y calvinista en el que resuena la estética teológica del Antiguo Testamento, pero también la estética ética de Polibio o Marco Aurelio que avanza calma, ensanchando la autonomía moral del estoicismo, como si fuera el paso militar de las legiones de la vieja república. En fin, un “no” republicano frente a la hybris del poder en el noble Bruto cuando piensa en querer ser libre mediante el magnicidio del tirano César, y un “no” trágico en César, cuyo carácter le impide dejarse abatir por un destino que lo culpa ante los ojos de los demás, pero que en el fondo de su conciencia sabe que no es verdad. Dice César: “Mil veces muere un cobarde antes de muerto; / los valientes sienten ese gusto una sola vez.” Y continúa: “César sería una bestia sin corazón / si se quedara en casa, prisionero de su miedo. / No, César no hará tal. De sobra sabe el peligro / que César es más peligroso que él. / Somos dos leones nacidos el mismo día, / yo el mayor y más terrible. / Por eso he de salir.” [Traducción de Alejandra Rojas.]
La libertad para decir “no” lleva a César a afrontar dignamente un destino que lo culpa. Esta libertad negativa, sumada a la positiva que hay en Cervantes, constituyen el rostro bifronte de una libertad que engrandeció el ser político de Occidente. Ahora que celebramos el cuarto centenario del fallecimiento de estos dos grandes de la literatura vale la pena señalarlo para poner en evidencia que la política a veces está prefigurada por el arte. ~
(Santander, 1966) es consultor, escritor y profesor universitario. Su libro más reciente es 'El liberalismo herido' (Arpa, 2021).