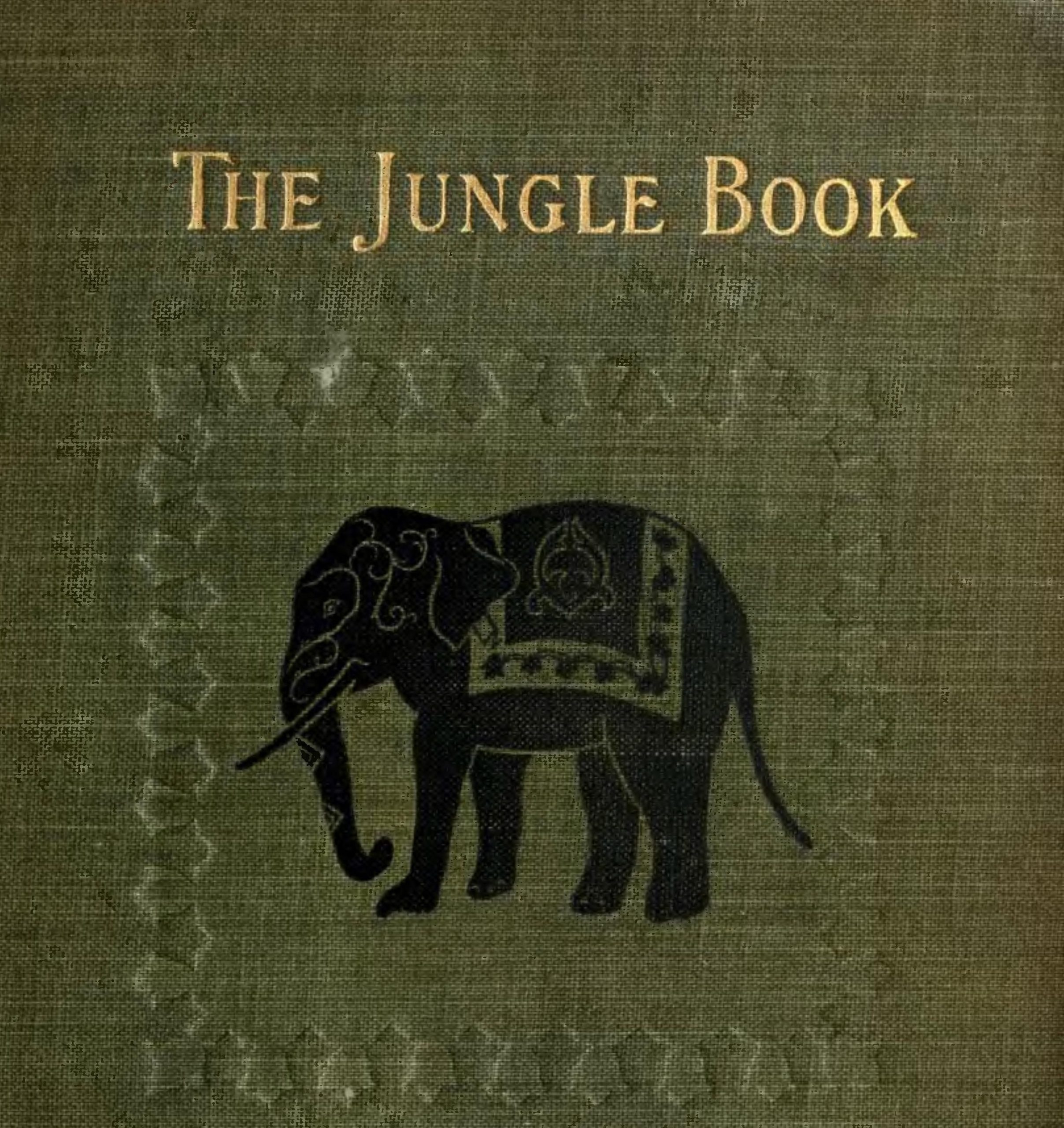Allá en los años noventa, cuando éramos noveles novelistas, nos reuníamos en el departamento de Eduardo Antonio Parra en la calle Diego de Montemayor, de Monterrey. Ahí estaban Hugo Valdés, Rubén Soto y el apenas púber Ramón López Castro. Discutíamos sobre nuestros textos y las reuniones se prolongaban hasta el amanecer, con todos ebrios excepto yo, que entonces bebía Chocolala. El departamento de Parra carecía de glamur. El desvencijado sofá tenía pelos de un perro muerto un lustro atrás. El baño era digno de una gasolinera abandonada. El colchón de solera había sustentado los amores e insomnios de dos anteriores propietarios. Nunca tenía Parra nada que ofrecer de comer a sus visitantes, acaso media pizza de jamón que el tiempo había convertido en pizza de champiñones.
Todo eso lo dignificaba la abundancia de libros.
Alguna vez, puestos filosóficos, nos preguntamos quién sería el primero en morir. Todos apostamos por Parra, pero Parra sigue vivo y Rubén Soto murió hace tres años.
Una de esas noches venturosas, Parra sometió a nuestra consideración un cuento recién escrito. Se trataba de una narración magistral sobre dos jóvenes que se enfrentan con navajas. Celebramos cada uno de los pasajes, excepto el de cierto momento apremiante de la historia, que decía: “¿De dónde le vendrá lo gaviota?, pensó Benito al tiempo que esquivaba el navajazo”.
Nos pusimos a tirar cuchilladas imaginarias con el puño vacío y a tratar de pronunciar la frase de marras mientras esquivábamos el lance.
“¿De dónde..?”, apenas alcanzábamos a decir.
“¿Deónde le ven…?”, llegaba a vocear quien hablara más rápidamente o quien recibiera una más lenta acometida.
Ni ensayando una pronunciación portuguesa que se come las vocales nos daba tiempo.
“¿D dnd l vndr l…?”
Hablamos del duelo a cuchillo de Borges. Ahí no sabemos lo que dicen o piensan los rivales, hasta que uno queda al borde de la muerte: “Qué raro. Todo esto es como un sueño”.
Como jueces fuimos unánimes: ese enunciado debía borrarse. Acaso sólo escribir: “Benito esquivó el navajazo”. Pero Parra, obstinado e inflexible, acabó por publicar el texto con la frase de marras.
En el poema de García Lorca son cuatro puñales contra uno. El agonizante Antoñito el Camborio, digno de una emperatriz clama: “¡Ay Federico García, llama a la Guardia Civil! Ya mi talle se ha quebrado como caña de maíz”.
No sabemos qué pensó el señor Clutter cuando lo degollaban. Apenas tenemos lo que pasó por la mente del asesino: “Pensé que era un hombre muy amable. De voz suave. Así lo seguí pensando hasta el momento en que le corté el cuello”.
Los moribundos homéricos son harto facundos. Sarpedón, tumbado en el suelo, con la lanza de Patroclo clavada “donde el pericardio rodea el musculado corazón” alcanza a decir: “¡Glauco, tierno amigo, guerrero valiente entre todos! Ahora sí que tienes que ser buen lancero y audaz combatiente. Que tu único deseo ahora sea el cruel combate, si eres audaz. Insta primero a los príncipes de los licios, recorriendo el frente por doquier, a luchar por Sarpedón; y luego, bátete tú mismo con el bronce en defensa mía. Pues para ti seré un constante escarnio y un oprobio todos los días para siempre, si los aqueos me despojan de las armas y caigo en el recinto de las naves. Al contrario, resiste con denuedo e insta a la hueste entera”.
Patroclo ha de apoyar el pie en el pecho del desahuciado para arrancar la lanza y “con ella salió el pericardio, y junto a la punta de la pica le extrajo el aliento de la vida”.
Por supuesto que los héroes de la Ilíada viven esquivando flechas, lanzas, picas y piedras, pero no tenemos noticia de lo que pudieron pensar los esquivadores en el acto de esquivar.
El texto de Borges habla del gaucho Don Segundo Sombra, y en Don Segundo Sombra hay también un pleito de puñales. Tres veces esquiva el protagonista el puñal enemigo, sin que piense o diga nada.
Nunca supe qué se podía pensar cuando se esquiva un navajazo. “¡Ay nanita!”, suelen decir en el susto los personajes de Carlos Fuentes.
Desde hace años, acostumbro llevar en el bolsillo del pantalón una navaja Muela de apertura a una mano. Sin ser gordo, soy muy pacífico, por lo que no porto un arma sino una herramienta. Me es muy práctica para muchas cosas y no pasa día sin que tenga que utilizarla. Con ella le quito el celofán a los libros nuevos. Ayer la empleé tres veces: en el supermercado para tajar la envoltura de un six pack, pues sólo quería dos cervezas; para abrir un paquete que me llegó por correo; y para mondar la punta de un corcho que había engordado y ya no podía reencajarlo en la botella de vino dejada a medias.
Pues bien, luego de hacer esto último, un amigo me pidió ver la Tizoncilla. Tras observarla un rato, tuvo el niñato deseo de lanzarme una falsa cuchillada. Mi cuerpo reaccionó con un movimiento elusivo, al tiempo que, para mi asombro, pensé: “¿De dónde le vendrá lo gaviota?”.
(Monterrey, 1961) es escritor. Fue ganador del Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2017 por su novela Olegaroy.