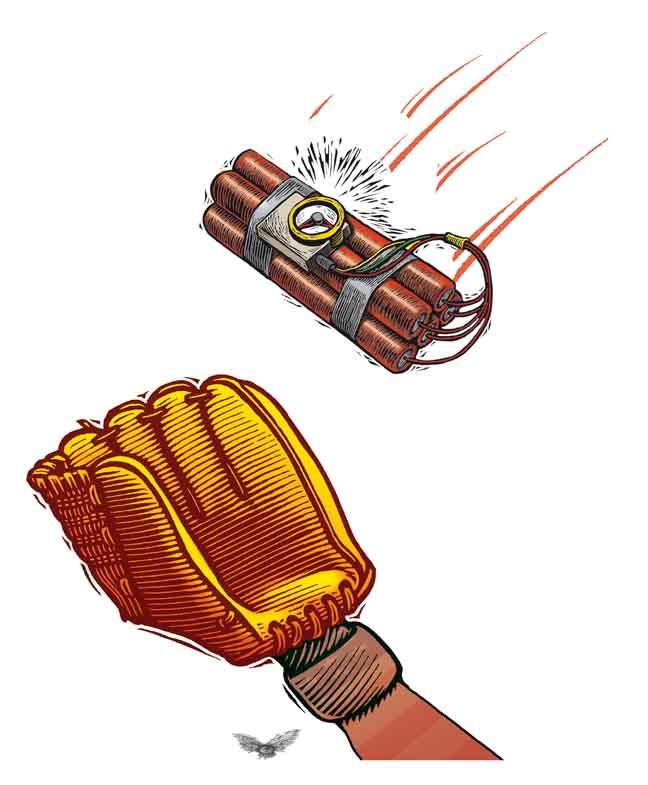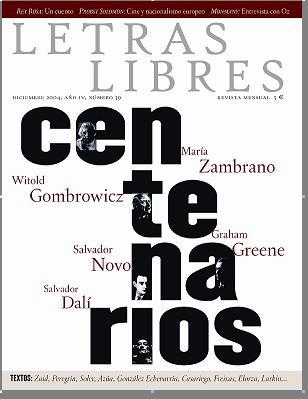En 1937, en el prólogo a una compilación de sus cuentos fantásticos, Edith Wharton proclamó la poca vida literaria que quedaba a los fantasmas. Wharton dedicaba sus historias a Walter de la Mare con el desconsuelo de ser los últimos seres en el mundo con imaginación suficiente para creer en las apariciones. Teorizaba allí: “Es en la tibia oscuridad del fluido prenatal, muy por debajo de nuestra razón consciente, en donde se aloja la facultad con que captamos los aspectos que tal vez no estamos capacitados para ver”. (Marina Tsvietáieva había escrito: “Un fantasma, es decir, la condescendencia más grande del alma con los ojos, con nuestra sed de realidad”.)
Para la Wharton eran otros los personajes que por esa época captaban la atención de los consumidores de literatura —”el gángster, el introvertido y el borracho habitual”— y reinaban, para colmo de competencia, el cine y la radio.
Que una caja fuera capaz de llenar de orquestas incorpóreas una habitación o que una pared cobrara vida hasta el punto de ocurrir episodios en ella, usurpaba el asombro reservado a criaturas sobrenaturales. Lo usurpaba hasta banalizarlo. ¿Qué respeto podía aguardar a una aparición allí donde tropezara con un radio o un teléfono? Apostados como rompehuelgas de lo fantasmagórico, se alzaban los nuevos aparatos. A juicio de Osbert Sitwell los fantasmas se habían marchado con la llegada de la electricidad.
Cultivador (con felicidad distinta) de otra clase de historias, ciertos cambios históricos hicieron que John Le Carré llegara también a interrogarse acerca del futuro de su trabajo literario. Al caer el Muro de Berlín desaparecía la mejor de las oportunidades para una gran conflagración, y hasta entonces la especialidad de los agentes secretos de novela había consistido en evitar esa conflagración o en volverla, ya que no imposible, favorable.
La carrera de éxitos de Le Carré se había iniciado alrededor del muro berlinés. Cierto que la construcción del Muro constituía el símbolo más repugnante de un fracaso político, pero él andaba a la búsqueda de tema para su libro y vino a encontrarlo en aquel panorama de frontera. (“Los escritores no somos más que unos oportunistas”, aceptaría después.) Así que escribió de madrugada, a la hora de su almuerzo, en el trasbordador que viajaba entre Koningswinter y Bad Godesberg. Apenas alcanzaba a robar tiempo a su trabajo en la embajada británica se hundía en la escritura de esa primera novela. Y cenas y cócteles le servían de reposo y de estímulo, pues en ellos no se hablaba de otra cosa que no fuese el Muro y cuanto sucedía a ambos lados.
Luego Graham Greene afirmó que El espía que vino del frío era la mejor historia de espionaje conocida por él, y sucesivas incursiones en los parajes de la Guerra Fría convirtieron a John Le Carré en el más reconocido cultivador de esa literatura. Cada título suyo era un éxito (aunque no lo fue el segundo), y las tramas de sus novelas parecían palpitantes debido a que en Berlín, como ex libris del autor, se hallaba en pie aquella construcción de frontera, carcelaria.
Hasta que, pocos años antes de la demolición del Muro, el olfato político o el cansancio retórico hizo a Le Carré concluir allí un ciclo de sus obras y enviar por última vez a George Smiley a Berlín. En el tercer volumen de la Karla Trilogy, la misión de Smiley terminaba al pie del Muro, en un encuentro con el espía soviético que durante casi treinta años fuera su enemigo principal. Ambos daban por concluida la partida, aunque Smiley no pareciera convencido de salir ganador.
La crítica, sin embargo, no reparó en ese adiós de Le Carré a paisajes y móviles de la Guerra Fría, y en plena euforia por la caída del Muro decidió extender obituario a su labor novelística. Avanzó más allá incluso, hasta declarar extinguida la novela de espionaje. Al parecer, los espías de novela corrían la misma suerte de los caballeros andantes. El fin de la guerra contra el comunismo equivalía al fin de las órdenes de caballería.
A causa de sus ínfulas apocalípticas, se habían vuelto insufribles para el lector los enredos de los servicios de inteligencia. En caso de continuar con vida, la novela de espionaje compartiría destino con la novela histórica. La lucha por el secreto nuclear iba a interesar a la misma clase de lector a la que desvelaban las intrigas en torno al Collar de la Reina.
Para muchos historiadores y politólogos el fin del comunismo acarreaba sinsentido histórico. Y de igual modo que antes se había oído acerca de la muerte de Dios, podía escucharse aviso de que la historia estaba terminada.
No tardaría en comprobarse que era cierto trazado lo que se hallaba en vías de extinción: una teleología, una historia de fantasmas, un chanchullo secreto… Decidido a defenderse de la sentencia de muerte literaria dictada en contra suya, Le Carré recordó a sus enterradores que el relato de espionaje no había nacido con la Guerra Fría, aunque ésta fuera quien le otorgara preponderancia.
Nuevos desastres políticos, nuevas conflagraciones, vendrían a ofrecer escenarios de escritura a él y a sus colegas. “Lo realmente emocionante surgirá de donde siempre vino”, consideró. “De la interacción entre la realidad y el autoengaño que se encuentra en la base misma de tantas vidas secretas. De la sutil relación entre ingenio y estupidez. De la confianza ciega que los políticos, por desesperación o impaciencia, depositan en unos servicios de inteligencia supuestamente intocables, con resultados desastrosos. De nuestra capacidad común, sea cual sea la nación a la que pertenezcamos, para torturar la verdad hasta que nos diga lo que queremos oír. Del modo en que una historia de espionaje nos lleve al centro de cualquier conflicto, aunque luego resulte que el conflicto está dentro de nosotros mismos. De la infinita variedad de motivos para la lealtad y la traición, y de la manera en que el motivo del traidor llegue a reflejar como un espejo la moralidad de nuestro tiempo.”
Desde entonces, 1989 o 1937, espías y fantasmas se han negado a desaparecer. Porque viven dentro de nosotros y están hechos de nuestros miedos esenciales. (Desmintiendo las cautelas de su prólogo, el volumen de historias fantásticas de Edith Wharton ha gozado de sucesivas ediciones.)
Fantasma y espía, dos figuras de infiltración, tienen suficiente con una frontera para seguir con vida. La tendencia a considerar peligrosa toda alteridad, las sospechas cifradas al otro lado de cualquier límite, hacen suponer nuevos fantasmas y nuevos agentes secretos. Cae un muro, pero cuántas fronteras permanecen en pie. Y la electricidad no hace más que marcar de otra manera el perenne contraste entre claridad y sombra.
Por lo que fantasma y espía continúan viniendo, visitándonos, desde los nacionalismos y desde la muerte. –
(Matanzas, Cuba, 1964) es poeta y narrador. Su libro más reciente es Villa Marista en plata (Colibrí, 2010).