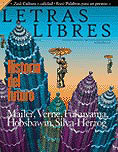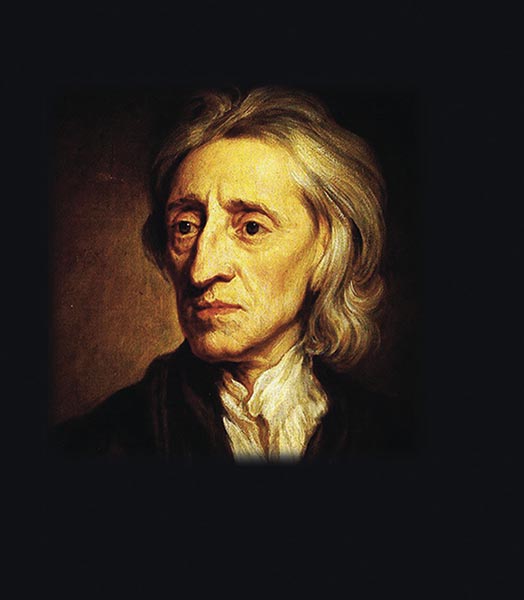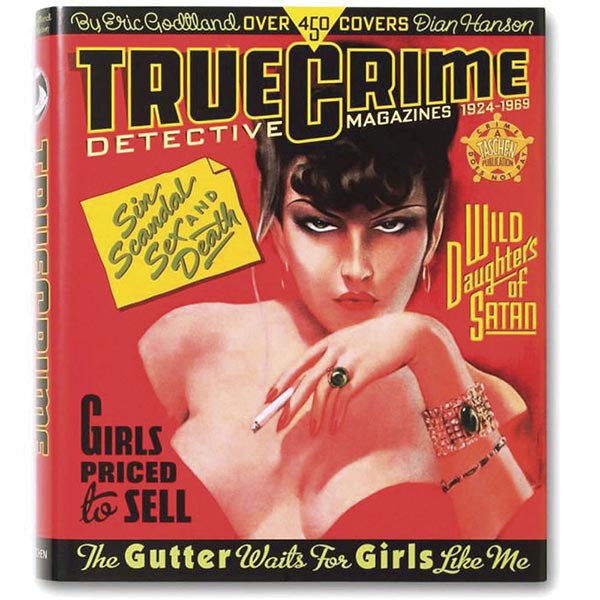Los hombres de este siglo XXIX viven en medio de un inter- minable cuento de hadas, y no parecen sospecharlo. Hastiados de las maravillas, permanecen fríos ante las que el progreso les da cada día. Si fueran más justos, apreciarían como se lo merecen los refinamientos de nuestra civilización, y si la compararan con el pasado, se percatarían del camino recorrido.
Cuán más admirables les parecerían las ciudades modernas con sus vías de cien metros de ancho, con sus casas de trescientos metros de altura, con una temperatura siempre igual, y el cielo surcado por miles de aerocoches y de aerobuses. Comparados con esas ciudades, cuya población alcanza a veces diez millones de habitantes, qué eran esos pueblos, esas rancherías de hace mil años, esos Parises, esos Londres, esos Berlines, esos Nueva Yorks, esas aldeas lodosas y mal ventiladas, en que circulaban unas cajas que iban dando tumbos, jaladas por caballos —¡sí, caballos! ¡Es de no creerse! Si los viajeros recordaran el funcionamiento defectuoso de los buques y de los trenes, sus frecuentes colisiones, y también su lentitud, ¿qué importancia no tendrían los aerotrenes para ellos, y sobre todo esos tubos neumáticos, arrojados a través de los océanos, y que los trasladan a una velocidad de mil quinientos kilómetros por hora? En fin, ¿acaso no se disfrutarían más el teléfono y el telefoto, al recordar los antiguos aparatos de Morse y de Hugues, tan insuficientes para la rápida transmisión de las noticias?
¡Qué extraño! Estas sorprendentes transformaciones se basan en principios perfectamente conocidos, que nuestros abuelos quizá descuidaron demasiado. En efecto, el calor, el vapor, la electricidad, son tan viejos como el hombre. ¿Acaso los científicos no afirmaban ya, a finales del siglo XIX, que la única diferencia entre las fuerzas físicas y las químicas reside en un modo de vibración de las partículas etéricas, propio de cada una de ellas?
Ya que se había dado un paso enorme al reconocer el parentesco de todas aquellas fuerzas, es realmente inconcebible que se haya requerido tanto tiempo para lograr determinar cada uno de los modos de vibración que las distinguen. Resulta extraordinario, sobre todo, que se haya descubierto sólo muy recientemente el medio de reproducirlas directamente, la una sin la otra.
Sin embargo así se han dado las cosas, y apenas en el 2790, hace cien años, lo logró el célebre Oswald Nyer.
¡Ese gran hombre es un verdadero benefactor de la humanidad! Su hallazgo genial fue el padre de todos los demás, y generó una pléyade de inventores, hasta nuestro extraordinario James Jackson. A él le debemos los nuevos acumuladores que condensan, unos la fuerza contenida en los rayos solares, otros la electricidad almacenada en el seno de nuestro globo y, en fin, aquellos que condensan la energía de una fuente cualquiera: cascadas, vientos, arroyos y ríos, etc… También él nos legó el transformador, que después de recoger la fuerza viva en los acumuladores bajo la forma de calor, de luz, de electricidad, de energía mecánica, la devuelve al espacio, después de que le proporcionó el trabajo esperado.
¡Sí! El progreso empezó realmente el día en que ambos instrumentos fueron imaginados. Ahora sus aplicaciones ya no se pueden contar. Al atenuar la crudeza del invierno restituyendo el sobrante de los calores estivales, apoyaron poderosamente a la agricultura. Al proporcionarles fuerza motriz a los aparatos de navegación aérea, permitieron que el comercio cobrara un auge magnífico. A ellos se les debe la incesante producción de la electricidad sin pilas ni máquinas, la luz sin combustión ni incandescencia y, finalmente, esa inagotable fuente de trabajo que ha centuplicado la producción industrial.
Pues bien, encontraremos el conjunto de estas maravillas en un hotel incomparable —el hotel del Earth-Herald— recientemente inaugurado en la 16823a Avenida de Universal City, la actual capital de los Estados Unidos de las dos Américas.
Si hoy renaciera el fundador del New York Herald, Gordon Bennett, ¿qué diría si viera ese palacio de mármol y de oro, que pertenece a su ilustre nieto Francis Bennett? Se han sucedido veinticinco generaciones, y el New York Herald se ha mantenido como propiedad de esa notable familia de los Bennett. Hace doscientos años, cuando el gobierno de la Unión fue transferido de Washington a Universal City, el periódico siguió el movimiento —a menos que el gobierno haya seguido al periódico— y tomó el nombre de Earth-Herald.
Y no se vaya uno a imaginar que haya periclitado bajo la administración de Francis Bennett. ¡No! Su nuevo director, por el contrario, le inculcaría una fuerza y una vitalidad sin igual, al inaugurar el periodismo telefónico. Este es un sistema conocido, que se volvió práctico con la increíble difusión del teléfono. Cada mañana, en lugar de ser impreso, como en los tiempos antiguos, el Earth-Herald es "hablado": una rápida conversación con un reportero, un político o un científico les permite a los suscriptores enterarse de lo que les puede interesar. En cuanto a los que compran números sueltos, se sabe que por unos pocos centavos pueden conocer el ejemplar del día en innumerables gabinetes fonográficos.
Esta innovación de Francis Bennett galvanizó al viejo periódico. En pocos meses, su clientela se cifró en ochenta y cinco millones de suscriptores, y la fortuna del director se elevó progresivamente a treinta mil millones, hoy superados con creces. Gracias a esta fortuna, Francis Bennett pudo construir su nuevo hotel —colosal construcción de cuatro fachadas, midiendo cada una de ellas tres kilómetros— y cuyo techo se abriga bajo el glorioso pabellón de la Confederación, premiado con setenta y cinco estrellas.
En estos momentos, Francis Bennett, rey de los periodistas, sería el rey de las dos Américas, si los americanos, alguna vez, pudieran aceptar la personalidad de un soberano cualquiera. ¿Lo dudan? Pues los plenipotenciarios de todas las naciones y nuestros ministros mismos se apresuran delante de su puerta para mendigar sus consejos, buscar su aprobación, implorar el apoyo de su órgano todopoderoso. Hágase la cuenta de los científicos a los que alienta, de los artistas a los que mantiene, de los inventores a los que subvenciona. La suya es una realeza que cansa; es un trabajo sin reposo, y no cabe duda de que un hombre de otros tiempos no habría resistido semejante labor cotidiana. Muy felizmente, los hombres actuales son de constitución más robusta gracias a los adelantos de la higiene y de la gimnasia, que le permitieron al promedio de vida pasar de treinta y siete años a cincuenta y ocho —gracias también a la presentación de los alimentos científicos, en espera del próximo descubrimiento del aire nutritivo, que permitirá alimentarse… con sólo respirar.
Y ahora, si les place conocer todo lo que comprende una jornada de un director del Earth-Herald, tómense la molestia de seguirlo en sus múltiples ocupaciones —hoy mismo, este 25 de julio del presente año del 2890.
Esa mañana, Francis Bennett se despertó de bastante mal humor. Su mujer llevaba ocho días en Francia, por lo que se sentía un poco solo. ¿Podría creerse? En diez años de matrimonio, era la primera vez que Ms. Edith Bennett, la professional beauty, se encontraba ausente por tanto tiempo. Habitualmente, bastaban dos o tres días para sus frecuentes viajes a Europa, y a París en particular, a donde iba a comprar sus sombreros.
Por lo tanto, el primer cuidado de Francis Bennett fue el de poner en acción su fonotelefoto, cuyos cables llegaban al hotel que tenía en los Campos Elíseos.
El teléfono complementado por el telefoto: una conquista más de nuestra época. Si desde hace tantos años la palabra se transmite por medio de corrientes eléctricas, apenas desde ayer se puede transmitir también la imagen. Valioso descubrimiento, cuyo inventor Francis Bennett, esa mañana, no fue el último en bendecirlo cuando vio a su mujer reproducida en un espejo telefótico, a pesar de la enorme distancia que lo separaba de ella.
¡Dulce visión! Un poco cansada por el baile o el teatro de la víspera, Ms. Bennett aún está en la cama. Allá es mediodía, pero ella duerme, con su cabeza encantadora hundida en los encajes de la almohada.
Pero he aquí que se agita, que tiemblan sus labios… ¿Sin duda estará soñando? ¡Sí! Sueña… Un nombre escapa de sus labios: "¡Francis!… ¡Mi querido Francis!…"
Su nombre, pronunciado por esa dulce voz, le ha dado al humor de Francis Bennett un giro más feliz, y como no quiere despertar a la linda durmiente, salta rápidamente fuera de la cama y penetra en su camarera mecánica.
Dos minutos más tarde, sin que hubiera recurrido a un ayuda de cámara, la máquina lo depositaba, lavado, peinado, calzado, vestido y abrochado de arriba abajo, en el umbral de sus oficinas. La gira cotidiana estaba por empezar. Francis Bennett penetró primero en la sala de los novelistas-folletinistas.
Una sala muy amplia, rematada por una gran cúpula traslúcida. En un rincón, diversos aparatos telefónicos a través de los cuales los cien literatos del Earth-Herald narran cien capítulos de cien novelas al público enardecido.
Divisó a uno de los folletinistas que tomaba cinco minutos de descanso:
—Muy bien, mi estimado, le dijo, está muy bien su último capítulo. La escena en que la joven pueblerina aborda con su galán algunos problemas de filosofía trascendental está hecha con un fino sentido de observación. Nunca las costumbres campesinas han sido mejor pintadas. Adelante, mi estimado Archibald, ánimo. ¡Diez mil suscripciones nuevas, desde ayer, gracias a usted!
—Mr. John Last, prosiguió dirigiéndose a otro de sus colaboradores, estoy menos satisfecho con usted. ¡No hay vida en su novela! Se apresura demasiado hacia el objetivo. ¿Y qué pasa con los procedimientos documentales? ¡Hay que disecar! ¡En nuestros tiempos no se escribe con pluma, sino con bisturí! Cada acción en la vida real es el resultado de pensamientos fugitivos y sucesivos, que se deben enumerar con cuidado, para crear un ser vivo. Nada es más fácil si se usa el hipnotismo eléctrico, que desdobla al hombre y despeja su personalidad. ¡Mírese vivir, mi estimado John Last! Imite a su colega, al que felicitaba hace un momento. Haga que lo hipnoticen… ¿Eh? ¿Dice que lo hace?… ¡Pues no lo suficiente, no lo suficiente!
Una vez impartida esta pequeña lección, Francis Bennett continúa su inspección y penetra en la sala de reportajes. Sus mil quinientos reporteros, que se encontraban en esos momentos ante el mismo número de teléfonos, les comunicaban a los suscriptores las novedades que se habían recibido durante la noche desde los cuatro rincones del mundo. La organización de ese incomparable servicio ha sido descrita a menudo. Además de su teléfono, cada reportero tiene ante él una serie de conmutadores, que permiten establecer la comunicación con tal o cual línea telefónica. Así, los suscriptores no sólo escuchan el relato, sino también observan los acontecimientos, por medio de la fotografía intensiva.
Francis Bennett interpela a uno de los diez reporteros astronómicos adscritos a ese servicio, que crecerá con los nuevos descubrimientos operados en el mundo estelar.
—Y bien, Cash, ¿qué ha recibido?…
—Unos fototelegramas de Mercurio, de Venus y de Marte, señor.
—¿Es interesante este último?…
—¡Sí! Una revolución en el Central Empire, en provecho de los demócratas liberales contra los republicanos conservadores.
—Vaya, igual que aquí. ¿Y de Júpiter?
—Todavía nada. No logramos entender las señales de los jovianos. ¿Quizá no estén captando las nuestras?
—¡Ese es asunto suyo, y usted es responsable, señor Cash!, respondió Francis Bennett, quien, muy molesto, se fue a la sala de redacción científica.
Inclinados sobre sus contadores, treinta científicos se concentraban sobre ellos con unas ecuaciones de nonagesimoquinto grado. Incluso algunos de ellos jugaban con las fórmulas del infinito algebraico y del espacio de veinticuatro dimensiones, como un alumno de educación elemental con las cuatro reglas de la aritmética.
Francis Bennett irrumpió ante ellos como una bomba.
—Y bien, señores, ¿qué me dicen? ¿Ninguna respuesta de Júpiter?… ¡Así que siempre será lo mismo! Vamos, Corley, hace veinte años que está empollando a ese planeta, y me parece …
—Qué quiere usted, señor, respondió el científico interpelado, nuestra óptica todavía deja mucho que desear, e incluso con nuestros telescopios de tres kilómetros…
—Está usted escuchando, Peer, interrumpió Francis Bennett, dirigiéndose al vecino de Corley, ¡la óptica deja que desear!… ¡Esa es su especialidad, mi estimado! ¡Póngase anteojos, diablos! ¡Póngase anteojos!
Y se dirigió de nuevo a Corley:
—A falta de Júpiter, ¿obtenemos por lo menos algún resultado con la Luna?…
—¡Tampoco, señor Bennett!
—¡Ah! Pues esta vez, no le echará la culpa a la óptica. La Luna se encuentra seiscientas veces menos alejada que Marte, y con éste, sin embargo, nuestro servicio de correspondencia está operando de manera regular. No faltan telescopios…
—No, pero sí los habitantes, respondió Corley, con una delgada sonrisa de científico trufado de x.
—¿Se atreve a afirmar que la Luna no está habitada?
—Por lo menos, señor Bennett, no sobre la faz que nosotros vemos. Quién sabe si del otro lado…
—Pues bien, Corley, hay una manera muy sencilla de asegurarse…
—¿Cuál es?
—¡Volviendo a la Luna!
Y aquel día, los científicos de la fábrica Bennett estudiaron los medios mecánicos que debían producir la inversión de nuestro satélite.
Por lo demás, Francis Bennett tenía motivos para sentirse satisfecho. Uno de los astrónomos del Earth-Herald acababa de determinar los elementos del nuevo planeta Gandini. Este planeta describe su órbita alrededor del Sol a mil seiscientos millones, trescientos cuarenta y ocho mil, doscientos ochenta y cuatro kilómetros y medio, y para hacerlo, necesita doscientos setenta y dos años, ciento noventa y cuatro días, doce horas, cuarenta y tres minutos, nueve segundos y ocho décimas de segundo.
Francis Bennett se mostró encantado con tanta precisión.
—¡Bien!, exclamó, apresúrense a informar al servicio de reportaje. Ya conocen la pasión del público por estas cuestiones astronómicas. Quiero que la noticia aparezca en el número de hoy.
Antes de dejar la sala de los reporteros, Francis Bennett llegó hasta el grupo especial de los entrevistadores, y, dirigiéndose al que se encargaba de los personajes célebres, preguntó:
—¿Entrevistó al presidente Wilcox?
—Sí, señor Bennett, y estoy publicando en la columna informativa que, sin duda alguna, padece de una dilatación estomacal, y que se está aplicando lavados túbicos muy a conciencia.
—Perfecto. ¿Y este asunto del asesino Chapmann?… ¿Entrevistó a los jurados que deben reunirse en la audiencia?
—Sí, y todos están de acuerdo acerca de su culpabilidad, de modo que el asunto ni siquiera les será remitido. El acusado será ejecutado antes de que lo condenen…
—Ejecutado… ¿Eléctricamente?…
—Eléctricamente, señor Bennett, y sin dolor… según suponemos, pues aún no se ha definido este detalle.
La sala vecina, una amplia galería de medio kilómetro de largo, estaba dedicada a la publicidad, y se puede imaginar sin dificultad lo que debe de ser la publicidad de un periódico como el Earth-Herald, la cual deja una ganancia promedio de tres millones de dólares diarios. Por lo demás, gracias a un ingenioso sistema, una parte de dicha publicidad se propaga de un modo totalmente novedoso, debido a una patente adquirida por tres dólares a un pobre diablo muerto de hambre. Son carteles inmensos, reflejados por las nubes, y de tal dimensión, que pueden ser vistos por una comarca completa.
Desde esta galería, mil proyectores se encargaban sin tregua de mandar esos anuncios desmesurados a las nubes, que los reproducían en colores.
Pero aquel día, cuando Francis Bennett penetró en la sala de publicidad, notó que los mecánicos estaban con los brazos cruzados ante sus proyectores inactivos. Averigua… Como única respuesta, le muestran un cielo impecablemente azul.
—¡Sí! ¡Hace buen tiempo, murmura, y no hay publicidad aérea posible! ¿Qué hacer? Si sólo se tratara de lluvia, ¡la podríamos producir! ¡Pero lo que necesitamos no es lluvia, sino nubes!…
—Sí… unas hermosas nubes muy blancas, respondió el jefe mecánico.
—Pues bien, señor Mark, diríjase al servicio meteorológico de la redacción científica. Dígales de mi parte que se encarguen activamente de la cuestión de las nubes artificiales. Realmente no puede uno quedarse así, a la merced del buen tiempo.
Una vez concluida la inspección de las diversas ramas del periódico, Francis Bennett pasó al salón de recepciones, en el que lo esperaban los embajadores y los ministros plenipotenciarios, acreditados ante el gobierno americano. Esos señores venían a solicitar los consejos del todopoderoso director. Estaban discutiendo con cierta viveza en el momento en que Francis Bennett entró en el salón.
—Que me perdone su Excelencia, le decía el embajador de Francia al embajador de Rusia, pero no veo nada que cambiarle al mapa de Europa. El norte para los eslavos ¡sea! ¡Pero el Mediodía para los latinos! Nuestra frontera común del Rin me parece excelente. Por lo demás, sépalo bien, mi gobierno resistirá ante cualquier acción en contra de nuestras prefecturas de Roma, de Madrid y de Viena.
—¡Bien dicho!, dijo Francis Bennett, interviniendo en el debate. Señor embajador de Rusia, ¿cómo puede ser que no esté satisfecho con su vasto imperio, que se extiende de las riberas del Rin a las fronteras de China, un imperio cuyo inmenso litoral está bañado por el Océano Glacial, el Atlántico, el Mar Negro, el Bósforo, el Océano Índico? Además, ¿de qué sirven las amenazas? ¿Es posible la guerra con las invenciones modernas, esos obuses asfixiantes que se envían a distancias de cien kilómetros, esas chispas eléctricas, de veinte leguas de largo, que pueden aniquilar de un solo golpe todo un cuerpo de ejército, esos proyectiles que se cargan con los microbios de la peste, del cólera, de la fiebre amarilla, y que destruirían a toda una nación en unas cuantas horas?
—Lo sabemos, señor Bennett, respondió el embajador de Rusia.
Pero ¿acaso hace uno lo que quiere? Nosotros mismos somos empujados por los chinos hacia nuestra frontera oriental, y nos vemos obligados, cueste lo que cueste, a intentar algún esfuerzo hacia el Oeste…
—Así que sólo es eso, señor, replicó Francis Bennett, con tono protector. ¡Muy bien! Ya que la proliferación china es un peligro para el mundo, presionaremos al Hijo del Cielo. No le quedará más remedio que imponerles a sus sujetos una tasa de natalidad máxima que no podrán rebasar so pena de muerte. Esto obrará como compensación.
—Y usted, señor, dijo el director del Earth-Herald, dirigiéndose al cónsul de Inglaterra, ¿en qué puedo servirle?
—En mucho, señor Bennett, respondió el personaje, inclinándose con humildad. Bastaría que su periódico aceptara iniciar una campaña en favor nuestro…
—¿Y a propósito de qué?…
—Simplemente, para protestar contra la anexión de la Gran Bretaña a los Estados Unidos.
—¡Simplemente!, exclamó Francis Bennett, alzándose de hombros. ¡Una anexión que ya tiene ciento cincuenta años de antigüedad! Pero ¿acaso esos señores ingleses nunca se resignarán a que por una justa inversión de las cosas, su país se haya vuelto colonia americana? Eso es una locura. Cómo pudo creer su gobierno que yo iniciaría esa antipatriótica campaña…
—Señor Bennett, la doctrina de Munro consiste en: toda América para los americanos, usted lo sabe, sólo América, y no…
—Pero Inglaterra sólo es una de nuestras colonias, señor, una de las más hermosas, estoy de acuerdo, y cuente con que jamás autorizaremos que se devuelva.
—¿Se niega?
—Me niego, y si usted insiste, podríamos producir un casus belli sólo con la entrevista de uno de nuestros reporteros.
—¡Así que es el fin!, murmuró el cónsul con agobio. ¡El Reino Unido, Canadá y la Nueva Bretaña son de los americanos, las Indias son de los rusos, Australia y Nueva Zelanda son de sí mismas! ¿Qué nos queda de todo lo que antaño fuera Inglaterra?… ¡Nada ya!
—¡Nada ya, señor!, replicó Francis Bennett. ¿Y Gibraltar, entonces?
En ese momento, daba el mediodía. El director del Earth-Herald concluyó la audiencia con un gesto y abandonó el salón, se sentó en un sillón de ruedas y en unos minutos llegó a su comedor, situado a un kilómetro de ahí, en el extremo del hotel.
Francis Bennett se sienta a la mesa, que ya está dispuesta. Al alcance de su mano hay una serie de grifos, y delante de él se halla la redondez del espejo de un fototelefoto, sobre el cual aparece el comedor de su hotel en París. A pesar de la diferencia de horarios, Mr. y Mrs. Bennett se han puesto de acuerdo para tomar sus alimentos al mismo tiempo. No hay nada más encantador que la comida, así, a solas, a mil leguas de distancia, y verse y hablarse por medio de aparatos fototelefónicos.
Pero en ese momento, la sala de París está vacía.
"Edith se habrá retrasado", se dijo Francis Bennett. "¡Oh, la puntualidad de las mujeres! Todo avanza, menos esto…"
Y mientras reflexiona en esta idea, demasiado cierta, abre uno de los grifos.
Como toda la gente acomodada de nuestra época, Francis Bennett ha renunciado a la cocina doméstica y se ha suscrito a la gran Sociedad de Alimentación a Domicilio. Esta Sociedad distribuye manjares de mil especies mediante una red de tubos neumáticos. El sistema es costoso, sin duda, pero la cocina es mejor, y tiene la ventaja de que elimina a la raza horripilante de los grandes cocineros de ambos sexos.
Así que Francis Bennett comió solo, no sin cierto pesar, y estaba terminando su café cuando Mrs. Bennett, al volver a su casa, apareció en el espejo del telefoto.
—¿De dónde vienes, mi querida Edith?, preguntó Francis Bennett.
—¡Ah! ¿Ya terminaste?, respondió Mrs. Bennett. ¿Así que llego tarde?… ¿Que de dónde vengo?… ¡Pues de ver a mi modista!… ¡Este año vienen unos sombreros preciosos! Ya ni siquiera son sombreros… ¡Son domos, cúpulas! Se me habrá olvidado la hora…
—Un poco, querida, de modo que ya terminé de comer…
—Bueno, amigo mío, pues anda, ve a atender tus ocupaciones, respondió Mrs. Bennett. Tengo otra cita con mi costurero-modelador.
Ese costurero era nada menos que el célebre Wormspire, quien proclamó con tanto juicio el principio: "La mujer es sólo una cuestión de formas".
Francis Bennett besó la mejilla de Mrs. Bennett sobre el espejo del telefoto, y se dirigió hacia la ventana, en donde lo esperaba su aerobús.
—¿A dónde va el señor?, preguntó el aerocoachman.
—Veamos, tengo tiempo, respondió Francis Bennett. Lléveme a mis fábricas de acumuladores del Niágara.
El aerobús, admirable máquina fundada en el principio de lo más pesado que el aire, se lanzó a través del espacio a una velocidad de seiscientos kilómetros por hora. Por debajo de él, desfilaban las ciudades y sus banquetas móviles, que transportaban a los peatones a lo largo de las calles, y los campos cubiertos como por una inmensa tela de araña, con la red de los cables eléctricos.
Francis Bennett llegó en media hora a su fábrica del Niágara, en la cual, después de utilizar la fuerza de las cataratas para producir energía, él la vendía o la rentaba a los consumidores. Luego, una vez concluida su visita, volvió por Filadelfia, Boston y Nueva York a Universal City, en donde su aerobús lo dejó alrededor de las cinco.
Había una multitud en la sala de espera del Earth-Herald. Aguardaban el regreso de Francis Bennett para la audiencia cotidiana que concedía a los que la solicitaban. Se trataba de inventores que mendigaban capitales, de hombres de negocios que proponían operaciones, todas las cuales parecían excelentes. En esas diversas propuestas, hay que seleccionar: rechazar las malas, examinar las dudosas, recibir las buenas.
Francis Bennett despachó rápidamente a los que sólo aportaban ideas inútiles o inaplicables. ¿No pretendía uno revivir a la pintura, ese arte que había caído en tal desuso que el Angelus de Millet se acababa de vender en quince francos, y esto gracias a los adelantos de la fotografía a color, inventada a fines del siglo xix por el japonés Aruziswa-Riochi-Nichrome-Sanjukamboz-Kio-Baski-Kû, cuyo nombre se ha vuelto tan fácilmente popular? ¿Acaso otro no había encontrado el bacilo primógeno, que debía volver inmortal al hombre, después de ser introducido en el organismo humano en forma de caldo bacilar? Y ése, un químico práctico, ¿no acababa de descubrir un nuevo cuerpo simple, el Nihilium, que sólo costaba tres millones de dólares el kilogramo? Aquél, un médico audaz, ¿no afirmaba que si la gente aún moría, por lo menos moría curada? Y ese otro, aún más audaz, ¿no pretendía acaso que poseía un remedio específico contra el catarro nasal?…
Todos aquellos soñadores fueron despedidos sin tardanza.
Algunos otros fueron mejor recibidos; primero un joven, cuya amplia frente anunciaba una aguda inteligencia.
—Señor, dijo, si antiguamente se contaban setenta y cinco cuerpos simples, ¿sabe usted que este número se reduce actualmente a tres?
—Perfectamente, respondió Francis Bennett.
—Pues bien, señor, estoy a punto de reducir esos tres a uno solo. Si el dinero no me falta, en unas semanas lo habré logrado.
—¿Y entonces?
—Entonces, señor, simple y sencillamente habré determinado el absoluto.
—¿Y la consecuencia de este descubrimiento?
—La creación fácil de cualquier material, piedra, madera, metal, fibrina…
—¿Pretende usted entonces que lograría fabricar una criatura humana?…
—Absolutamente… Sólo le faltaría el alma…
—¡Sólo eso!, respondió irónicamente Francis Bennett; sin embargo, destinó al joven químico a la redacción científica del periódico.
Un segundo inventor, basándose en viejos experimentos del siglo xix, y a menudo repetidos desde entonces, tenía la idea de mover a una ciudad entera de un solo bloque. Se trataba concretamente de la ciudad de Staaf, situada a unas quince millas del mar, y que se convertía en estación balnearia después de llevarla sobre rieles hasta el litoral. Esto generaba una enorme plusvalía para los terrenos construidos y por construir.
Francis Bennett, seducido por el proyecto, aceptó colaborar con la mitad.
—Usted sabe, señor, le dijo un tercer postulante, que gracias a nuestros acumuladores y transformadores solares y terrestres, hemos podido igualar las estaciones. Transformemos en calor una parte de la energía de la que disponemos, y enviemos ese calor a las regiones polares, cuyo hielo derretirá…
—Déjeme sus planos, respondió Francis Bennett, y vuelva dentro de ocho días.
Finalmente, un cuarto científico llevaba la noticia de que una de las preguntas que apasionaban al mundo entero tendría su respuesta esa misma tarde.
Se conoce que hace un siglo, un atrevido experimento encauzó la atención del público sobre el doctor Nathaniel Faithburn. Partidario convencido de la hibernación humana, es decir de la posibilidad de suspender las funciones vitales para hacerlas renacer después de cierto tiempo, se había decidido a experimentar la excelencia de su método con su propia persona. Después de indicar, mediante testamento hológrafo, las operaciones propias para devolverle la vida cien años después, día con día, se había sometido a un frío de ciento setenta y dos grados; reducido entonces al estado de momia, el doctor Faithburn había sido encerrado en una tumba por el periodo acordado.
Ahora bien, precisamente ese día, 25 de julio del 2890, expiraba el plazo, y venían para ofrecerle a Francis Bennett que, en una de las salas del Earth-Herald, procediera a la resurrección esperada con tanta impaciencia. De ese modo, el público podría mantenerse informado cada segundo.
La propuesta fue aceptada, y como la operación no podía hacerse antes de las nueve de la noche, Francis Bennett fue al salón de audiciones para recostarse en una tumbona. Luego, giró un botón y estableció comunicación con el Central-Concert.
Después de un día tan ocupado, ¡qué encantadoras le parecieron las obras de los mejores maestros de la época, basadas en una sucesión de sabias fórmulas armónico-algebraicas!
Había caído la noche, y, sumergido en un sueño semiextático, Francis Bennett ni siquiera se percataba de ello. Pero una puerta se abrió de pronto.
—¿Quién va ahí?, dijo, girando el conmutador colocado bajo su mano.
De inmediato, el aire se volvió luminoso con un sacudimiento eléctrico producido sobre el éter.
—¡Ah! ¿Es usted, doctor?, dijo Francis Bennett.
—Yo mismo, respondió el doctor Sam, que venía para su visita diaria (con una suscripción anual). ¿Cómo estamos?
—Bien.
—Tanto mejor… Veamos esa lengua.
Y la miró en el microscopio.
—Buena… ¿Y ese pulso?…
Lo palpó con un sismógrafo, más o menos análogo a los que registran las trepidaciones del suelo.
—¡Excelente!… ¿Y el apetito?…
—¡Ejem..!
—Sí… ¡El estómago!… ¡Ese estómago ya no anda bien! ¡Ese estómago está envejeciendo! ¡Pero la cirugía ha progresado tanto! Habrá que ponerle uno nuevo… Sabe, tenemos estómagos de repuesto, con una garantía de dos años…
—Ya veremos, respondió Francis Bennett. Mientras tanto, doctor, usted cena conmigo.
Mientras lo hacían, se había establecido la comunicación fototelefónica con París. Esta vez, Edith Bennett se encontraba frente a su mesa, y la cena fue encantadora, entreverada con las buenas frases del doctor Sam. Y apenas hubieron terminado:
—¿Cuándo piensas volver a Universal City, mi querida Edith?, preguntó Francis Bennett.
—Me voy ahora mismo.
—¿En tubo o en aerotren?
—En tubo.
—¿Entonces estarás aquí…?
—A las once cincuenta y nueve de la noche.
—¿Hora de París?…
—No, no. Hora de Universal City.
—Hasta pronto, entonces, y sobre todo, no vayas a perder el tubo.
Esos tubos submarinos, con los cuales uno viajaba a Europa en doscientos noventa y cinco minutos, eran preferibles a los aerotrenes, que sólo hacían mil kilómetros por hora.
El doctor se retiró después de prometer que volvería para asistir a la resurrección de su colega Nathaniel Faithburn, y Francis Bennett, que quería hacer las cuentas del día, pasó a su oficina. Es una operación enorme cuando se trata de una empresa cuyos gastos diarios ascienden a mil quinientos dólares. Muy felizmente, los adelantos de la mecánica moderna facilitan singularmente este tipo de trabajo. Con la ayuda de un piano-contador eléctrico, Francis Bennett terminó su trabajo en veinticinco minutos.
Ya era hora. Cuando oprimió la última tecla del aparato totalizador, solicitaron su presencia en el salón de experimentos. Acudió de inmediato, y fue recibido por un numeroso cortejo de científicos, a los cuales se había unido el doctor Sam.
El cuerpo de Nathaniel Faithburn está ahí, en su féretro, colocado sobre un caballete, en medio de la sala.
Ponen el telefoto en acción, para que el mundo entero pueda seguir las diversas fases de la operación.
Abren el féretro… Sacan a Nathaniel Faithburn… Sigue como una momia, amarillo, duro, seco. Resuena como madera. Lo someten al calor… A la electricidad… Sin resultado alguno… Lo hipnotizan… Lo sugestionan… Nada logra vencer ese estado ultracataléptico…
—¿Y bien, doctor Sam?, pregunta Francis Bennett.
El doctor Sam se inclina sobre el cuerpo, lo examina con la mayor atención… Por medio de una jeringa hipodérmica, le introduce unas gotas del famoso elíxir Brown-Séquard, que aún estaba de moda…
La momia está más momificada que nunca.
—Pues creo que la hibernación se prolongó demasiado…
—¿Entonces?
—Entonces, Nathaniel Faithburn está muerto.
—¿Muerto?
—¡Tan muerto como se puede estarlo!
—¿Puede usted decir desde cuándo?
—¿Desde cuándo?, repitió el doctor Sam. Pues desde que tuvo la enojosa idea de hacerse congelar por amor a la ciencia…
—Vamos, dijo Francis Bennett, ¡este es un método que necesita perfeccionarse!
—Perfeccionarse es la palabra, respondió el doctor Sam, mientras que la comisión científica de hibernación se llevaba el fúnebre paquete.
Francis Bennett, seguido por el doctor Sam, volvió a su cuarto, y como parecía muy cansado después de un día tan activo, el doctor le recomendó que tomara un baño antes de acostarse.
—Tiene razón, doctor… Con eso me recuperaré.
—Por completo, señor Bennett; y si usted desea, al salir pediré…
—No tiene caso, doctor. Siempre hay un baño preparado en el hotel, y no tengo siquiera que tomarme la molestia de tomarlo fuera de mi cuarto. Mire, sólo con tocar este botón, la bañera se pondrá en movimiento, y la verá presentarse sola con agua, a treinta y siete grados de temperatura.
Francis Bennett acababa de oprimir el botón. Nació un ruido sordo, se infló, creció… Y al abrirse una de las puertas, apareció la bañera, deslizándose eléctricamente sobre sus rieles.
¡Cielos! Mientras el doctor Sam se cubre el rostro, unos pequeños gritos de pudor y de temor escapan de la bañera…
Hacía media hora que Mrs. Bennett había llegado al hotel por el tubo transoceánico, y se encontraba ahí adentro.
Al día siguiente, 26 de julio del 2890, el director de Earth-Herald reiniciaba su gira de veinte kilómetros por sus oficinas, y en la tarde, cuando su totalizador hubo trabajado, calculó el beneficio del día en doscientos cincuenta mil dólares —cincuenta mil más que la víspera.
¡Qué bueno es el oficio de periodista a finales del siglo veintinueve! – — Traducción de Aurelia Álvarez Urbajtel