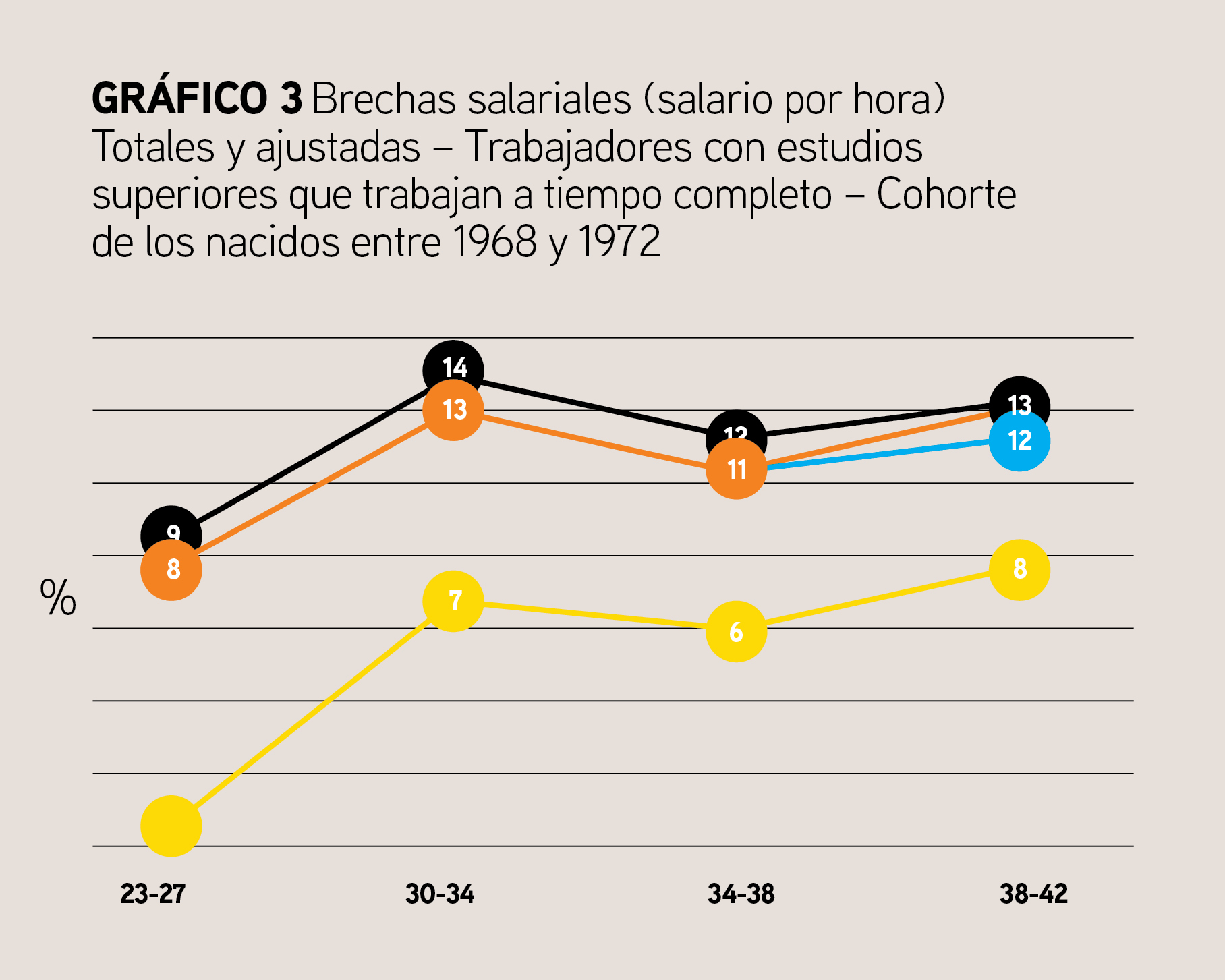Cuando en 2015 la cinta polaca Ida obtuvo el Óscar a mejor película extranjera, el nombre de su director, Paweł Pawlikowski, resonó como nunca hasta entonces, aunque Ida –la historia de una monja que, en los años sesenta, descubre su origen judío– había obtenido antes una veintena de reconocimientos. Sin embargo, ya se sabe, nada hace visible la carrera de un director como el espaldarazo de Hollywood. Y esto –se sabe también– a veces provoca giros extraños.
El éxito de Ida subrayó la identidad híbrida del director –rasgo que comparte con casi todos sus personajes–. Nacido en Varsovia y emigrado a Londres a los catorce años, Pawlikowski comenzó su carrera a principios de los noventa. Tanto los documentales de su primera década como los largometrajes de ficción que dirigió desde el año 2000 han recibido premios y elogios, y la cadena bbc lo considera “uno de los principales directores del Reino Unido”. Visto de una manera, Pawlikowski es un cineasta inglés. Ida, sin embargo, supuso su regreso a casa. Algunos afirmaron que, con esta película, Pawlikowski retomaba la estafeta de la tradición de cine encabezada por Andrzej Wajda. Por su lado, el gobierno actual de Polonia descalificó la cinta por representar la historia del país bajo una luz negativa, al invocar el exterminio judío y las purgas estalinistas ocurridas ahí. Ni heredero de Wajda ni detractor político, dijo el director en una entrevista, agregando que el “efecto Óscar” había sacado todo de proporción.
La anécdota sirve para mostrar lo reduccionista de las etiquetas y el despropósito de asignar a alguien una identidad fija (o de aferrarse a ella), y es justo este el leitmotiv del cine de Pawlikowski. En el primer acto de sus películas, los personajes descubren que aquello que alguna vez les dio sentido de pertenencia –religión, nacionalidad, ideología– ya no los define más. Unos se sienten traicionados y otros asumen el desamparo. A todos se les desmorona el mundo, pero ninguno da marcha atrás.
El tema de la identidad flotante aparece desde la primera ficción de Pawlikowski, Last resort (2000): la historia de una mujer rusa que viaja a Inglaterra con su pequeño hijo para reunirse ahí con su prometido. Él no llega; ella pide asilo político y el gobierno británico la envía al pueblo costero de Margate, un centro de inmigrantes y otros marginados. Con ecos autobiográficos (el director llegó a Inglaterra con su madre), Last resort ilustra la idea de los limbos geográficos y de las relaciones que surgen en ellos: intensas pero contaminadas por la incertidumbre del futuro. La siguiente película del director, My summer of love (2004), disecciona otro de los temas recurrentes en su filmografía: el amor obsesivo, donde una persona lleva a la otra a perder el control. La crónica de un romance entre dos adolescentes de distintos estratos sociales no es tanto un estudio de clase como un relato de infatuación. Los temas de estas dos cintas –el sentido de alienación y los amores extremos– convergen en la trama de su tercera ficción, The woman in the Fifth (2011). El personaje alienado es un escritor estadounidense que viaja a París en busca de su exesposa y de la hija pequeña de ambos. La mujer, sin embargo, le prohíbe acercarse a ellas. Tras este primer destierro, el escritor sufre el robo de su cartera. Logra alojarse en un hotel de mala muerte donde el dueño, para evitar que huya, retiene su pasaporte. Desde su doble exilio, el hombre inicia un affaire con una viuda enigmática. El desenlace es aterrador, y convierte a The woman in the Fifth en algo que podría ser un thriller psicológico o una película de horror. Es una cinta fascinante, y su roce con lo sobrenatural sirve a Pawlikowski para describir el exilio como un estado mental donde, a veces, quien lo experimenta es acosado por fantasmas que le exigen sacrificios o le hacen creer que no puede ser feliz.
Esta idea se filtra a Ida, su siguiente película. En blanco y negro, de estética austera, actores polacos y formato 4:3, parecía un punto y aparte respecto a las cintas previas. Pero el drama de sus protagonistas –apátridas y desencantados– ya se asoma en su filmografía inglesa. Puede observarse sobre todo en el personaje de Wanda, tía de Ida, quien le informa que sus padres fueron judíos asesinados durante la guerra. Wanda libró la muerte, pero luego se desempeñó como juez del Partido Comunista y fue responsable de ordenar varias muertes. No hace falta señalar la ironía. Ella la entiende tarde, y decide corregir el rumbo. En una escena anticlimática, salta de un balcón.
La cinta más reciente de Pawlikowski, Cold War, le ganó el premio al mejor director en el pasado festival de Cannes. En ella, vuelve a situar la acción en la Europa del Este de la posguerra, esta vez a lo largo de un periodo de quince años, y en ciudades como Varsovia, París, Yugoslavia y Berlín. A diferencia de Ida, donde las vidas de las protagonistas han sido marcadas por el dogma y la persecución, Cold War narra una historia de amor a la sombra de un régimen totalitario pero no del todo impedido por él. Puede que las resistencias, miedos y desconfianza de la pareja de amantes sean atributos naturales de quienes se saben vigilados, pero el guion de Pawlikowski no empuja al espectador a llegar a esa conclusión.
La historia comienza en 1949, cuando Wiktor (Tomasz Kot) descubre a Zula (Joanna Kulig) entre las decenas de campesinos polacos que audicionan para formar parte del ensamble folclórico Mazurka. Mientras que todos entonan canciones tradicionales, ella interpreta el tema de una popular película rusa. La trasgresión de Zula (junto con su belleza, su vigor y su abierta coquetería) secuestra la atención de Wiktor. Pronto la llamará “la mujer de su vida”.
Cuando Mazurka triunfa en teatros polacos –y Zula brilla en el escenario– el grupo recibe órdenes de añadir himnos proestalinistas a su programa musical. Para Wiktor esto es humillante; para Zula, no tanto. Cuando Mazurka se presenta en Berlín, él le propone a ella escapar después de la función y reunirse en el lado occidental. Por razones que, según se mire, son claras o incomprensibles, Zula no sigue adelante con el plan.
El romance tormentoso de Wiktor y Zula se narra en episodios de estructura semejante entre sí: reencuentro, reconciliación y separación imprevista. Transcurren años entre uno y otro, y se sugiere que en las elipsis pasan cosas importantes: sacrificios que hacen los protagonistas –favores a funcionarios, pactos con el régimen, matrimonios por conveniencia– a cambio de poder reunirse una vez más. Cada vez más desgastados, seguirán, sin embargo, dinamitando la relación. Sus quiebres de comportamiento pueden ser vistos como consecuencia de una identidad social fracturada, o puede considerarse que su amor trágico es un arquetipo. Que la historia sea lo mismo específica y universal se refuerza a través de la canción tradicional polaca que se escucha en distintas ocasiones. Titulada “Dos corazones”, se escucha en cuatro momentos y en diferentes versiones: como parte del repertorio de Mazurka, cuando Wiktor la toca al piano al estilo bebop, cuando la canta Zula en un bar parisino y como parte del disco que ella graba en París. Su letra desgarradora la vuelve intemporal.
Que la infelicidad de los amantes no sea solo consecuencia de un régimen represivo los salva de ser mártires –un atributo noble, pero que acota las posibilidades de una buena ficción–. Si algo prevalece en los relatos de Pawlikowski es el uso del libre albedrío. Expatriados de formas distintas, sus personajes han acabado por desconfiar de los dogmas. Aun cuando deciden lanzarse al precipicio, lo hacen para recobrar su historia. Un último acto de libertad –quizá también el primero–, regalo del director. ~
es crítica de cine. Mantiene en letraslibres.com la videocolumna Cine aparte y conduce el programa Encuadre Iberoamericano. Su libro Misterios de la sala oscura (Taurus) acaba de aparecer en España.